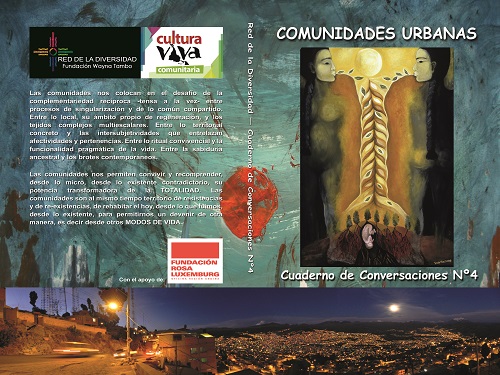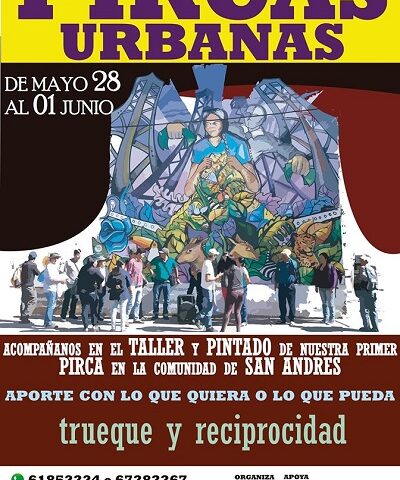Por: Elena Peña y Lillo Yembatirenda/Tarija
En la primera parte de esta entrega presentamos algunos conceptos que nos parecen pertinentes repasar y repensar para comprender los desafíos que implica la atención a la salud materna en contextos interculturales, en especial al interior de los procesos de migración campo-ciudad que modifican las formas de atención al parto e implican una diáspora de sus representaciones y prácticas. Así pues, hablamos de sistemas médicos autoatención, sistemas médicos en contextos de migración, el enfoque intercultural en la atención de salud y la salud materno-infantil como exponente de desarrollo. Si bien es importante problematizar cada uno de estos ejes, en lo que sigue vamos a presentar un estudio de caso que nos permite visibilizar las diversas aristas que atraviesa la atención materno-infantil en el sur del país, en especial dentro de los movimientos migratorios.
Situaciones locales de atención al parto en contextos de migración
La universalidad[1] del servicio de atención materno-infantil no es sinónimo de efectividad. Aquí se desglosa la experiencia de vida de Dora (40), una mujer de origen campesino que pese a vivir en la ciudad, mantuvo la autoatención en sus cuatro partos. Desde su relato, se correlacionan las condiciones socioeconómicas que influyeron en ese devenir. Asimismo se ensaya una aproximación al ámbito emocional que, al relatar su experiencia, retrotrae las razones por las decidió dar a luz no en su domicilio urbano, sino en su comunidad de origen, donde todavía no hay posta sanitaria. Su discurso se complementa con aportes extraídos de otras entrevistas: la doctora Mabel Baldivieso, Rocío Velásquez y la enfermera Soledad Gumiel.
Un parto autoatendido en casa
Contextualización
Dora nació en 1979 en la comunidad de Canchones (Cercado, Tarija) que, pese a su cercanía relativa de la urbe, continúa siendo una comunidad remota y con poco acceso a servicios. La posta sanitaria más cercana, creada recientemente, está en Papachacra, cuyo radio de atención se extiende a las comunidades cercanas. La producción local se concentra en la siembra de trigo y arveja a temporal. El flujo migratorio protagonizado por la población del sector fue constante, en especial, desde la década del 90’, cuando el cambio climático comienza a afectar de manera significativa el calendario agrícola de la zona, haciendo difícil la subsistencia:
“En ese tiempo [2001], mamá y papá se quedaron con las pocas ovejitas (…) el Pedro con quien ya me había juntado (…) nos hemos ido a la casa de mi abuelo (…) ahí vivíamos todos, hartos, nos construimos cuartitos para cada (…) ese año estando en Tarija y sin trabajo le acompañé [a su esposo] a la zafra. Tres años fuimos” (Doña Dora[2], 27/05/2019).
Dicho domicilio se ubica en el barrio Narciso Campero y fue, por largo tiempo, una casa familiar situada en lo que en ese entonces era la periferia urbana. En ocasiones los flujos migratorios obedecen a movimientos familiares: los potenciales migrantes conocen las oportunidades de un alojamiento inicial gracias a relaciones sociales con inmigrantes previos quienes van acumulando una experiencia migratoria ligada al territorio en que se desenvuelven (CASTAGNOLA, 2015). En el caso de Dora, el 2006 parte de su familia se desplaza, gracias a esa cadena de comunicaciones y lazos familiares, al sector Portillo Jardín, barrio fundado el 2005 donde los lotes eran baratos. La prioridad era contar con un techo propio; los servicios básicos vendrían después[3].
Una persistencia que puede encontrarse, a pesar de la residencia urbana, son los vínculos de parentesco. ¿El nexo, además del familiar, puede ser comunal? Desde luego, en las comunidades el grado de parentesco es elevado y pese a los flujos migratorios campo-ciudad, la comunidad de origen sigue siendo el centro de encuentro, la residencia de los progenitores, el sitio de la fiesta patronal a la que acuden anualmente y el territorio –entendido como espacio de vida– donde adquirieron buena parte de sus referencias de salud.