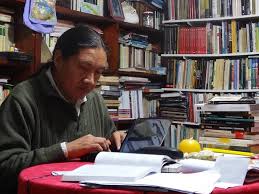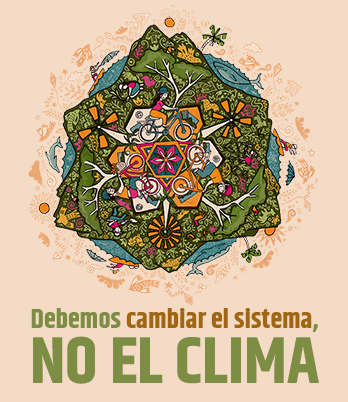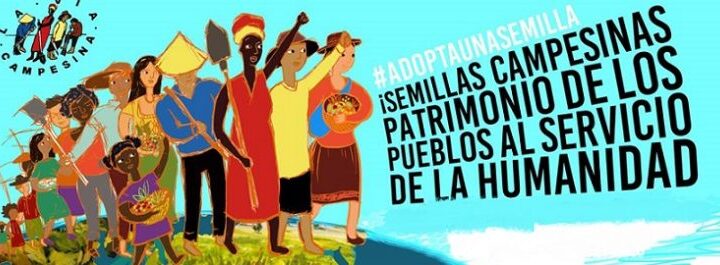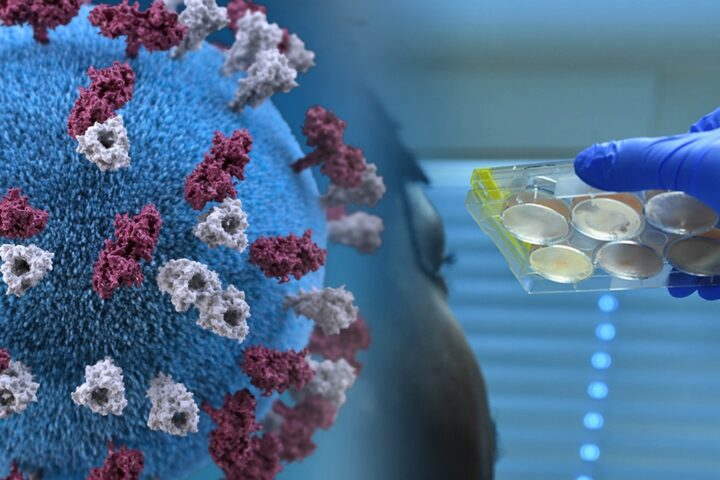Continuando con la conmemoración de los 30 años del 1r. levantamiento indígena, el Pueblo Kitu Kara en coedición de la Universidad Andina Simón Bolívar, Land is Live y Abya Yala, presentan el libro “¡Así encendimos la mecha! Treinta años del levantamiento indígena en Ecuador: una historia permanente”, trabajo en el que colaboran varios militantes y...
Categoría: TEMAS
EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO DE ROBIN HOOD Por: Ricard Jiménez
«Quién soy? ¿Cuál es la naturaleza de mi vida como miembro de mi cultura; como hablo y como me muevo, como y duermo, hago el amor, me gano la vida, me convierto en padre, me encuentro con la muerte?», se preguntaba la antropóloga Margaret Mead en ‘Cultura y compromiso’. Las respuestas a estas cuestiones en...
EN TIEMPOS DE CRISIS: FORTALECER EL VÍNCULO CON LA TIERRA, PORQUE SOMOS DE LA TIERRA Por: Carmen Cariño Trujillo
Comienzo estas líneas desde el traspatio de mi familia campesina en el territorio Ñuu Savi (mixteco), pueblo de la lluvia, al sur de México. Sin duda el confinamiento que nos tiene encerrados no se vive de la misma manera que en las ciudades: estoy entre las gallinas, los borregos, los puerquitos y los árboles frutales...
LA RESISTENCIA DEL MAÍZ Por: Bárbara Giavarini/Chaski Clandestina
Todas las variedades de maíz producido por comunidades indígenas guaraní del Chaco en Bolivia, que se cultivan con semillas nativas, se destinan al sustento de las familias indígenas, como lo muestra claramente la investigadora Bárbara Giavarini. Si las semillas transgénicas son legalizadas, afectarán de manera inmediata a las comunidades que han resguardado por siglos las...
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Por: Emiliano Terán Mantovani
Emiliano Terán Mantovani, en esta su columna semanal nos comparte algunas ideas sobre la Transición Energética, que es un tema que ha tomado cada vez más importancia, especialmente en América Latina. Es importante mencionar que a la raíz de la crisis que estamos atravesando, en torno a la pandemia del Covid-19, y lo que ha...
MOVIMIENTO INDIGENA EN ECUADOR Por: Nina Pacari
Conversamos Con Nina Pacari anterior autoridad, dirigente del CONAIE: Consejo de Nacionalidades indígenas del Ecuador, que hoya hace parte del Instituto de Ciencia, de Conocimiento, de Sabiduría Ancestral, también en el Ecuador. Hablaremos sobre lo que está pasando en nuestras regiones, las potencialidades y debilidades que tenemos, así como toda la perspectiva y reto que...
CHUÑO Por: Andrés Machaca (Mimo de cartón)
La liofilización es la técnica que se usa para deshidratar los alimentos sin que estos pierdan sus propiedades nutritivas. Se logra congelando y luego aplicando calor en medio de una cámara de vacío, así se consigue quitar hasta el 95% del agua logrando su conservación sin necesidad de cadena de frío. Es, por ejemplo, la...
PAPÁ, SIGUE CONTÁNDOME OTRA VEZ Por: Ricard Jiménez
Papá, sigue contándome otra vez aquellos cuentos e historias, porque a nosotros apenas nos quedan derechos. No tenemos demasiada épica para soñar. Papá, sigue contándome otra vez lo de las barricadas y los puño en alto, pero evita mentar ahora, la derrota que tanto caló sobre nosotros y que tanto nos empeñamos en repetir. Evita,...
LA REGENERACIÓN DE LA VIDA EN COMUNIDAD: REDES DE CUIDADO, BIENES COMUNES Y GESTIÓN DEL PÚBLICO Por: Mario Rodríguez Ibáñez
Las redes de cuidado son campos relaciones de reciprocidad que permiten la regeneración de la vida desde la corresponsabilidad. Se tejen entre seres humanos, pero también de éstos con la naturaleza en sus diferentes formas de vida, con la ancestralidad y con lo que se puede denominar lo sagrado. Estas formas de convivencia están...
LA CLOC-VÍA CAMPESINA RECHAZA LA AUTORIZACIÓN DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA Por: CLOC-Vía Campesina
(Managua, 11 de Mayo de 2020) Desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la expresión de La Vía Campesina en América Latina y el Caribe, repudiamos que el Gobierno ilegitimo de Bolivia intente acelerar la autorización de cultivos transgénicos mediante el N.º 4232 del 07 de mayo, desarrollado por el Gobierno de facto de Jeanine...
AFECTIVIDAD Y MEMORIA ENCONTRADAS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA Por: Chaski Clandestina
|Primera Parte| La zona del Trópico de Cochabamba es uno de los bastiones más combativos en Bolivia. Interpelador legendario del modelo neoliberal y el motor fundamental del proceso que llevo al Movimiento al Socialismo (MAS), a gobernar cerca de 14 años el ahora Estado Plurinacional de Bolivia. En las épocas cumbre del neoliberalismo el Chapare,...
EN BUSCA DEL ANTI-VIRUS: COVID-19 COMO FENÓMENO CUÁNTICO Por: Martin Winiecki
He luchado por darle sentido a lo que está pasando. Mi mente suspicaz vagaba inquieta, examinando todas las teorías y posibles explicaciones, pero debo admitir: no sé lo que está pasando. Sé que este es un momento crucial de decisión para la humanidad. En este ensayo, no sugeriré ni discutiré «lo que está pasando». Más...