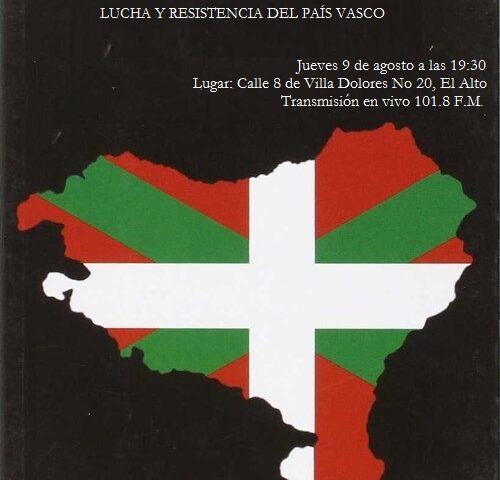Por: Luciana Peker
En el Senado los gritos de la calle quedan ahogados entre las rejas. El plástico negro se pega a las paredes de mármol en un edificio clásico que mantiene su peso en las columnas pero que se parece a un museo cerrado por reformas. La música entra como en un embudo atrapado por el viento que permite un patio en donde se cuelan los gritos y el fervor de las chicas. El ruido se apaga por el silencio en donde la palabra vida se enciende como una vela cuando la luz eléctrica todavía no hubiera llegado a la civilización. Durante toda la jornada del 8 de agosto el Senado blindó sus puertas para no escuchar los ecos de la calle, ni dejar entrar a diputadas, periodistas y activistas feministas.
El Senado le dio la espalda al grito de la calle, de las mujeres, de los jóvenes, de lxs trans. Los gritos se apagaban en el ingreso y las voces de senadores y senadoras desoyeron la calle, la euforia, el grito, incluso, el propio tiempo. Los discursos se pronunciaban desde una solemnidad calada en mármol, pero no por la nobleza de los materiales clásicos, sino por el armazón del edificio en donde el eco de la primavera juvenil, que resistía en carpas o a cuero el frío, la lluvia y el viento, no entró, sino que resbalaba en una burbuja que convirtió a la democracia en un circo sin platea para el público.