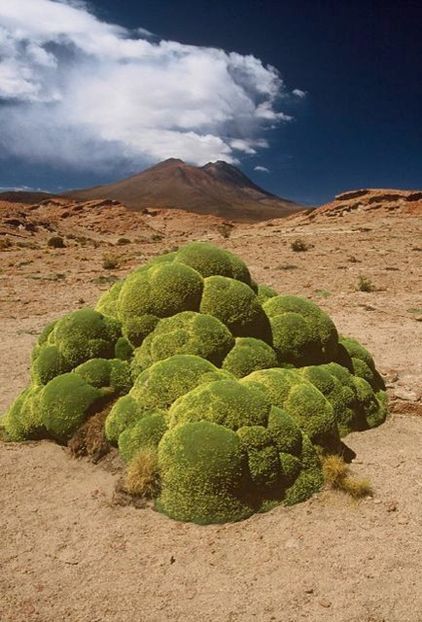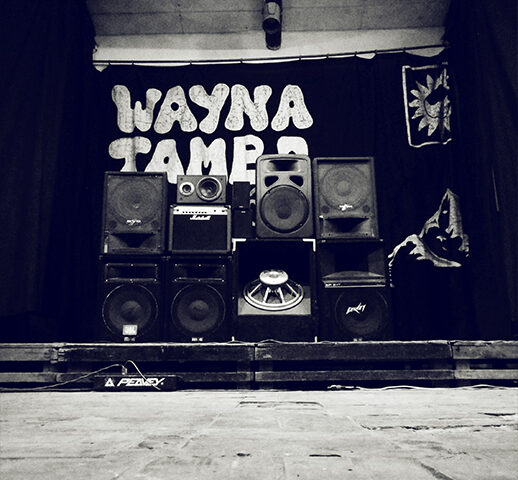Por: Laura Suaznábar Terrazas y Estefanía Suárez La Fuente
Al momento de analizar la realidad institucional del Sistema Penal en Bolivia, es preciso hacer mención a lo que implica un sistema de esta naturaleza. Un Sistema Penal está conformado por varias instituciones (que se podrían asemejar a los eslabones de una cadena) y varios discursos y sub-discursos manejados desde dichas. El sistema penal está compuesto por instituciones del órgano ejecutivo que plantea política pública, reglamenta leyes, y maneja de la policía; del legislativo que crea leyes, y del judicial a través de los jueces y fiscales.
Según Zaffaroni, cuando se analizan los discursos o argumentos con que cada uno de los sectores convergentes en el Sistema Penal (instituciones) trata de explicar y justificar su participación, se ve que no hay una única ideología del Sistema Penal sino una pluralidad de ideologías que se traducen en la multiplicidad de los discursos por la existencia de varias instituciones en el sistema. Así, se puede ver dos tipos de discursos, los externos, que son explicaciones por lo general al público o a las autoridades; y los de justificación interna, o sea, los que se dirigen al propio grupo o sub-grupo y que rara vez trascienden los estrechos límites de los participantes del mismo (Zaffaroni, citado por Suaznabar, 2011:30).
Entonces dentro los discursos externos están por un lado el discurso judicial que por regla general es garantizador, basado en el retribucionismo o en la resocialización. Éste discurso desarrolla su propia cultura: paradigmática, legalista, reglamentaria, de mero análisis de la letra de la ley, con clara tendencia a la burocratización. El discurso policial, que es propiamente moralizante y a su vez burocratizante. Finalmente el discurso penitenciario, el cual es predominantemente de tratamiento o terapéutico; entre básicamente otros más (Suaznabar, 2011). Zaffaroni señala que en estos ejemplos de los discursos sectoriales del Sistema Penal, existe una notoria separación de funciones con contradicción de discursos y actitudes, lo que da por resultado una compartimentalización del Sistema Penal. Esto se ve todos los días, y es una de las razones por la que en muchos casos, el Sistema Penal sudamericano y en consecuencia boliviano, no funcione como debiera funcionar: la policía actúa ignorando el discurso judicial; la instrucción judicial ignora la actividad policial, además del discurso y la actividad sentenciadora; el discurso penitenciario ignora las contradicciones de la policía, que no coincide con el discurso de mayor aislamiento, hasta que el discurso penitenciario ignora todo lo anteriormente mencionado (Zaffaroni, 1985).