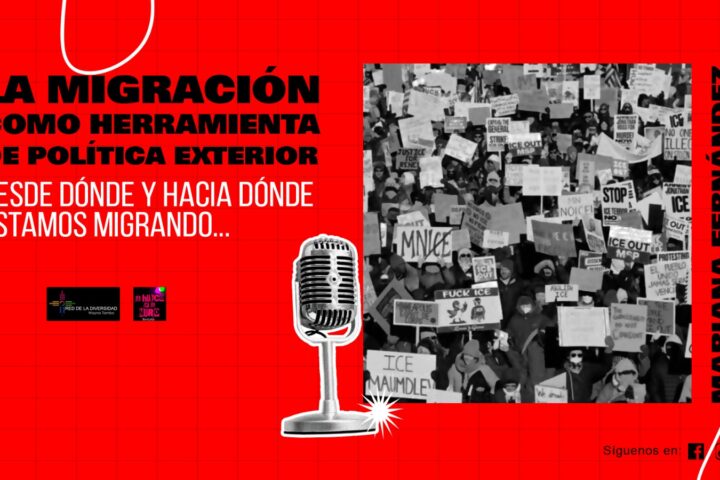«Es bueno que conozcan nuestros bordados, pero es mejor que nos paguen por ellos». Habla Rosita López. Esta artesana de oaxaqueña dice que la vestimenta tradicional de la mujer tehuana es «más que moda, más que un souvenir». López cuenta que un traje así, en terciopelo, puede tardar en realizarse a mano de 6 a 8 meses por el detalle que requiere y cuesta unos 25.000 pesos (1.300 dólares).
«Hay que elaborarlo con mucho amor y tiene que ver tu estado de ánimo. Si estás triste no te sale el bordado, pues», explica la mujer zapoteca. «Es entregado, cansado y mal pagado», añade, por eso considera que el Gobierno debería hacer más por proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y legislar para que no se puedan copiar los diseños.
Faustina José Modesto, dibujante y bordadora de la comunidad de San Nicolás en Tenango de Doria, cuenta que cada día se sienta frente al lienzo blanco de la tela de algodón y da rienda suelta a su imaginación. De la cabeza le brotan aves, flores y todo tipo de animales multicolores. «Los tenangos tienen que ver con la flora y la fauna, cada bordado es diferente porque depende de cada artesano y lo que quiera plasmar», explica desde su casa en Hidalgo.

«Nosotros vivimos al día. Si copian nuestra artesanía, perdemos nuestro trabajo. Muchos hombres de las comunidades han tenido que migrar a Estados Unidos porque no tenemos un sueldo fijo», dice la mujer. «En bordar una camisa se tarda de tres días a una semana y como te regatean no la solemos vender por más de 600 pesos (30 dólares)», agrega.
Rosita López también coincide en que la gente le rebaja el precio de sus huipiles porque no comprende lo que esta prenda significa. «Nosotras las mujeres y muxes zapotecas formamos parte de ello. Somos como las flores que bordamos: rosas, alcatraces, claveles, amapolas y tulipanes. El huipil es mi segunda piel, mi herencia, el amor de mi madre, mi identidad», comenta a Verne.
David López, de 29 años, lleva siete aprendiendo a manejar el telar de pedal con el que hace sarapes en Saltillo. «Los jóvenes tenemos que seguir con los métodos artesanales para que no se pierda la tradición y se acabe haciendo todo de manera industrial», explica vía telefónica. «Hacer un sarape se lleva nuestra alma y hasta nuestra sangre, porque muchas veces te machucas los dedos con el telar», narra el joven artesano de Coahuila.
A David López no le molesta que Carolina Herrera haya tomado los colores de los sarapes pero dice que deberían de haber mencionado a los creadores de esta prenda con más de 300 años de historia. «Se están lucrando con algo que hace alguien más sin que recibamos ninguna ganancia», dice el artesano que gana 8.000 pesos al mes (400 dólares).

No es la primera vez que una marca retoma los diseños de los pueblos indígenas de México y vende la idea sin que una parte del beneficio llegue a las comunidades. Ya sucedió con el gigante textil Inditex y su marca Zara, Mango, con la diseñadora francesa Isabel Marant, la empresa Nestlé o con la exclusiva firma mexicana de ropa, Pineda Covalín.
Héctor Manuel Meneses, director del Museo textil de Oaxaca, considera que es necesario hablar del patrimonio inmaterial y conocimientos tradicionales y colectivos, no solo de artesanía. «Este es un caso más de uso indebido de patrimonio cultural con fines comerciales; patrimonio que pertenece a distintos pueblos», puntualiza a través de correo electrónico.
«Si fuera un homenaje, la persona homenajeada es la que recibe directamente un beneficio. Suena a que el argumento de «inspiración»/»homenaje» ocurrió después de que comenzaran a circular los comentarios en redes sociales», explica Meneses, quien agrega: «Es deprimente pensar que cuando la gente vea un tenango bordado por las mujeres otomíes, diga: ‘Mira, como lo de Carolina Herrera’, en vez de que sea al revés».