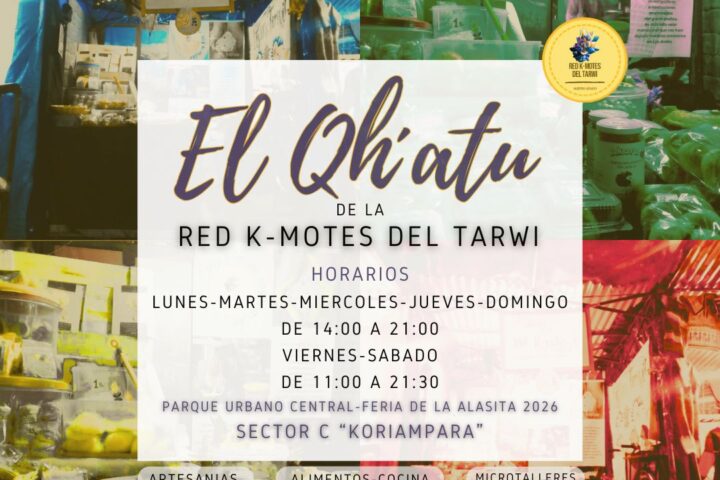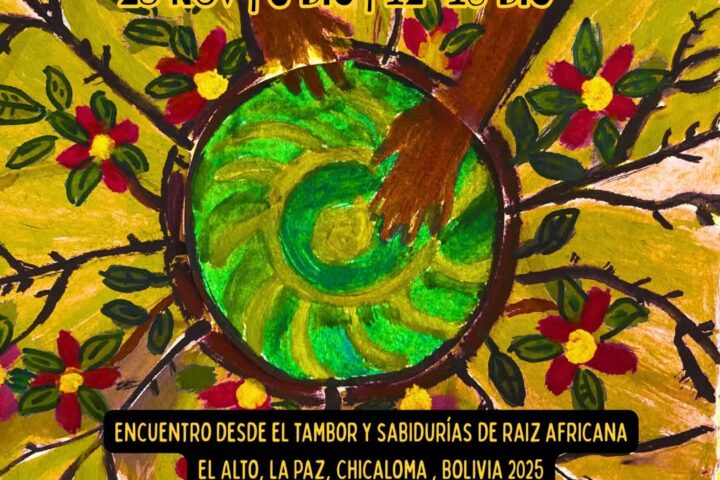Eran los primeros días de febrero del 2020, tuvimos la suerte de acompañar, antes del inicio de la emergencia sanitaria, la Fiesta de los Caporales en una comunidad Salasaca (o Salasaka) en la provincia de Tungurahua en el hermano país del Ecuador.
La Fiesta de los Caporales simboliza la defensa a las indígenas que antiguamente eran violadas por los españoles invasores en la época colonial. ‘Los negros’, quienes se visten de blanco el primer día y posteriormente de negro, son quienes resguardan al personaje principal, es decir al ‘caporal’. Este último es quien lidera la resistencia indígena y viste con fachalina de colores diversos, asemejando al arcoíris, y un azadón en sus hombros demostrando el trabajo en el campo. La “mama de las doñas” es la mujer del caporal, quien es un hombre disfrazado de mujer, quien a su vez ayuda a financiar los gastos de la fiesta. ‘Los montados’ son quienes vienen de otras partes de Tungurahua en caballos. “Los alcaldes” esperan a los caporales en el camino antes de llegar al cementerio.
Según varias fuentes, el pueblo salasaca se habría originado de un grupo de pobladores aymara en el territorio de la actual Bolivia, enviados por los incas en calidad de mitimaes a la actual provincia de Tungurahua durante el Tahuantinsuyo, estableciéndose en la zona de Pelileo, al sureste de la ciudad de Ambato, durante más de quinientos años. Su población actual es de aproximadamente 12.000 habitantes y la mayoría hablan el idioma Kichwa.
Esta fiesta, como muchas otras de las comunidades indígenas de nuestra Abya Yala, son expresiones profundas y arraigadas que expresan las resistencias ante la invasión colonial primero, y ante el mismo colonialismo de las fases republicanas de nuestros estados surgidos del proceso de independencias. Rememoran las luchas y celebran la continuidad cultural comunitaria ante tanto avasallamiento. Son resistencias, pero también reexistencias, formas comunitarias de rehabitar lo existente.
No son procesos aislados de la vida, por tanto, son celebraciones que son atravesadas por las contradicciones de nuestras sociedades, pero al mismo tiempo son experiencias de vida que muestras que otros modos de vida, justamente, son posibles y nos pueden enseñar mecanismos concretos de reciprocidad y redistribución, de trasgresión y cuidado, de convivencias y regeneraciones.
Compartimos esta fiesta hace dos años atrás, hoy recuperamos esas imágenes para compartirlas y celebrar que la vida, tercamente, sigue siendo la del encuentro, la de la celebración, la de la presencialidad del abrazo y el baile. Encuentros que germinan historias intensas, abundantes y lindas.