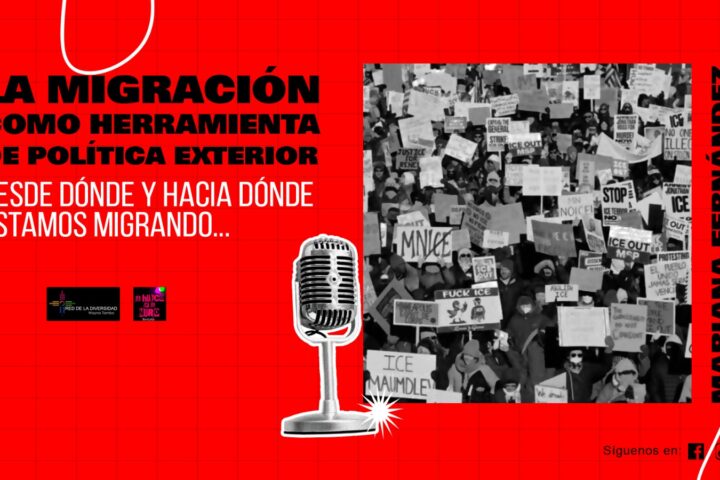Se entiende que la palabra sistema denota una armonía y trabajo coordinado para un fin, y ello debería estar claro y presente en los distintos discursos que emanan del Sistema Penal. El mencionado trabajo coordinado debería abarcar áreas como la protección a los bienes jurídicos individuales, valores ético sociales y derechos humanos, así como la defensa social y los diferentes tipos de prevenciones a través del control social formalizado y con discurso punitivo que está representado por ellos. Pero ¿qué sucede hoy en día? En vez de emanarse orden del Sistema Penal se emana desorden. Ello genera caos no sólo entre los diferentes sectores de dicho Sistema, sino que también repercute en la sociedad que día a día tiene que soportar dichas consecuencias, llegando así a, en muchos casos, tomar la justicia bajo sus propias manos, llamando a esta última justicia comunitaria, siendo ello el ejercicio de la auto tutela jurídica incompatible con el Estado Social de Derecho (Suaznabar, 2011).
Pareciera que cada uno de estos segmentos del Sistema Penal pretendiera apropiarse de una parte mayor del sistema, menos el subsistema judicial, que ve retaceadas sus funciones sin mayor alarma. Todos estos discursos externos proclaman el fin y la función preventiva del Sistema Penal, pero muchas veces, sólo se dedican a estigmatizar a distintos tipos de personas, juzgando a ellas y no juzgando sus acciones. De hecho, hay una clara demostración de que no todas las personas naturales son igualmente vulnerables al Sistema Penal que suele manejarse con estereotipos (que recogen los caracteres de los sectores históricamente marginados y humildes usualmente, aunque ello es relativo y depende del caso en concreto) (Suaznabar, 2011).
Obviamente también existen los protegidos del Sistema, que muchas veces son los que se encuentran muy cerca o en el centro de la toma de decisiones de poder. Sólo basta analizar las noticias que mundialmente, cada día pasan por los diferentes medios de comunicación. Viendo esto, además de la corrupción de abogados, jueces, fiscales, magistrados y la policía, que deberían ser los cooperadores de la norma penal ¿Cómo se quiere que el Sistema Penal funcione? Agregando ello la cifra negra de la estadística policial, se evidencia que el Sistema Penal en Sudamérica y consiguientemente en Bolivia está tomando un rumbo equivocado.
A esa serie de discursos institucionales de cada uno de los eslabones de la cadena del Sistema Penal (instituciones del legislativo, ejecutivo y judicial) hay que agregarle el gran discurso PATRIARCAL y machista vigente estructuralmente en toda la sociedad boliviana desde la instauración de la colonización y los valores religiosos occidentales, y el reparto de roles sociales en función a una jerarquización de género. Por lo que se evidencia como base del problema a un conjunto de instituciones con discursos diversos institucionales y contradictorios que hacen a las contradicciones del Sistema Penal, que a su vez se manejan con un discurso y prácticas patriarcales, machistas, re-victimizadoras y anuladoras de los valores ético sociales propugnados por las nuevas leyes, en el caso de la presente investigación, por la Ley Nº 348 y la Constitución Política del Estado con el bloque de constitucionalidad.
Dicho mal funcionamiento del sistema debido a que muchos de sus eslabones andan “rotos”, se refleja en la realidad de manera muy dura. Desde la entrada en vigor de la ley 348 se han dictado muy pocas sentencias por Feminicidio (los datos serán expuestos en subtítulos siguientes) y no se han reducido los índices de violencia machista en el país.
Para dar un pequeño vistazo a la realidad actual del Sistema Penal, según Iris Alandia, responsable de proyectos Global Humanitaria en Bolivia, se tiene que entre sólo en el departamento de La Paz hasta octubre de 2014, existe un total de 3.759 causas abiertas y únicamente 14 fiscales para responder a ello. Los datos de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia, muestran que el departamento de La Paz se sitúa como el más violento, con 3.318 casos de violencia en el primer cuatrimestre de este año, le sigue Cochabamba con 2.130 casos y Santa Cruz con 1.446[1]. Posteriormente se expondrán con más detalle las estadísticas relacionadas al presente tema.
Según Helen Álvarez en su artículo “Bolivia: La Ley Nº 348 promovió la imunidad”[2], todas las personas entrevistadas coinciden en señalar que los problemas se deben a que todos los delitos de violencia contra las mujeres ahora se tratan exclusivamente en el sistema penal, que tiene falencias. Por ejemplo, permite la “chicanería”, que es una serie de acciones de los demandados que alargan los juicios (Álvarez, 2013).
La mencionada autora indica que las condiciones de la FELCV está entre las más críticas. Como fuerza ahora tiene que atender unas 58.000 denuncias, pero dispone de unas 500 personas para hacerlo, frente a las 3.000 que tiene la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que ahora recibe menos casos. La FELCV tiene 90 investigadoras e investigadores y cada quien maneja unos 50 casos, a esto hay que sumar todas sus carencias de infraestructura y vehículos, y la corrupción y el machismo que pesan sobre la institución (Álvarez, 2014).
[1] Alandia, Iris (2014). “Bolivia: la ley que no salvó a cien mujeres”, en http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2014/10/01/bolivia-la-ley-que-no-salvo-a-cien-mujeres/
[2] Álvarez Virreira, Helen (2013). “Bolivia: La Ley 348 promovió la impunidad”, en http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013120205