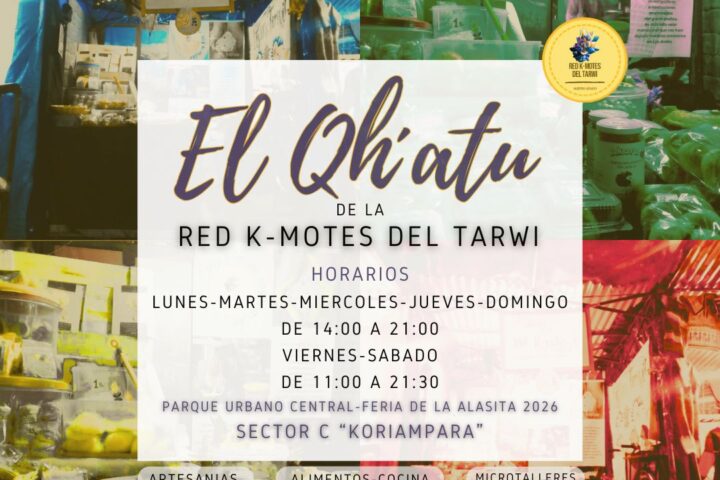Viviendo intensamente este momento, tomo la palabra en mi nombre y en el de mi hermano Jorge Ricardo León Darwich para presentarles una nueva edición de “PLÁCIDO VALLE”, el tantas veces solicitado libro que escribió mi amado padre, Don Manuel León Jaramillo.
Esta obra, en su origen, fue de elaboración “casera”. Nuestro padre la fue componiendo poco a poco, desde los apuntes que registraba en las infaltables “libretitas” que siempre tenía a mano, y donde anotaba recuerdos, observaciones, vivencias, experiencias y toda ocurrencia que le parecía novedosa e interesante.
Luego vino la gestación del libro, cuando comenzó a trasladar a folios escritos en su pequeña máquina de escribir, y Plácido Valle fue tomando cuerpo y forma.
La copia que mecanografiaba todos los días fue escrita con ilusión y disfrute, porque en ella fijó las ideas que bullían en su cabeza soñadora es un tesoro que conservamos sus descendientes.
Una vez terminada la obra había que publicarla, esto fue posible en la imprenta universitaria, gracias a las gestiones del Dr. José Retamozo, (ex alumno de mi padre), quien en ese tiempo era Secretario General de la Universidad “Juan Misael Saracho”, y con cuya deferencia, en septiembre del año 1984 Plácido Valle tuvo vida propia.
Pronto se agotaron los libros impresos. No era fácil llenar ese vacío editorial de una obra tan requerida por las personas interesadas en leerla. Ahora, gracias a la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, recibimos la segunda edición de PLÁCIDO VALLE que formará parte de la Biblioteca Popular. Ahí estará al alcance del pueblo, al que nuestro padre quiso tanto. Agradecemos a la Editorial del Estado, por haber apostado por su reedición. Como familia, nos honra que el nombre y la obra de don Manuel León Jaramillo forme parte de la importantísima Biblioteca Popular.
Doña Estela Machicado, Gerente Ejecutiva de la Editorial del Estado, reciba usted y transmita al dinámico equipo con el que trabaja, el profundo agradecimiento de la familia León Darwich por la encomiable e histórica labor en labor en que están empeñados. Al editar cada libro hacen posible perpetuar la cultura en Bolivia, y ponen a disposición del pueblo, valiosos y distintos modos de pensar.
El libro “Plácido Valle” es la historia narrada en verso sobre la vida, las costumbres, creencias y hábitos del pueblo campesino de Tarija. Todo, cantado y contado con profunda e intensa emoción y admiración, y hasta con patriótico entusiasmo por don Manuel León Jaramillo. Y lo dice desde las primeras páginas:
¡Yo no sé por qué esta tierra,
esta tierra en que hey nacido,
¡ay!, este mi valle jlorido,
siempre me emociona tanto,
que mi copla se hace canto,
y mi canto el más sentido!!…
Será porque este pago es
pa’ sus hijos, ¡sacrosanto!!!;
pal’ jorastero, ¡un encanto!:
por su sol, su aire, su cielo;
¡porque brota de su suelo
como vertiente su canto!!!…
Es tan honda la emoción que embarga al poeta que da el mismo nombre a su obra y a su protagonista: PLÁCIDO VALLE; y también, como es lógico, al escenario. Lo dice desde la dedicatoria:
”A Tarija, a este mi plácido valle, caudal sonoro de inspiración”
En el libro es más de una voz la que narra y canta, porque en él están estrechamente imbricados el protagonista, el escenario, otros personajes; y hasta se escucha hablar y filosofar al autor de Plácido Valle, quien emplea este nombre como su seudónimo literario.
Don Manuel es el cronista testimonial y de primera mano del quehacer chapaco. Lo que cuenta no está tomado de la consabida postal, sino que él ha convivido y compartido muchos años con la gente del campo, con ellos ha conocido en profundidad cómo es el chapaco. Escribió sus observaciones, vivencias y sentires, con emoción, chispa, ingenio y habilidad, haciendo magníficos retratos de cada uno de los personajes, de las escenas campestres y del paisaje.
El signo distintivo de la cultura chapaca es el uso tan particular del idiolecto (variantes regionales de un idioma), en este caso del castellano, que hace que Tarija sea, lingüísticamente, una cuarta zona, distinta a las tradicionales TRES regiones de Bolivia: altiplano, valles y llanos. El uso de la lengua castellana en Tarija, tiene su particularidad: se enriquece con el variado colorido que toman las expresiones, por la inmensa cantidad de figuras literarias que fluyen como vertiente en el habla oral; y por el tono cantadito que tenemos para hablar, cuando alargamos las sílabas finales de las palabras…
Lo maravilloso es constatar que la lengua es un ente vivo, el más vivo de todos, porque trasciende hasta más allá de la vida humana; es la primera y más significativa muestra de una cultura. En una lengua late la vida del pueblo; y en cada página de Plácido Valle, late la vida del ser chapaco y del chapaco de verdad!
El nivel lingüístico en que escribe don Manuel León, el poeta costumbrista más vernacular de Tarija, es el regional, popular y coloquial; de otra manera no podrían entenderlo sus lectores y destinatarios. Comienza el libro y nos da la razón:
“Yo siempre canto a mi modo:
ni tan trabau ni tan jino
como lo hace el citadino…
Canto lo que el pueblo canta
con el alma en la garganta!”
Por eso será que dicen
que el chapaco “habla cantando”
Cierto, en este risueño valle:
Mujer, tierra, clima, aire…
¡Todo nos va inspirando!”
Pero aura paso a pedir perdones
por mi modo campechano
de trenzar el castellano
con resabios del ancestro
que, por seguro, molesto
al letrau y al puritano…
Ni los tecnicismos ni la pulcritud académica son los mejores niveles lingüísticos para dirigirse a la sencilla gente del campo y ser comprendidos por ellos. En “PLÁCIDO VALLE”, el chapaco habla con voz propia y enriquece su parla con el “abundante refranero y con su innata disposición a la sentenciosa consonancia”.
El libro tiene la siguiente esta estructura: primero presenta el escenario; luego, a los personajes; y en seguida, las festividades que se suceden cronológicamente.
Cuando habla de los protagonistas: el CHAPACO y la CHAPACA, hace rotundas descripciones de ellos; y tanto, que casi casi son definiciones de la personalidad y la apostura de los pobladores de estas vegas. Los retrata así:
“El chapaco verdadero es de aguante, es paciente, es receloso y prudente
¡y como naides, valiente!”
A nada mezquina el lomo,
porque desde que jue “theque”, el trabajo llevó al “khepe”.
Su puerta está siempre abierta pa’ recebir a un cristiano;
Y cuando a su alma sencilla
la remuerde un sentimiento,
muy lueguito suelta al viento coplas de su cantar tan jlorido
al compás del istrumento”
Y cuando el poeta habla de ellas, de las mujeres, su emoción no es menor:
Cuasi tuitas son como moldiaitas pal’ amor,
poniendonós “cuero i’ gallina”
con plumas de picajlor! …
¡Qué hacendosa compañera! …
asina es pa´toda jaina: … ¡hija, magre, tesorera …
tras las yuntas, semillera… piona, … socia, … labradora …
medica, … consoladora, …
Por eso, creu que ninguno,
ni siquiera los mejores retratistas y cantores,
las han de poder pintar y en lindas coplas cantar
el caudal de sus primores!!! …
A partir de este momento, el autor, siguiendo el calendario festivo de acuerdo al santoral, va contando, comentando y reflexionando sobre las más importantes fiestas y costumbres, y cada una con sus costumbres propias y con la música y los instrumentos típicos de cada fecha.
Comienza el año. Las primeras fiestas son las de compadres y comadres. Ambas celebraciones marcan el comienzo del Carnaval. Don Manuel, lo dice así:
Siempre ha siu el carnaval
de tuitas, la más mentada,
bulliciosa, desbocada,
maliciosa y endiablada.
Puay’ anda el Diablo campiando
porque del injierno ha vuelto
y en carnaval anda suelto,
carnavaliando el maldito…
Con qué colorido y picardía presenta los pormenores de esta fiesta que no deja a nadie fuera de sus excesos…
Pero a los pocos días llega el recogimiento que impone la Cuaresma, y don Plácido Valle cuenta con respeto las prácticas religiosas; pero también arranca una sonrisa al lector cuando dice frases como estas:
“se entrecruzan mezquiladas
“alabanzas” con tonadas
de la Pascua cadenciosa
entre “ruedas” donairosas
Van pasando los meses y otras preocupaciones y otras ocupaciones aparecen en la vida campesina. Y cuando el otoño se hace presente y comienza el tiempo seco es la época de la yerra, que es una ceremonia importante para registrar el derecho propietario de los animales con la “marca” y la t’ikanchada. ¡Con qué gracia reproduce el poeta la ritualidad de esta fiesta!
Y sigue contando otras costumbres chapacas nacidas de las creencias, tradiciones y hasta de prácticas divinas:
- El “estreno” de casa, para que esta salga” duradera”.
- La cortada i’ simba, para que el chiuta no resulte mudo; y más bien le den una chuspa de billetes por cada simba cortada …
- La fiesta de Pentecostés o espiritu o rebenquiada, con la finalidad de sacar al diablo del cuerpo.
- No menos interesante es la fiesta de San Bartolomé, patrón de las chivas y de los “tapaus”, donde los más bravos y khiuchudos chapacos se topan con los barchilas y con el mismo Mandinga, para ganarle el tesoro.
- La fiesta del agua bendita el día de San Juan, que también es la fiesta de las luminarias con “champa” hace tiempo amontonada, y donde arden hasta las “thantas” que la gente zampa a la lumbre.
- En julio llega Santiago, la fiesta más grandiosa e imaginamos lo que el libro cuenta: La paisanada en rica montura chapiada y en caballos de ajición, se luce gallardamente montada”; Los jinetes compiten, “pudiendo y sin poder”, en carreras. La gente coteja, apuesta y macea, desde pesos en sencillo, hasta yuntas de novillos.
- En esta importante fecha, también es inolvidable la “cuartiada”, cuando dos hombres en sendas cabalgaduras, o “a pie”, compiten en fuerza y habilidad, en una dura pulseada, para quitar al contrincante “el cuarto” que es realidad medio cabrito descuartizado.
Pulseyan y se convidan,… aprietan, … “sajtan” y tiran.
zamarriando por momentos
igual que perros jambrientos: cinchan,… se encogen y estiran’…
Esta dura competencia
que se llama “la cuartiada”,
es jiesta viril y brava
que sólo aquí se la ve,
porque d’ aquí siempre jue;
pues de naides es copiada.
- La fiesta de Santiago tiene un menú muy propio: los tijtinchos preparados en enormes phatamancas, con ricas y gordas tronchas….
La veracidad del relato es tal que al leer el libro, se siente los olores y los sabores del pago
- Muy prontito llega la jiesta i’ Santanita!!!
donde todo en miniatura se vendiya… ¡qué dijura!
por monedas de conchitas…
hasta que llegó el Niño Dios de mañanita!…
Toncis jue que su agüelita, y pa’ que su Ñeto, cada año
juegue mucho en su cumpleaños,
creó la “Jiesta i’ Santanita!!!
Subrayo: estos son versos que llenan de ilusión el alma por la ternura, la inocencia y el candor con que están pintados.
En las celebraciones chapacas, la cultura ancestral y las creencias y prácticas traídas en la religión de los misioneros catequizadores se han mezclado en una simbiosis indivisible y constituyen los cimientos de la cultura campesina.
Dan testimonio de ello los magníficos cuadros de apariciones y milagros: la de la Virgen de la Asunción en los pedregosos campos de Chaguaya. La de la Virgen de Guadalupe en los campos de la Cahuarina en Entre Ríos, en versión de un chapaco, que se maravilla con la chicotiada entre tobas y matacos.
Lo mismo sucede con San Roque, cuya fiesta resulta extraordinaria por el tiempo que dura, por la modalidad de organización y el misterio que encierra. Con instrumentos, bailes, melodías, y canciones muy evocadoras y lastimeras.
Si la fiesta de San Roque cobra inusitado colorido y movimiento en todo orden de costumbres, en el campo y en la ciudad, no menos vistosas son las descripciones que hace don Plácido Valle de la parte cristiana, y piadosa y folklórica,
San Roque es el patrono de los perros, y don Manuel no deja pasar esta ocasión para hacer una discreta parodia de la conducta perruna que tienen algunos personajes.
Son celebraciones donde no hay línea divisoria entre la verdad histórica, la religión y las creencias nativas precoloniales. En ese contexto está el origen de la sabiduría de los chapacos, que, como toda cultura, tiene mitos que son los que explican lo que resulta inexplicable para las almas sencillas.
En “Plácido Valle” se cuentan otras creencias que nada tienen que ver ni con religión ni con imágenes sagradas; como la creencia en el poder de la luna sobre la vida, de los días aciagos, de seres sobrenaturales y fantásticos, como el barchila, los aparecidos, la militancia de Mandinga, los médicos y Saca diablos.
La razón de estas creencias sí tienen justificativo:
Ya hemos dicho que el chapaco,
porque estuvo marginau,
sin escuela y resagau,
siempre jue abusionero
Cuenta tantas creencias de los chapacos, para quienes son verdades indiscutibles:
Si al sacar la olla del juego
va prendida una brasita,…
el “gúichico” grita y grita,….
se “lava la cara” el gato,…
no hay’ tardar mucho rato
que hay’ llegar una visita…
Y anque apurau esté yendo,
escuchemé bien usté…
Si le grita el bientejué
seguiditu ¡Mal!… ¡Mal!… ¡Mal!…,
¡Jodiu es ese animal!…
Mejor, cumpa,… ¡vuelvasé!…
Pero la celebración que mueve sentimientos profundos, es la del Dia de Almas con la ricas “Ofrendiadas”. El chapaco lo vive tan intensamente que canta así:
“¡Noviembre es un lindo mes:
prencipiar en todosantos
y acabar en San Andrés.
Lleva varios días preparar la “Visita de las Almas” y aguardarlas con las ofrendas. Vuela la imaginación recordando en qué consistía esta práctica tan supersticiosa
Las ojrendas las poníyan
en mesa o en encatrau
se juntaba entreverau
lo que al jinau le gustaba,
Y no falta la graciosa anécdota a propósito de las ofrendas:
Una, a su hombre amenazaba;
después de dura contienda:
“¡No te’ ey de dar tu merienda,
¡desalmau, vos me pegáis!
¡Ya has’ ti ver, cuando mueráis…
¡No te’ ey de poner ojrendas!!!”
Se acaba el año y las fiestas que quedan son la Navidad y la de los Santos Inocentes. Aquí aflora la inocencia, la fe y la dulzura del significado que estas fechas tienen en el campo.
Dios lo hariya pa’ nosotros que nos llegue Navidá
cuando el campo llovidito luce jresco y verdecito
¡tuitu envuelto en claridá!… ¡de verde manta y pollera!
En esta jiesta del pago,
que es la más angelical,
van a la misa puntual
adorando diya a diya
a Jesús, José y Mariya,
hasta cuasi el carnaval.
Y entonces, el ciclo de fiestas y celebraciones volverá a empezar. Pero antes don Manuel sabe de qué lado está su compromiso humano, cristiano y político:
La llegada del Dios-Niño
con presagios misteriosos
alarmó a los poderosos;
pues sabiyan que a este Rey
seguiriya inmensa grey
de humildes y de astrosos.
A propósito de la fiesta de los Inocentes, don Plácido Valle reflexiona sobre las “inocentadas” que políticos, politiqueros y gente con poder, quienes a veces llevan al paisano a engaño, al abuso y atropello. Pero él no piensa que la verdadera inocentiada es esta:
Mentir sin perjudicar, hacer reyir a la gente
sin que la chanza haga daño al que ha sujriu el engaño,
eso es “hacer inocentes”…
Mi aquerido padre, don Manuel León fue un creyente convencido y fiel. Lo testimonia cuando cierra su libro con una ingenua CARTA AL NIÑO DIOS, y la rubrica de este lapidario modo, porque siente que la vida se le acorta:
Su último pedido al Dios Niño es muy personal:
Por fin, Niño Manuelito…
¡Cuando sus coplas acalle
y ya cerca de Vos se halle,
recebilo por javor,
a este chapaco cantor,
Tu cumpa: PLÁCIDO VALLE!
Compartimos dos poemas del Libro PLÁCIDO VALLE
CARNAVAL
Como tuito el mundo sabe
que por ser jiesta mundial,
siempre ha siu el carnaval
de tuitas la más mentada,
bulliciosa, desbocada,
maliciosa y endiablada.
Puay’ anda el Diablo diciendo:
¡Tomá pan, …tomá quesito!
pa’ hacer pisar el palito, …
porque del injierno ha vuelto
y en carnaval anda suelto,
carnavaliando el maldito…
Como todo malicioso,
zorro de mala intención,
nunca pierde la ocasión
pa’ meterse en las venas,
por las malas o las güeñas
sin sacarse ni el calzón…
Y cuando ya se ha dentrau
rempujando como perno,
nos hace meter un cuerno
-nos cuagre o no nos cuagre-,
Aunque seya con comagre,
Pa’ cargarnos al injierno…
Y como él ya está adentro…
Tuitus: el que chupa, grita,
canta, baila, jornica;
o el que suda y se molesta
preparando tamañ…
ABUSIONES DEL CHAPACO
Aparte de varios “misterios”,
de agüeros, supersticiones,
de mil creencias y abusiones
que el progreso va borrando,
sin embargo va quedando
algo por ciertos rincones.
Si al sacar la olla del juego
va prendida una brasita,…
el “gúichico” grita y grita,….
se “lava la cara” el gato,…
no hay’ tardar mucho rato
que hay’ llegar una visita…
Si asoma de la pollera,
cuasi, de atrás, muy larguito,
¡“jugando con el “thusito”!
su blanca nagua bordada,…
¡seguro que la zagala
busca novio o maridito!…
Si la vibora o el zorro,
salen del bosque o la yerba
y cruzan hacia su izquierda,…
¡es señal de “khencheriya”.
Mejor, desé media güelta,
deje el viaje pa’ otro diya…
Anque apurau esté yendo,
escuchemé bien usté…
Si le grita el bientejué
seguiditu ¡Mal!… ¡Mal!… ¡Mal!…,
¡Jodiu es ese animal!…
Mejor, cumpa,… ¡vuelvasé!…
Pronto hay’ morir un cristiano
o cerquita hay’ s’ tar el Cucu,
si se escucha el sumurucu
contrapuntiar con el zorro,
o carcajiarse al vizorro
del canto “tagia” del “thucu”.
Cuando de noche el vizorro
grazna como mula o macho,…
el jinau sera un ricacho;…
mas, si grita la “chhuseca”,
será de un pogre la yeta
que pronto lo lleve “al tacho”.
Se puenen los pelos “de punta”
por el temor que acribilla,
cuando graznan, cuando chillan,
haciendo “secar el phiri”
la “chhuseca” y el phejphiri,
la “phaspa” y la wajchilla”…
Cuando el perro en medio patio
se echa patas pa’ arriba
soliando pecho y barriga,
y se queda así, estirau,
¡segurito que el jinau
Ha i’ ser de la jamilia!
Otra abusión arraigada
que da pesar y arrebato,
es cuando un “thaparaco”
se posa en el dormitorio;…
¡ay! eso anuncia velorio
en la casa del chapaco
Cuando el gallo canta i’ canta
seguiditu en la oración,
dice una vieja abusión,
que cerca viene una guerra
o habrá temblor de tierra:
¡mucho luto y destrucción!
Si en “jara” su olla rebalza,
lo han de s’ tar haciendo “gancho”;…
y, antes que le hagan “tahuancho”
y que le “jueguen la chueca”,…
¡dé cara-güelta a la recua
y vuelvasé pa’ su rancho!…
Cuando la sequiya es larga
y las lluvias son esquivas,
que ya ni las rogativas
hacen lagrimiar al tiempo,
les diré esto que no es cuento,
pues, son cosas ejectivas:
Hay que culumbiar a un sapo
de la pata o la centura,
y machacar alantuya
rezando una letaniya…
Así, al acabarse el diya,
la llovida ha’ i’ ser segura!…
Cuando la lluvia no calma
por más de una semana,
y ya el ganau se empantana,…
jaga una cruz de ceniza
a la horita de la misa,
y cuelgue alto la “phekana”…
Pero, si llueve con exceso,…
Pa’ que sirva de escarmiento,
no hay más que “mostrarle al tiempo
¡“Sutulito”… y “en ayunas,
pongasé de “vente-uñas”…
pal’ lau que le sople el viento!!…