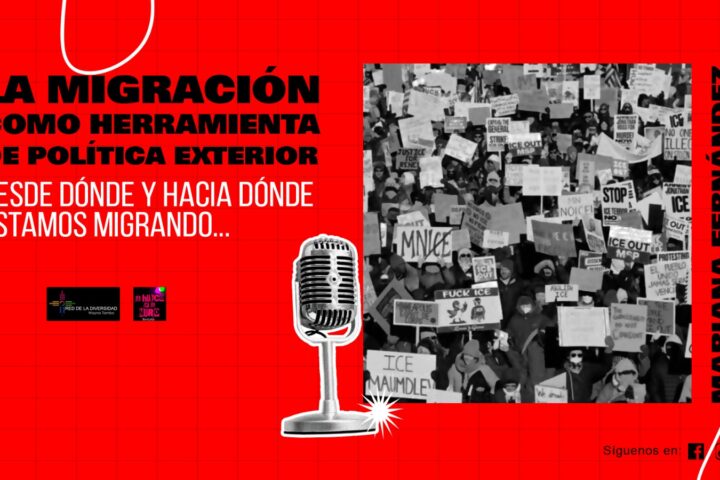La caña de azúcar ilustra cabalmente ese proceso. Así, en países como Brasil, Tailandia y Colombia, donde la caña sigue siendo un pilar fundamental de sus economías, la industria azucarera todavía florece al precio de condiciones laborales semiesclavas en los cañaverales. En estos países, el monocultivo se expande mediante la destrucción de las formas de vida ancestrales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Un azúcar cuyo consumo per cápita– pese al auge de los productos light y los edulcorantes artificiales– no ha dejado de aumentar provocando obesidad, diabetes, problemas dentales, hipertensión y otras dolencias típicamente modernas.
El aceite de palma es un ejemplo mucho más reciente, pero igualmente ilustrativo. Utilizado profusamente por la industria alimentaria, pero también para la producción de jabones, cosméticos y agrodiésel, se ha expandido siguiendo el mismo modelo de explotación social y medioambiental de la caña de azúcar.
Carro de Combate ha investigado, en seis años de trabajo, los impactos sociambientales que dejan los monocultivos de caña y palma aceitera en países como Tailandia, Brasil, Indonesia, Malasia, Colombia, Camerún, Ecuador y Guatemala. En nuestro trabajo sobre el terreno, pudimos comprobar cómo las condiciones de trabajo análogas a la esclavitud siguen siendo la norma en muchos de estos países; en algunos de ellos, como en Guatemala, los encargados de las plantaciones de caña y de palma aún se arrojan el derecho de exigir a las mujeres que acepten tener sexo con ellos a cambio de garantizar su puesto de trabajo. En Indonesia y Malasia, la palma amplía su frontera a costa de los bosques nativos, lo que, entre otros estragos ambientales, ha dejado al orangután al borde de la extinción. En Colombia, la acelerada expansión de la palma fue posible gracias a los desplazamientos forzados por los grupos paramilitares, que liberaron el territorio donde después se implantaría el monocultivo.
Nos proponemos ahora investigar la soja, que avanza en el Cono Sur latinoamericano: en Argentina, la soja acapara ya el 60% de la tierra cultivable, y las cifras son similares en Paraguay y al sur de Brasil. El 99% de esa soja es transgénica, y su modificación genética, patentada por Monsanto – ahora fusionada con Bayer –, permite que sea rociada con glifosato, un potente herbicida que asegura la rentabilidad de la oleaginosa, pero tiene probados impactos sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la posible relación entre glifosato y cáncer, haciéndose eco de la denuncia que llevan años haciendo colectivos las Madres de Ituzaingó Anexo, un barrio de la Córdoba argentina donde las mujeres percibieron que estaban aumentando vertiginosamente los casos de leucemia, cáncer y malformaciones fetales, y decidieron abandonar la lucha contra los agrotóxicos. Sin embargo, la soja sigue expandiendo su frontera, al precio de destruir el bosque nativo y expulsar de sus territorios a los pueblos Qom y Guaraní, cuyos líderes desaparecen en sospechosas circunstancias ante la impunidad generalizada.
Como la palma, la soja se destina a la producción de agrodiésel, pero también como aceite vegetal para productos ultraprocesados y es uno de los piensos más extendidos de la industria cárnica. Estos nuevos monarcas agrícolas, que son la base de nuestra alimentación cada vez más pobre y homogénea, destruyen ecosistemas, violentan a los pueblos indígenas y afrodescendientes y dan continuidad así al saqueo colonial; pero, al mismo tiempo, han modificado nuestros hábitos alimenticios dejando nefastas consecuencias para nuestra salud. Ese es el círculo vicioso de una agricultura global convertida en negocio al servicio del capital.