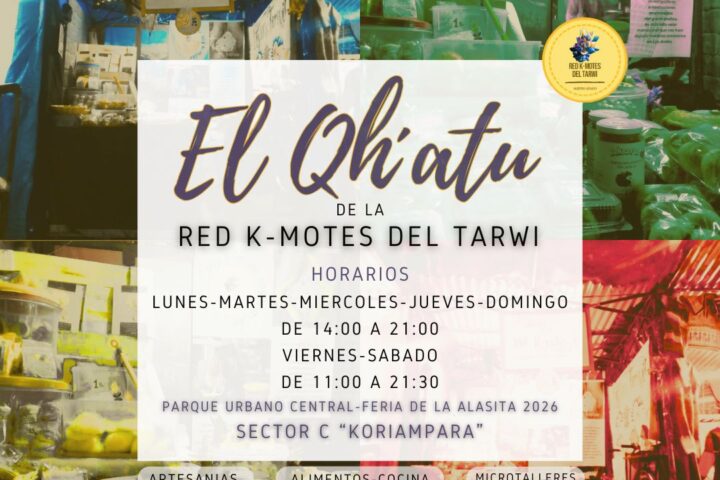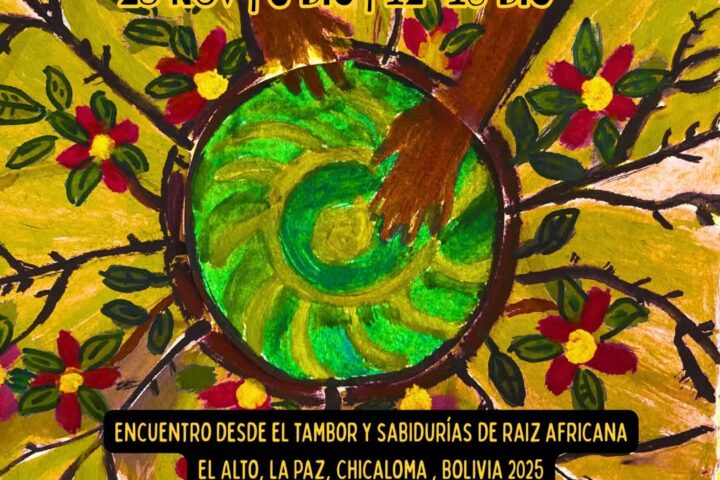Esta metodología de trabajo, conocida como de(s)construcción, ha sido desarrollada por las corrientes postestructuralistas, y si bien nació en los campos literarios y filosóficos, rápidamente fue utilizada en otros campos como en la educación.
La de(s)construcción es «una técnica práctica que nos permite entrar en la voz y en la autoconciencia de lo institucional y en los imaginarios de las personas, para ser cuestionado desde su materialización con miras a ser re-construida con un nuevo sentido»[1].[2]
La de(s)construcción, por tanto, es un proceso que permite la singularización de la persona en cuanto participante central del proceso. Pero la singularidad no significa aislamiento, se trata de la persona ubicada en los contextos en los que desarrolla sus vivencias y sus relaciones/encuentros con el/la «otro/a», ya que «la singularidad es la alteridad del otro»[3]. La de(s)construcción permite la re-construcción y/o re-creación de lo colectivo tomando en cuenta la diversidad de singularidades. De esta manera, la diferencia aparece como el rasgo central de la de(s)construcción, al tratarse de procesos de singularidad que constituyen lo colectivo en medio de relaciones institucionalizadas.
Hay que entender lo institucional como el complejo de aparatos y sistemas que permiten organizar la vida social, en medio de la cual se desarrolla la actividad educativa.
La de(s)construcción se da en medio de relaciones intersubjetivas y de materialidad, sin las cuales sería imposible constituir las singularidades. «Como ya anotamos estos procesos de singularización e individuación no son posibles sin relaciones con lo otro (tanto humano como el entorno en el que vivimos). Por tanto, los procesos internos de subjetivación si bien son procesos personales, no son posibles sin procesos sociales»[4]. Se constituye, la de(s)construcción, como un proceso más allá de lo meramente racional, se trata de un instrumento en el que «los cuerpos son tomados por una mixtura de efectos: eróticos, sentimentales, estéticos, perceptivos, cognitivos….»[5]. En este proceso interviene la totalidad de la persona con sus múltiples relaciones contextuales.
Para ello la de(s)construcción toma en cuenta los siguientes elementos básicos[6]:
* Es una forma de intervención activa.
* Es un ejercicio que posibilita encontrar las fisuras del aparato del saber y el poder y de las personas que lo ejercen. Permite oír tanto lo marginal como el centro del poder.
* Es una descentración de la continuidad de la objetividad institucional. Sospecha de lo que aparentemente está bien.
* Permite ver lo que invisibiliza el poder.
* Es la capacidad de ir tras la «huella» que nos remite a un origen que nunca ha desaparecido.
* Nos permite reconocer las marcas que permanecen, los espacios que constituyen mi «texto» social y las capacidades para establecer rupturas con los contextos.
* Nos coloca en la inseguridad y en la incertidumbre, creando la capacidad de hacerle y hacerme las preguntas que me y le colocan en la posibilidad de abandonar lo que es, para colocarme en el horizonte de construir lo que puede ser.
Así, la de(s)construcción posibilita mirar, oír, tocar, oler,… mis prácticas y concepciones singulares, dentro de un campo colectivo más amplio para re-construir mis sentidos de manera compartida con los «otros». Para ello es indispensable: re-construir «mi versión» (texto), desde la cual me abro a las otras versiones para generar un campo de intertextualidad, reconocer en lo «otro» -con sus propias huellas y marcas- una posibilidad de encuentro, reconocer lo diferente como campo en permanente re-construcción y/o re-creación y no como límite, y abrirme a la incertidumbre a la que me invita la diferencia para dejar abierta mi incompletitud y las posibilidades de complementariedad.
Es decir, «nos situamos frente a la construcción de lo colectivo desde múltiples lugares, pero que ubicando la diferencia como elemento central me constituye como ser social con responsabilidades colectivas y que son necesarias de re-construirse en el ejercicio también de la de(s)construcción. Por ello siempre la lógica de lo solitario no existe, porque estamos frente a unos procesos de individuación en los cuales desde mi yo asumo lo colectivo mediante la construcción de comunidades (humanas, académicas, de profesión, etc.)»[vii].
Los procesos de de(s)construcción y re-construcción no sólo se dan a través de una multiplicidad de lugares y singularidades, sino también por una multiplicidad temporal. Como nos demuestra Derrida, el presente nunca es contemporáneo, el pasado está siempre «presente» y se anuncia como devenir, como los espectros que supuestamente son del pasado, habitan en el presente y son la promesa de un encuentro futuro[viii]. Lo singular no se constituye como historia personal con principio y fin, recoge las narraciones colectivas que son parte de los contextos históricos en lo que vive la persona, «…el ser de eso que somos es, primeramente, herencia….»[ix]. Sin memoria no hay de(s)construcción, se sitúa en el presente, pero en ese presente que contiene simultáneamente al pasado y al devenir.
La de(s)construcción permite una re-construcción de sentidos a partir del encuentro dialógico, de intercambios, de negociaciones tensas, conflictivas y festivas entre diferentes. Parte de lo singular para conversar con múltiples otros, múltiples contextos, entornos, lugares y tiempos que enriquecen y configuran espacios comunes de formas y sentidos de vida. Es decir, mi propia de(s)construcción es un espacio de singularidad en la que incorporo las influencias y conquistas que encuentro a lo largo de mi vida, las que provienen de los otros singulares (en su sentido más amplio, no sólo humano) y de las instituciones que configuran mis diversas relaciones. «Encontrar es hallar, es capturar, es robar, más no hay método para hallar, sólo una larga preparación. Robar es lo contrario de plagiar, copiar, imitar o hacer como»[x].
En síntesis la de(s)construcción me permite un trabajo de singularización de mis propias prácticas y reflexiones respecto al problema planteado, en constante diálogo y negociación con otras personas y tendencias, contextos, entornos, lugares y tiempos para re-construir y/o re-crear sentidos desde la incertidumbre del encuentro con lo diferente. Con la única certeza de que es en el campo de la cultura donde los sentidos se erosionan, re-construyen y/o re-crean y que «los sentidos son finitos pero la posibilidad de construir nuevos sentidos es ilimitada»[xi]; las nuevas significaciones[xii] producidas son solo provisorias, pero válidas.
[1] Mejía, Marco Raúl, «La refundamentación de la escuela y la educación», ponencia presentada al Encuentro Internacional «Modernidad y educación: el punto de vista de los educadores», Santiago, 1996, p. 38.
[3] Derrida, Jacques, «Espectros de Marx», Relume-Dumará, Rio de Janeiro, 1994, p. 47. La traducción del portugués es mía.
[4] Rodriguez, Mario, «La subjetividad en los procesos educativos» en «Educación y Diversidad», PROCEP, La Paz, 1997, pp. 48-49.
[5] Rolnik, Suely, «Cartografía Sentimental. Transformações contemporâneas do desejo», Estação Liberade, São Paulo, 1989, p. 25. La traducción es mía.
[6] Al respecto ver el trabajo de Mejía, Marco Raúl, op. cit., pp. 38-40.
[vii] Ibíd., p. 40.
[viii] Ver Derrida, Jacques, op. cit., pp. 9-71.
[ix] Ibíd., p. 79.
[x] Gilles Deleuze y Claire Parnet, citados en Rolnik, Suely, op. cit., p. 15.
[xi] PROCEP, «Sujeto, conocimiento y poder. Elementos para la Refundamentación de la Educación popular», PROCEP, La Paz, 1995, p. 114.
[xii] Entiendo por significaciones las interpretaciones relevantes que se hacen de determinado hecho, concepto o símbolo. Las interpretaciones no son un reflejo puro de la realidad, sino que involucran la subjetivad de cada singularidad lo que permite una multiplicidad de interpretaciones sobre un mismo acontecimiento o idea. Una interpretación se torna significativa en la medida que es relevante para la vida de una persona. Así, la significación es una combinación entre interpretación y relevancia.