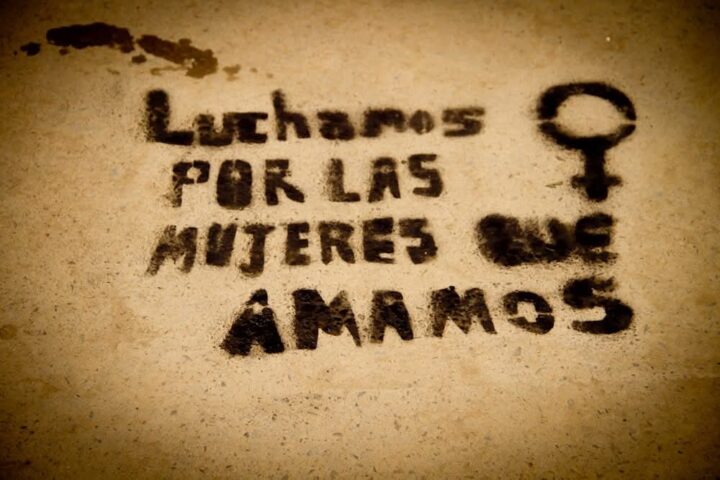Cuando hablamos de “calidad” establecemos parámetros de medida con indicadores no necesariamente propios, si bien es necesario contar con un diagnóstico para saber dónde estamos, es necesario también reconocer el por qué estamos ahí.
Con la negativa del Estado Plurinacional de Bolivia de ser parte de las Pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) se han alzado diferentes voces pidiendo contar con algún tipo de indicador para saber qué es “eso” que debemos mejorar y sobre que parámetros ahondar la mejora. Cuando la ley Educativa 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez entro en vigor, en 2010, muchas críticas nacían alrededor del “retraso estudiantil” en cuanto (temas de medición) “volver al pasado” aportara a la calidad educativa.
A mediados de siglo XX hubo una serie de estrategias para cuantificar el aprendizaje y cual es el impacto que tienen los procesos educativos para la producción de las personas, viniendo estas desde el desarrollo de la teoría empresarial, siendo estos los primeros financiadores. Las empresas harian una serie de inversiones para mejorar la productividad, mirando el conocimiento como calidad de producción y la integración de las regiones en los mercados mundiales, los mercados no solo de mercancías, sino también de trabajadores. Las pruebas aportarían a la clasificación de los y las estudiantes en su desarrollo de trayectoria profesional (quienes tuvieran mayor porcentaje a estudios exactos y quienes tuvieran menor porcentaje a estudios del área de humanidades) siendo este clasificador no para el desarrollo de habilidades sino para el desarrollo de competencias del mercado.
Entonces, hasta qué punto es necesaria una prueba de calidad educativa, es cierto que un diagnostico nos aportaría a saber dónde estamos, pero como llegamos ahí es necesario. Que tanto de los contenidos “modernos” de la escuela se alejan de nuestras propias realidades, como vamos reconstruyendo nuestros imaginarios colectivos de identidades sociales vinculadas a nuestros pueblos originarios y reconocemos en ellos saberes que nos aportan a la reproducción de nuestras vidas y con las que nos hemos destejido para poder responder a contenidos externos, que también son necesarios en la negociación constante con lo externo, pero no necesariamente impuesto, la escuela nos obliga a referenciar contenidos curriculares con las cuales nuestras referencias culturales y de reproducción de la vida están distantes y es por eso que pueden decir que “estamos mal” en calidad educativa.
¿Cuánto la escuela ha retejido relaciones con la comunidad? es en este entendido una de las preguntas que nos hacemos constantemente al momento de pensar en otros medidores de calidad.