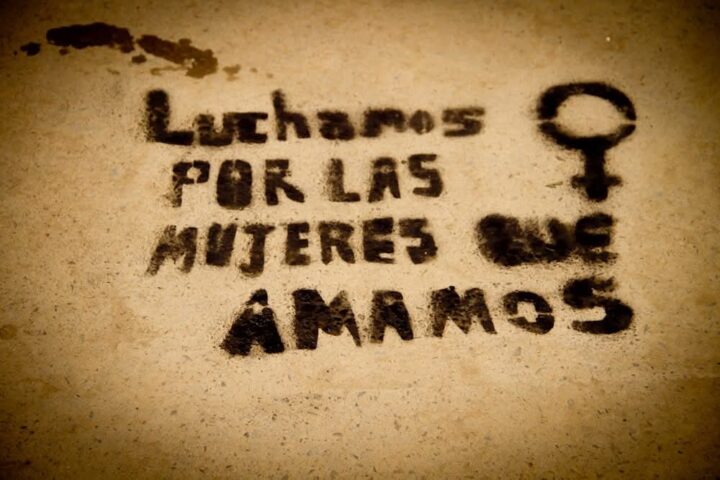ALGUNOS CRITERIOS HISTÓRICOS
Los sistemas alimentarios de las distintas sociedades que habitan nuestro mundo están íntimamente relacionados con los sistemas de producción de alimentos que adoptan, los hábitos de consumo que desarrollan y las formas de circulación, intercambio y distribución de los alimentos que consumen; se ha delegado a la institucionalidad estatal garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas como principio básico y esencial para la vida y en los últimos años se ha venido discutiendo sobre la soberanía alimentaria.
Conversamos sobre Soberanía Alimentaria con Elmer Peña y Lillo, productor agropecuario familiar que radica en la Comunidad de San Antonio la Cabaña, ubicada en el Valle Central del Departamento de Tarija, quien nos dice: “Es una reivindicación mundial de los productores familiares campesinos, generada por el Movimiento La Vía Campesina en los años 90, que plantea que las políticas de producción de alimentos de un país deberán generar un abastecimiento y provisión de alimentos basadas principalmente en la producción local, buscara que los sistemas de producción que no dependan de insumos externos pues los hace vulnerables, que en las decisiones y definiciones de política alimentaria no exista injerencia externa que favorezcan a los intereses de las industrias transnacionales”; también nos manifiesta que: “Cualquier sistema de producción de alimentos que desarrolla un grupo social parte de una intencionalidad, es decir responde a las definiciones de ¿Por qué y para qué estoy produciendo?, con qué criterios y a partir de esto formulo mi diseño, establezco ¿Cómo voy a cumplir esa intencionalidad?, ¿Cómo voy hacerlo?; pero como la producción se desarrolla en un determinado entorno físico, biológico, desarrollo una tecnología para producir y establezco una forma de organización social para hacerlo.
Si hacemos un análisis histórico sucinto del territorio que hoy conocemos como Bolivia con estos criterios, vemos que en el periodo pre colonial se desarrollaron tres grandes vertientes poblacionales asociadas a tres grandes eco zonas con particulares sistemas de provisión de alimentos; así en la parte occidental de cordilleras, altiplano y valles se establecieron diversos pueblos generalmente con una alta densidad poblacional, eran sociedades eminentemente agrícolas y ganaderas, en menor medida recolectoras y cazadoras; por las condiciones climáticas y topográficas adversas que enfrentaban buscaron optimizar el uso de las superficies de producción que habilitaban, incrementando los rendimientos, complementarlos garantizando una diversidad de cultivares, extender los periodos de conservación de los productos a través del desecado, para ello el eje central fue la domesticación, selección y adaptación climática de una gran cantidad de especies vegetales y unas pocas animales; por otra parte desarrollaron formas organizativas en base a la cooperación que les permitía contar con una gran cantidad de fuerza de trabajo para desarrollar obras hidráulicas, obras de conservación de suelos, tecnologías de rotación, circulación de material genético e intercambio de conocimientos.
La otra vertiente poblacional estaba asentada al este sud este del sub andino como también parte de las llanuras del Chaco y Santa Cruz, conformado mayoritariamente por pueblos chiriguanos y chanes, eran sociedades agrícolas, recolectoras y cazadoras, comparadas con las zonas de occidente tenían menores adversidades climáticas y topográficas por lo que contaban con mayores superficies cultivables y de menor densidad poblacional, centraban sus sistemas de producción con altos volúmenes de producción en variedades de maíz, yuca, maní, zapallos y porotos complementando su dieta con productos de recolección del bosque y la caza, aunque también desarrollaban formas organizativas de cooperación para el cultivo, no necesitaron emprender obras hidráulicas o de habilitación de tierras, pero la circulación de material genético y conocimientos también era una práctica que tenían.
Finalmente, la última vertiente poblacional estaba asentada o prácticamente en circulación en las llanuras amazónicas y sub andino del noreste, eran sociedades de baja densidad poblacional mayoritariamente recolectoras, cazadoras y pescadoras, aunque también hacían agricultura migrante temporal, sus conocimientos sobre los bosques y ríos como fuentes de provisión de alimentos era bastante amplio.
Según las Crónicas de los Visitadores Españoles, la producción y circulación de alimentos para el abastecimiento en las tres vertientes poblacionales era viable y en muchas zonas se generaban excedentes en la producción, con el proceso de colonización los sistemas de provisión de alimentos fueron decayendo gradualmente porque fuimos transitando de ser sociedades agrícolas, recolectoras y cazadoras a ser sociedades mineras urbano burocráticas, donde la actividad agropecuaria era marginal y se constituía en solo la proveedora de alimentos, la intencionalidad cambio radicalmente, esta característica se extendió desde la época del estado colonial hasta 1952 del estado republicano; en la vertiente occidental se incorporaron al sistema de producción local cultivos introducidos por los españoles tales como el trigo, habas, arvejas, cebada, hortalizas, frutales y especies animales como las ovejas, vacas, cerdos principalmente, pero un mayor aporte al desarrollo agropecuario no hubo, toda la producción fue dejada en manos de los pueblos originarios, al estado colonial solo le interesaba el aporte de “mitayos” y también la apropiación de tierras, aunque fue con el estado republicano donde más se extendió la apropiación de la tierra para la formación de latifundios. En la vertiente del subandino en el sud este en la colonia fue el inicio de la ganadería y gradual desplazamiento poblacional del territorio, en la república se consolidó la extensión de la ganadería de hacienda y el repliegue de la población originaria a tierras marginales o a la servidumbre. En la vertiente de los llanos durante la época colonial solo las Misiones Jesuíticas y luego Franciscanas tuvieron alguna presencia conformando pueblos y buscando incorporar a los pueblos a un sistema de vida sedentario con poco éxito, durante la república se inició de forma incipiente la ganadería extensiva y gradualmente el aprovechamiento de frutos del bosque como la goma y un poco la castaña; si bien por la diversidad climática y la fuerte presencia de población en el área rural, pese a marginalizar la actividad agropecuaria, nuestra soberanía alimentaria seguía vigente
Desde la Reforma Agraria de 1952 hasta nuestros días, han cambiado las orientaciones y condiciones de nuestros sistemas de producción; en estos últimos setenta años se ha ido incrementando gradualmente el crecimiento poblacional urbano, cerca del 70% de la gente – (cerca de 8 millones de personas) – vive en las ciudades, esto implica que los volúmenes de consumo de alimentos también se han incrementado, pero como responde nuestros sistemas de producción a esta nueva dinámica, en la vertiente occidental, las características de la reforma agraria aplicada a las comunidades de alta densidad poblacional ha generado la fragmentación excesiva de las unidades productivas por la herencia individual, haciéndolas inviables y gradualmente cuando están cerca de las urbes en expansión son convertidas en suelo urbano, las otras unidades que se encuentran más alejadas continúan siendo proveedoras de alimentos, con una tendencia a incrementar sus rendimientos por unidad de superficie a partir de suministros de productos químicos y otra tendencia aunque todavía no muy numerosa la producción de alimentos orgánicos, en la vertiente del sudeste por una parte la reforma agraria del 52 ha consolidado en algunas comunidades la propiedad hacendal que se consolida como unidades de producción ganadera de carne y leche, también se está articulando al complejo agroindustrial de producción de alimento balanceado para animales como productores de soya y maíz entregadas a las aceiteras, por otra parte con la ley de reconducción se ha dotado de tierras comunitarias de origen a los pueblos indígenas y también como dotación individual a productores familiares, que no tiende articularse con los complejos agroindustriales; donde ha tenido una incidencia mayor en el deterioro de la soberanía alimentaria es en la vertiente de los llanos, pues en estos setenta años de una u otra manera se ha posibilitado el crecimiento y la consolidación del latifundio de personas y grupos articulados a complejos agroindustriales cuyas tecnologías hacen un alto uso de insumos químicos, tienden a que su producción será exportada, o sino van monopolizando todos los eslabones de la cadena productiva, todo ello implica un riesgo a nuestra soberanía alimentaria. Ante este panorama general de la provisión de alimentos en nuestro país nos parece que es imperativo que la institucionalidad estatal asuma un rol mucho más práctico y no solo retorico de la Soberanía Alimentaria y apoyar de forma decidida la implementación de los criterios que tiene el Movimiento de la Vía Campesina sobre la Soberanía Alimentaria”.
LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
Para seguir aportando ideas y conocimientos respecto al tema que venimos abordando en este capítulo, es importante para nosotrxs mencionar el rol que viene desarrollando el Estado, con sus unidades ejecutoras en beneficio del sector productivo, pero también de consumo.
Para ello debemos hablar de la Ley 3525 que busca regular, promover y fortalecer sosteniblemente el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable en Bolivia y a través de esta ley es que se promueve la Producción Ecológica por medio de la Certificación Ecológica, que es desde donde se le da un reconocimiento.
Esta Ley ha sido redactada y aprobada el 2006, hablamos de más de 14 años que esta ley está en vigencia y funcionamiento en Bolivia.
Dentro lo que estipula la Ley 3525 es que se crea el Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) como instancia operativa bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, con independencia de gestión técnica y administrativa. Se convierte en el ente responsable de planificar, promover, normar, gestionar y apoyar el establecimiento de programas y proyectos, promover lineamientos de políticas de desarrollo de la producción ecológica, ejecutar y consolidar el proceso de desarrollo del sector agropecuario ecológico y de recursos forestales no maderables.
A través de la Ley 3525 se crean también Los Sistemas Alternativos de Garantía y uno de esos Sistemas son Los Sistemas Participativos de Garantía, con el que los productores vienen trabajando desde el 2012, porque es año fue en el que se firmó la Norma Técnica Nacional de los Sistemas Participativos de Garantía (S.P.G.s); entonces a partir de ese año los productores reciben un Documento de Garantía que es emitido por SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) que es el responsable de otorgar este registro a todos aquellos productores que quieran contar con la Certificación de Producción Ecológica.
Dentro de la Ley se habla también de la creación de un Concejo Nacional de Producción Ecológica que es el CNAPE que se constituye en un ente desconcentrado en lo técnico, administrativo, económico y financiero con independencia de gestión y jurisdicción en todo el territorio nacional y goza de personería para actuar dentro del ámbito del derecho público y privado.
Damos a conocer que esta instancia cumple un rol preponderante en el desarrollo e implementación de estrategias municipales de promoción de la agricultura ecológica en los llamados “Municipios Agroecológicos”. Priorizan un enfoque de sostenibilidad en las estrategias de desarrollo rural basando sus acciones en tres pilares: Medio ambiental, Económico y Social-cultural.
OBJETIVOS DEL UC-CNAPE (según Ley 3525)
- Promover la implementación de medidas de fomento e incentivos para la agricultura ecológica a nivel nacional, departamental y municipal.
- Elaboración del plan estratégico de fomento a la producción ecológica.
- Diseñar, ejecutar y fortalecer, en coordinación con entidades públicas y privadas actividades de investigación y gestión de conocimientos sobre agricultura ecológica.
- Promover la incorporación de la agricultura ecológica en diferentes instancias de educación públicas y privadas.
- Participar en la revisión y actualización de la normatividad para la agricultura ecológica.
- Participar en el proceso de fiscalización del cumplimiento de las normas por parte de productores, procesadores comercializadores y certificadores; tanto en sistemas de certificación de tercera parte como en sistemas participativos de garantía.
La Ing. Nancy Coparicona Quispe productora, técnico regional de la Unidad de coordinación del Consejo de la Producción Ecológica (UC-CENAPE dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras), nos comenta lo siguiente:
“En la actualidad contamos con un registro de 35 SPG’s (Sistemas Participativos de Garantías) vigentes, funcionando desde hace ya 5 años, en 35 municipios, cuando iniciamos este trabajo la duración de esta Certificación era de 1 año, esto ha cambiado debido a la Ley SAIA 830, en el que cambiaron las tasas de pago de esta certificación, mismas que se elevaron también en relación a los plazos y esta Certificación en la actualidad tiene una duración de 5 años a partir de obtenido el documento de parte de los productores. También tenemos muchos municipios que no lograron renovar esta certificación debido a la Ley de tasas elevadas, ya que antes eran mucho más económicas y ahora ha elevado los costos de la Certificación Ecológica, esta ha sido la principal dificultad por la cual muchos no han vuelto a renovar su Certificación, es decir tienen vencido el documento, estamos hablando de 51 SPG’s vencidos; en la actualidad nos encontramos trabajando en recuperar esos municipios pero también en certificar nuevos, en este caso tenemos 17 SPG’s en proceso, que van a contar con la Certificación Ecológica en esta gestión”.
Para Lograr obtener el documento de Certificación Ecológica el productor debe seguir o pasar por varias etapas.
El Productor al momento de querer contar con este documento lo que tiene que hacer, según normativa, es conformar su estructura para que pueda ser legal, porque estas certificadoras, que así se llaman, se conforman como un organismo de control local, la ley Indica que las SPG’s deben poseer la siguiente estructura:
- Un Representante del SPG.
- Un Comité de Garantía.
- Productores que deseen obtener la certificación.
Todo este proceso debe estar legalmente reconocido y respaldado por los productores mediante el levantamiento de Actas y a partir de esto se inicia con el trabajo de su estructura.
El Representante del SPG, es quien se encarga de hacer todo el trámite de solicitud de registro ante SENASAG, envía toda la documentación que se ha generado desde la solicitud de la Certificación de los productores.
El Comité de Garantía, se encarga de hacer la revisión de las evaluaciones, son los que otorgan la calificación que les permite obtener la certificación, son quienes determinan en qué etapa se encuentra el productor, es decir si está en etapa inicial o ya produce en etapa de Ecológico, responden de acuerdo al desarrollo de los cultivos en contextos diversos, por ejemplo existen productores que recién están iniciando su proceso de modificación de instalar la diversidad de su parcela, el uso de abonos orgánicos, instalar recién una parcela ecológica lo cual merece una calificación en transición entre 1 y 2 puntos; ya cuando el productor demuestra que tiene una producción ecológica sostenida en el tiempo tal cual contempla la normativa este obtiene el denominativo de productor ecológico, siempre y cuando cumpla con estas 5 dimensiones:
1) Dimensión Tecnológica Productiva, donde menciona que el productor no debe hacer uso de productos químicos, mas al contrario debe hacer uso de bioinsumos para el control de plagas y enfermedades, incluye las recomendaciones de cómo debería ser el uso de suelos en el modelo de producción ecológica, como se debería diversificar la parcela y no hacer monocultivo.
2) Dimensión Ambiental, que habla de todo lo que se refiere al tema de forestación, tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, que se ha convertido en un gran dilema, incluso a nivel Nacional, dado a que no hemos alcanzado un manejo adecuado de la basura en ningún municipio. El tema de la Flora y fauna Silvestre también se encuentra de dentro de esta dimensión, el manejo del agua es muy importante ya que, hemos logrado identificar que existen productores y sectores que tienen problemas de contaminación de aguas por la minería y otros factores externos a su entorno. Esto es muy preocupante dado a que muchos productores no pueden acceder a la Certificación por el agua que está utilizando, entonces este es un tema que venimos tratando; también se encuentra el manejo de suelos, como se les protege de la erosión.
3) Dimensión Social Cultural, contempla los temas de Salud, Educación, la participación del hombre y la mujer distribución de roles, usos y costumbres.
4) Dimensión Económica, se habla de la comercialización, como se desarrolla la misma en la actualidad tiempos de entrega e intermediarios, el rescate, sobre todo, de aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción, tratando de recuperar los saberes y prácticas ancestrales de cómo se desarrollaban estos procesos de comercialización, los intercambios y traslados entre la producción de diversos pisos ecológicos lo cual propiciaba la diversificación de especies y la pervivencia en el tiempo de las semillas.
5) Dimensión Política, se contempla en tema de liderazgo, como se comportan las personas, si en ese transcurso de tiempo se van formando líderes locales, porque lo que también se pretende con este proceso es que las comunidades locales a través de estos líderes lleven adelante este proceso de certificación ecológica en sus municipios, que sean ellos quienes más adelante promuevan y luchen por establecer una producción ecológica en sus territorios.
“Varias acciones se trabajan para fomentar la producción ecológica y la Certificación de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG’s), es la unidad de planificar y responder frente a la producción ecológica, este es el ente, tiene varias funciones enfocadas a esta temática. La norma técnica es la herramienta que permite a diferentes actores de asociaciones que trabajan e impulsan estas acciones de producción agroecológica, conformar instancias de organización que respondan a las necesidades de una determinada región en cuanto a la producción, mejoramiento y venta de sus productos, mediante la coparticipación entre Productores, Organizaciones Civiles, Instancias Municipales, Gobernaciones y El Estado, para trabajar de manera conjunta en favor del sector productivo ecológico en diversos departamentos de Bolivia.”
LA NECESIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MIRADA DESDE EL “NOSOTROS”
Ya cerrando este capítulo escrito desde la diversidad de voces y experiencias que el mismo recoge, transitando una diversidad de pisos ecológicos desde la producción y crianza de la vida por ahora queda plantearnos desafíos y propuestas que nos permitan establecer dialogo constante con la Madre Tierra/Pachamama.
El tema de lo ancestral que interviene si o si desde el bagaje cultural que en este momento tiene, es decir tenemos que dar desde lo que tenemos, lo que hemos heredado y lo que queremos dar, ser capaces de percibir las conexiones entre el área rural y la urbe, ser conscientes de que el área rural se ve muy afectada por la homogenización del consumo, que lxs agricultores subvencionan los costos de producción y venta de los alimentos, por las condiciones actuales en las que se ven obligadxs a comercializar lo que vienen produciendo; queda pendiente también el tema de acceso a la tierra, el desplazamiento desde las ciudades, hacia las zonas productivas, la expansión de la mancha urbana, que a grandes pasos está reduciendo de manera preocupante las zonas productivas, todos por querer alcanzar o ser parte de esa promesa de desarrollo y progreso llamada Ciudad, ¿Qué lugar les damos a los productores en las ciudades, que espacios ocupan en la actualidad?
Es momento de dejar de naturalizar como seres humanos el nacer y no tener un territorio; nos estamos criando alejados de los procesos vivos, no logramos entender la vida como un sistema de relaciones.
Por las dinámicas que en las ciudades acontecen, el desarrollo y progreso tan anhelados nos están conduciendo a la pérdida progresiva del saber cultural de la producción de alimentos, así como sus diversas formas de preparación,
Es importante y fundamental reconectar con la vida y lo natural desde la producción de alimentos, debemos entender que según mis maneras de trabajo con la tierra y producción de alimentos, el resultado de mi impacto puede ser regenerativo o degenerativo, en la actualidad algunas experiencias de la agricultura urbana tienden mucho a la individualización, se pierde el sentido de ser una actividad productiva comunitaria, se pierde el ayni, ya que se prioriza ante todo la obtención de beneficios económicos con fines acumulativos o modas pasajeras; pero también se puede observar la otra cara de esta forma de producción de alimentos en las ciudades, una que nos permite pensar cómo generar recursos económicos que cuiden la vida y en este momento la regeneren en el trabajo con la tierra, este tipo de agricultura urbana responde a esa necesidad, cubrir el abastecimiento de las familias que habitan las ciudades, frente a las políticas que estamos viviendo, medidas de libre importación de productos, que impone precios y obligan a lxs productores a subvencionar los alimentos que en ellas se consumen, en este contexto actual esta práctica nos recuerda que “cosechar y consumir lo que tú produces es un deleite.”
Nos planteamos también, a partir de experiencias concretas y contextualizadas a la producción de nuestros alimentos y la entrada de alimentos de contrabando, las acciones y posiciones que desde el Estado se asumen con respecto a la protección de las condiciones de producción en el área rural, las garantías de acceso a mercados para los productores, con qué condiciones cuentan ellos para garantizar el abastecimiento de alimentos hacia las ciudades, hemos podido observar que muy pocas medidas se han tomado al respecto, y las que se han tomado carecen del impacto deseado por los productores. Frente a ello y la gran problemática de la introducción de productos de otros países que afectan a la producción nacional, muchas organizaciones de producción agrícola asumen medidas de presión, mediante el bloqueo al ingreso de camiones que vienen con productos alimenticos desde Perú, productos que en nuestras regiones se producen. Desde este enfoque el tema de soberanía alimentaria se ve seriamente perjudicado y obstaculizado en su construcción y consolidación.
Es importante que la tan anhelada Soberanía Alimentaria parta de los saberes ancestrales que aún siguen vigentes en nuestros territorios, saberes que tienen muy en cuenta la ciclicidad de la producción, la temporada y procesos rituales que le otorgan Vida/Ajayu/Alma a los alimentos que nos nutren y permiten criarnos con la tierra y todas sus formas de vida.
Para concluir compartimos un pequeño fragmento de una entrevista realizada a Juan Andrés León, productor de Inkawara/Caranavi Nor Yungas del Departamento de la Paz:
“Lo más importante es integrarnos como seres humanxs con prácticas que sean regenerativas. Entonces ahí en ese espacio, se puede hacer muchísimo trabajo invertir desde su experiencia, mucho dinero en semillas y en material vegetal, incluir el trueque de semillas, plantines, etc…ha sido todo el camino que tomamos prácticamente el año 2019… mediante varios intentos y experimentos, al establecer nuestra chakra, asociaciones de especies objetivo y especies colaborativas, ver cómo las plantas se colaboran entre ellas y no compite…y en que en muchas de estas asociaciones funcionaron bien y nos regalaron muy buenos aprendizajes…Después de haber retornado, luego de 4 meses de ausencia, este año el encontrarme con un espacio que está lleno de vida, que ya no es como era antes, de donde solo había vegetación típica de suelos ácidos, hoy está lleno de mucha diversidad y de muchas especies que tienen la capacidad de llegar a conformar un bosque en el cual se tiene café, plátano y muchas especies. Me reafirma en este camino en donde precisamos más que nunca una agricultura regenerativa que regenere todo, desde lo económico, social y ecológico”.