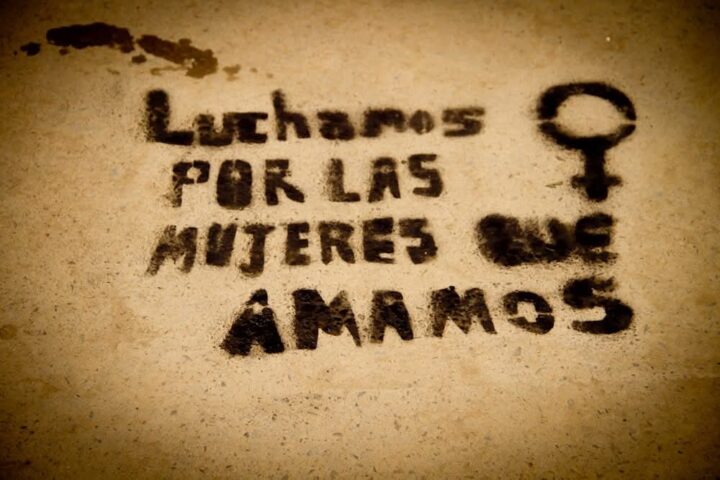TRANSFORMACION Y CIRCULACION DE LOS ALIMENTOS
Para que el modelo socioeconómico industrial impuesto por la “modernidad occidental” funcione necesita que exista un consumo compulsivo de las mercancías que genera y para ello “induce” en la población la uniformización de los criterios de consumo; aplicadas estas nociones a nuestros hábitos alimentarios, podemos observar sus consecuencias en el “éxito” de consumo que tiene en nuestro país, y posiblemente en todo el continente, el pollito “broaster”, si diseccionamos el contenido de este plato asoma que está vinculada a un complejo agroindustrial alimenticio compuesto por la industria avícola, la industria de alimentos balanceados, la industria aceitera, la industria de conservantes y saborizantes, etc.; poco le interesa a este complejo industrial, la calidad alimenticia y nutritiva que entrega, los efectos medio ambientales a los que está asociada, los efectos que genera para la producción familiar campesina, Marco Antonio Quelca nos comparte la siguiente reflexión al respecto: ”A quien realmente le importa que la población en general sepamos comer, obviamente no le importa a nadie porque si todo el sistema esta direccionado con poderes, sobre todo en este caso, estamos hablando de Industria Alimentaria, nos estamos dando cuenta de la magnitud de la mala alimentación que tenemos gracias a nuestros hábitos que tenemos hoy en día. Actualmente los estudios nos indican que donde existe la mayor población con problemas de obesidad y sobrepeso se ubican en los espacio periurbanos, en los espacios periféricos y quien diría porque generalmente en esos espacios vivimos personas que hemos migrado, la mayoría del campo a la ciudad o tenemos conexión muy cercana al campo; la vida urbana tiene otras connotaciones, la vida misma de un migrante tiene diferentes connotaciones, somos muy frágiles en el tema de cambio de hábitos, desde el momento y la forma en que hemos sido colonizados históricamente tenemos una tendencia a no apreciar y valorar nuestras raíces, orígenes, nuestra cultura, ahora mismo vemos que estas limitantes se ven más vigentes por la redes sociales digitales, las modas, formas de vida, etc., estas influyen para se cambien los hábitos no solamente de la alimentación sino que de todas las formas de expresión de la Cultura Viva…Es necesario para nostrxs poder hablarnos desde donde somos”.
Por ello vamos a darles a conocer cuatro experiencias que discurren por la valoración cultural, el cuidado de la salud de nuestros cuerpos y la convivencia armónica con la naturaleza.
LA PRODUCCIÓN DE MIEL ORGÁNICA
La difusión mundial del virus COVID – 19, genero un estado de pánico también digamos “mundial”, amplificado mucho más por los “maravillosos” medios de comunicación a los que ahora tenemos acceso; las reacciones para atenuar los efectos de la enfermedad sacaron a luz las diferenciaciones sociales de posibilidad económica, es decir los que pueden acceder a la atención en un centro de salud y los que no, no les quedaba otra de ver cómo se las arregla en sus casas, asociadas a dichas posibilidades está la “tecnología de salud” posible a ser aplicada, la una centrada en la farmacología generada por la medicina convencional y la otra obligada a rebuscar en los baúles del saber tradicional las alternativas, es entonces que nuestra herbolaria, nuestras “qhoras medicinales”, nuestros “jampis” ocuparon las aceras de calles y plazas en las ciudades, las recetas invocaban a un ingrediente casi imprescindible para el tratamiento de afecciones bronco pulmonares, la miel de abeja.
Conversamos con Waskar Rozo, productor de miel orgánica en la Comunidad de Cristal Mayu, ubicada en la zona de Totolima Chico al noroeste del Departamento de Cochabamba y él nos cuenta: “Nuestra comunidad está ubicada en la cabecera de monte subtropical, nos instalamos allí en los años 80, es un lugar de muy difícil acceso por la topografía de la zona, hasta ahora no llega aun el camino hasta nuestra comunidad; este proyecto surgió por el problema de desnutrición que tenían las niñas y niños, por las características climáticas las abejas se desarrollan muy bien, entonces veíamos que la miel podía ser un buen complemento alimenticio, de allí se empezó a producir a nivel familiar pero dado que el no contar con camino hacia que la comercialización de productos agrícolas era muy dificultosa y los ingresos económicos pocos, nosotros para salir con producto al camino tenemos que caminar dos días con caballos y mulas, y la miel era una buena alternativa económica y la gente fue ampliando poco a poco sus apiarios, al momento los productores tienen unas 30 colmenas por familia y es la principal actividad, a partir del 2006 fueron mejorando las condiciones de vida de forma gradual y vino un proyecto el PAR que nos ayudó con la certificación de la producción de la miel como producto orgánico ya que estamos prácticamente en un bosque virgen y la cría de abejas favorece mucho en la conservación de la vegetación natural de la zona. Al momento estamos produciendo miel y derivados como el polen y el propóleo, estamos asociados con una organización que se llama ECOTAMBO y a través de la cadena de comercialización que tiene llegamos con nuestra miel a varios mercados”.
Si bien los productores de miel de la zona, que abarca a 5 comunidades, han encontrado una alternativa de vida con la producción de la miel, sin embargo, se encuentran en un problema grave que amenaza esta estabilidad que han alcanzado, la explotación de oro y que nos relata Waskar: “En el tiempo de la cuarentena se han presentado tres veces distintas cooperativas mineras auríferas, que tenían estudios y prospecciones técnicas para la explotación de oro y el objeto de ellos es que la comunidad autorice la instalación de una mina que explote el oro y han ofrecido una buena cantidad de dinero a todos los comunarios para que acepten. La instalación de una minera de oro va tener un impacto ambiental alto, nuestra comunidad es cabecera de tres ríos el Altamachi, el Torreni y el Porvenir; son nuestras fuentes de agua para consumo y para riego, además hay gran cantidad de variedad de peces, además es posible que empiecen a deteriorar los bosques y aumentar el flujo de gente y maquinaria, lo que nos afectaría a la producción apícola; nosotros tenemos una dotación de tierra de forma comunal o colectiva y el acuerdo debe ser autorizado por todos, en este momento estamos en discusión interna, analizando las afectaciones muchos no quieren que se dé autorización, pero hay otros quieren recibir la compensación, pero aún está en debate”.
REVALORIZACIÓN CULTURAL
“La revalorización de nuestros alimentos, la importancia de alimentarnos para estar saludables, más en este tiempo de pandemia, el patrimonio alimentario es parte de nuestra cultura, parte de la regeneración de la vida, sin alimentos no podemos hacer ninguna clase de actividades, estamos tratando de “civilizar”.
María Eugenia Galarreta Tarqui parte activa de la Red de Kamotes del Tarwi, quien nos compartía varios elementos sobre las redes de producción y distribución de productos transformados en diferentes lugares, pero también nos habla de la importancia para nuestra salud y cuidados mediante la alimentación, al respecto nos decía:
“Uno de los primeros recuerdos gratos que tengo, de cuando era niña, me remonta al pueblo de Guaqui, específicamente a la comunidad Belén Pituta, en la provincia Ingavi, lugar donde mi mamá y mis abuelitos nos llevaban a sembrar. Eran viajes relámpago porque aún estábamos en la escuela. Ya para el mes de enero, cuando las clases terminaban, regresábamos para el aporque. Ver esos campos reverdecer con esa fragancia tan fascinante, como el olor a la tierra húmeda, fue una de las experiencias más lindas.
Para la cosecha se aprovechaban los feriados de Semana Santa. Ahí compartíamos con la familia entre juegos y comida abundante, que se preparaba en la cocina a leña o una watia, y se compartía con todos los que habíamos trabajado. Era tan bonito escuchar de rato en rato un “jallalla”, que era el grito de regocijo, por haber encontrado una papa gigante, la que se alzaba en lo alto como símbolo de gran alegría.
Entre esos recuerdos también está mi admiración por las florcitas del tarwi, que en ese momento ni siquiera sabía que se podía consumir o qué cosas se podían preparar con esta semilla. Recuerdo que mi tía María me dijo que esas plantitas cuidaban muy bien a las papitas. Pasaron muchos años, mis abuelitos se fueron. Ni mis tíos ni mis papas pudieron regresar de nuevo a Belén Pituta.
Por cosas de la vida y decisiones tomadas, se dio la oportunidad de trasladarnos al municipio de Copacabana, solo un año dijimos, pero qué va…, ya son 16 años, y contando, los que llevamos en este territorio maravilloso, que supo cautivarnos con sus montañas, queñuales y la energía de la Qutamama.
Fue en este territorio donde pude conectarme con esta hermosa plantita, fue como conversar con ella sin que medie palabra alguna, solo un sentimiento que puedo traducir como una encomienda, como si me hubiera otorgado la responsabilidad de compartir estos saberes, no solo con mi entorno cercano, sino con las personas con las que pudiera encontrarme en este mi transitar por la vida.
Todo este saber, esta información, dio pie a que podamos trabajar con un emprendimiento propio. Me habían despedido del trabajo que tenía en la radio municipal, porque mi hijito, según me dijeron, les ponía nerviosos. Bajo esas circunstancias nació “Flor de tarwi”, que en ese momento fue bautizado por mis wawas, como Gotas Mágicas. Comenzamos a trabajar las galletas, los queques y todo aquello que había inspirado la necesidad de alimentar mejor a mis t’ilis.
Con el paso del tiempo, los espacios para aprender mucho más se fueron abriendo. El año 2018, se dio la oportunidad de participar en la décimo quinta Conferencia Mundial del Lupino, que es el nombre científico del tarwi. Este encuentro se realizó en la ciudad de Cochabamba. Entre las cosas que me causaron sorpresa están: que el mayor productor mundial de una variedad del tarwi es Australia, que lo usa como forraje; que en Chile existe un Banco de Semillas de todas las variedades del lupino; que el consumo per cápita de Bolivia está entre los 100 y 200 gramos, en relación a los cuatro kilos que consume el hermano país Ecuador, anualmente. Este último dato me inquietó bastante, siendo Bolivia un país donde el cultivo del tarwi es parte de nuestra tradición agrícola, entonces, ¿por qué el consumo de este alimento es tan bajo? Existen varias respuestas, pero principalmente porque no hay una estrategia de promoción del tarwi, que dé a conocer sus propiedades nutricionales. Hace falta una mirada integral, de todos los eslabones que componen esta cadena o sistema alimentario. Necesitamos que la producción esté relacionada con los espacios de comercialización (mercados), donde los productores no tengan que poner en riesgo sus cosechas. El trabajo conjunto, articulando todas las esferas involucradas, entre los que también están los trasformadores, investigadores y consumidores, deben estar acompañadas de políticas públicas, a nivel nacional y local.
Tomando en cuenta estas consideraciones, la fuerza de unir nuestras voluntades, nos ha llevado a formar un tejido de seres humanos, que también han asumido, como propósito de vida, difundir las bondades de esta leguminosa, que llena nuestras expectativas alimenticias y hace que trabajemos, con el objetivo de motivar a que más personas lo vayan incorporando dentro de su consumo diario de alimentos, no solo por sus propiedades nutricionales, sino también porque corresponde a un legado ancestral, que nos une con nuestras abuelitas y abuelitos, que han sabido transmitir ese conocimiento y sabiduría, de generación a generación, hasta nuestros días.
Ese tejido en el que nos hemos articulado, se llama “Red K-Motes del Tarwi”, que nació, entre risas y juegos, en febrero del año 2019 en la Casa de las Culturas Wayna Tambo en la ciudad de El Alto. Inicialmente conformado por tres personas, fuimos creciendo, conectándonos con nuestras hermanas de Carabuco y Escoma de la provincia Camacho, Sahuiña, Chaapampa y Wayra Sucupa de la provincia Manco Kapac, además de personas que trasforman e investigan el tarwi en las ciudades de El Alto y La Paz”.
Algunas de las apreciaciones que nos surgen después de conocer la experiencia de trabajo de Mauge, las compartimos a continuación:
El tarwi nutre los suelos gracias al nitrógeno atmosférico, y que las aguas donde se remoja y cocina el tarwi sirve como controlador de plagas, también es una planta utilizada para la rotación de tierras.
La proteína es fundamental a la hora de formar músculos, tiene aminoácidos esenciales, tiene calcio, minerales, todo eso dentro la leguminosa llamada Tarwi, recordarnos que si tuviéramos una dieta basada en el consumo de nuestros alimentos ancestrales, no tendríamos que hablar de enfermedades.
Es preocupante que, debido al tiempo tan acelerado, en las ciudades, estamos dejando de lado la preparación de estos alimentos. Las ciudades corren el riesgo de colapsar, por este ritmo tan acelerado de la vida y el consumo, para ello debemos repensar en nuestra relación con la tierra y en las formas de producción de alimentos, así como sus procesos de transformación, que no parte si tienes buena mano o mala mano para trabajar y cultivar la tierra, sino en generar las condiciones de cuidado y crianza.
Revalorizar su importancia para una mejor alimentación, que los productores encuentren vías de comercialización, generar condiciones de accesibilidad para su consumo. Existen experiencias que vienen compartiendo recetas de preparación del tarwi y otros alimentos nativos esenciales, han diseñado estrategias ante la crisis sanitaria, en las cuales se comparten saberes en torno a conocimientos de cuidado de nuestrxs cuerpxs y consumo, desde donde revalorizamos lo que nos da la tierra y la cuidamos, nos recuerda que la crianza de la chacra no es la misma en las urbes y en el área rural, en algunos casos.
Reconocemos el apoyo de ONG’s y Estado desde sus diversos brazos operativos, pero gran parte de ese mencionado apoyo muchas veces se queda solo en discurso, es por ello que nosotrxs no esperamos el cumplimiento de esas promesas, nosotrxs vamos construyendo otras realidades y formas de habitar nuestros territorios, desde la difusión de material educativo, hasta la recuperación de prácticas ancestrales de trabajo y crianza con la tierra, como ser la rotación de diversos cultivos en las chacras, identificamos también, como una debilidad grande el que hasta ahora no existe una cuantificación de la cantidad de tarwi producido, en toda Bolivia, reconocemos que es necesario tomar acciones de cuidado y protección de las semillas y el agua. Es importante tener en cuenta que a través del trabajo de los agricultores y transformadores de alimentos se sostiene la vida.
Se hace evidente, cada vez más, que en el afán de recuperan el uso y preparación de alimentos ancestrales, muchas veces nos conduce a la elitización de estos productos nativos, lo cual hace que la población se aleje de su consumo, o que los mismos sean objeto de especulación en cuanto a sus precios y se conviertan en inaccesibles para algunos sectores de la población.
Es importante reconocer la alegría que sientes cuando consumes lo que tú produces, es algo que no se puede cuantificar, pero que nos reafirma en el camino que venimos transitando.
GASTRONOMÍA CONTEMPORÁNEA
Es importante mencionar que la cocina contemporánea, es la cocina moderna nueva, la propia del momento en que se vive. Es la forma con la que el mundo culinario expresa la fusión de las recetas tradicionales de cualquier país, de forma artesanal y artística, con nuevos conceptos, técnicas innovadoras, colores, texturas, sabores, etc.
Las personas que se dedican al rubro de preparación de alimentos han ido desarrollando sus diseños de expresión que hacen que cada uno de ellos sea particular y se le identifique por su propia forma, cada unx nos ofrecen una opción diferente y personalizada, a continuación, compartiremos dos experiencias territoriales de trabajo con y desde los alimentos ancestrales.
Marco Antonio Quelca, es cocinero fundador del Colectivo Sabor Clandestino, quien nos dice que: “Sabor Clandestino, somos chicxs cocinerxs, que nos reunimos con la intención de entablar diálogos, respecto a la importancia de los alimentos, la comida contemporánea, el reconocer que los alimentos y sus conocimientos respecto y en torno a ellxs es cultura Viva”.
A través del trabajo que vienen desarrollando cuestionan la discriminación social que aún existe, visibilizan los efectos que las ciudades tienen con respecto al área rural que se ve muy afectada por la homogenización del consumo, tratando de responder las necesidades y exigencias de consumo que las ciudades tienen e imponen en los mercados y ferias.
Mediante la Actividad anónima, performances anarquistas y revolucionarias en las calles, se hace otra ocupación del espacio público desde la cocina a través de los menús de degustación, que responden a procesos de investigación, realizados desde las recetas que trabajan. Marco nos dice: “Nosotrxs trabajamos desde un proceso creativo, somos muy meticulosos en este proceso, el proceso es más abierto a ideas y experiencias compartidas desde el colectivo, nuestros productos tienen particularidad y personalidad”.
Posicionan la importancia de los alimentos en el contexto cultural, nos recuerdan que podemos seguir comiendo nuestros productos con unas preparaciones contemporáneas, en la línea de seguir consumiendo nuestrxs productos nativos y ancestrales. Lo ancestral interviene desde el bagaje cultural que en este momento tiene, tenemos que dar desde lo que tenemos, lo que hemos heredado y lo que queremos dar, tenemos que ver y hacer visibles las conexiones entre el área rural y la urbe.
En este mismo camino de la gastronomía contemporánea, pero desde otros territorios, ya al Sur de Bolivia nos encontramos con Zenobia Lázaro, que es una mujer joven emprendedora gastrónoma de Chuquisaca/Sucre que ha venido experimentando mediante la elaboración de helados con diferentes productos nutritivos y muy poco conocidos de la región que habita, desde su trabajo impulsa la alimentación conectada con la importancia de valorar la materia prima desde el ver a los alimentos con amor pasión y creatividad. Zenobia nos dice:
“Tengo mi Heladería llamada Meraki, este nombre tiene mucho significado, ya que quiere decir poner el alma, creatividad y amor en lo que haces, dejando un pedazo de ti siempre en tu trabajo, partimos de la Premisa “Que tu alimentación sea tu medicina”. Con nuestro trabajo pretendemos revalorizar la producción de alimentos nativos de Bolivia y darles un valor agregado”.
En su trabajo diario, Zenobia trabaja con materia prima que la adquiere solo de productores que tienen la certificación agroecológica. En ese camino ha establecido diversidad de redes de trabajo colaborativas, reafirma que es necesario el establecimiento de redes de apoyo e intercambio. Ella nos cuenta que a través de muchos viajes realizados a las Provincias de Chuquisaca/Sucre ha conversado con productores sobre los experimentos que hace con alimentos nativos desde su heladería y estos al sentirse interesados en su trabajo le otorgan la materia prima sin costo alguno, para que ella experimente y les cuente como le va, ya si su experimento ha sido exitoso ella asume el compromiso de adquirir de ellos esa materia prima.
Ha logrado obtener helados de algarrobo, mistol, setas, espirulina, frutos silvestres, ha utilizado el isaño, quinua, amaranto. No solo en el helado en sí, sino también en los topings o acompañantes, también lo usan en la pastelería, que funciona conjuntamente a la heladería. Trabaja mucho con los derivados del algarrobo, y las frutas silvestres que tienen en la región. Zenobia recuerda que:”El algarrobo, plantas nativas y frutas siempre han estado aquí y las trabajamos, así evocamos la memoria del gusto de lxs clientes y consumidores, cada producto tiene sus propiedades y formas de prepararlos. Me emociono cuando hago mis helados, aprecio mucho el trabajo que hacen los productores, la crianza, el amor y pasión que le ponen en el trabajo con la tierra”.
Desde la Heladería Meraki tratan de ingresar al mercado con un precio accesible, ponen a la venta un helado de dos sabores a un precio de 5 bs. Recordemos que los costos de producción, varían de acuerdo a la materia prima a ser utilizado y los procesos que atraviesan antes de llegar al producto final.
Estas dos experiencias nos muestran estas otras formas de ocupar el espacio público desde su convivencia y crianza con los alimentos, los procesos de transformación y llegada a lxs consumidores de a pie alimentos que a simple vista pueden parecer: en los montajes, las texturas y preparaciones, adoptar muy distintas formas y colores, pero que cuando las personas las coman, sus memorias gustativas les recuerden a estos productos con los que hemos crecido y estamos arraigados todxs.