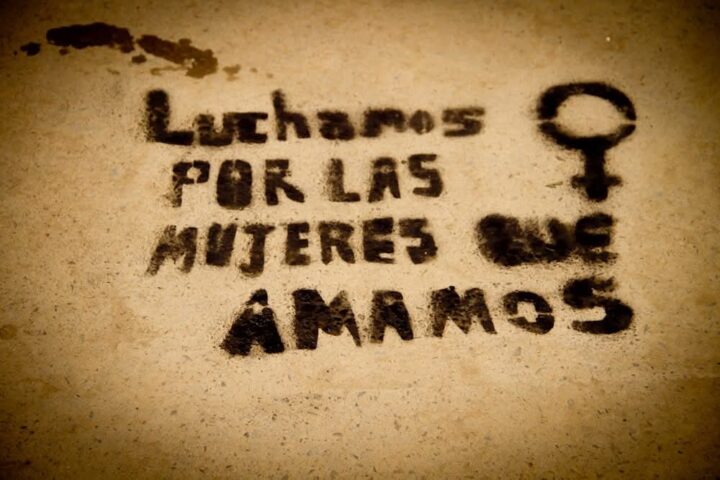Use barbijo, desinfecte sus manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel, mantenga una distancia de 1.5 metros y evite las aglomeraciones. Esta es la lista de instrucciones que desde el año pasado define nuestro cotidiano y nuestras interacciones y digo define porque entre edictos gubernamentales, reportes de salud y presión social selectiva, se logró instaurar una normalidad que porta barbijo, en especial cuando los reportes de la tercer ola, la falta de oxígeno en los hospitales, los elevados costos de los fármacos debido a la especulación y el agio, obligan a tomar todas las medidas posibles para evitar un posible contagio con la consiguiente cadena de miedo, angustia e incertidumbre.
El día en que la primera infectada de COVID-19 en Santa Cruz fue obligada a peregrinar atención por 6 hospitales y en Tarija el primer infectado –un cura– sufrió también el escarnio público cuando se supo que había resultado positivo luego de haber realizado una serie de misas por el área rural, no parecen tan lejanos. No en el fondo.
En los primeros días de crisis sanitaria, lo único que importaba de las noticias era el reporte de casos: contagios, muertes, recuperados y, encerrados en cuarentena rígida y con las botas militares de la incompetencia del gobierno de facto respirándonos la espalda, existía una suerte de competencia –Tarija sigue sin ningún caso, qué bien– sobre qué departamentos se mantenían invictos de contagios. Por entonces la cifra de 100 era astronómica. Un año después, sólo parpadeamos con las cifras de 1000. Pero en los inicios tal número paralizaba, teníamos fresca en la retina el convoy de muertos en Italia. La estrategia mediática de cobertura de la pandemia era efectiva. “Permanecemos encerrados en el interior de una gran ficción con el objetivo de salvarnos la vida (…): Por la mañana me lavo las manos a conciencia. Así consigo olvidar los ojos arrancados por la policía en Chile, Francia o Irak. Antes de comer, me vuelvo a lavar las manos con un buen desinfectante para olvidar a los migrantes amontonados en Lesbos. Y, por la noche, me lavo nuevamente las manos para olvidar que, en Yemen, cada diez minutos muere un niño a causa de los bombardeos y del hambre”, escribía Santiago López en marzo del año pasado.
La enfermedad siempre estuvo ahí. ¿Cuántas personas mueren en el mundo de diarrea, de dengue, de hambre, de guerra? ¿Por qué entonces esta SARS en específico detenía el mundo, desmovilizaba movimientos y protestas, imponía la distancia social como única medida de salvación? La biopolítica del poder, acuñada por Foucault, nos brindaba los elementos para entrever que la gestión política de la pandemia obedecía, ni más ni menos, a colocar el pánico y la desinformación como útiles herramientas de control y disciplinamiento de los cuerpos desobedientes. Funcionaba. Las calles desiertas lo demostraban. El cuarto intermedio en el movilizarse conjunto –físicamente al menos– abrió un espacio atemporal donde aguardábamos el retorno de la normalidad. “Cuando se normalice…”, “cuando volvamos a vernos”, “cuando se abran la fronteras”, “cuando nos podamos reunir”…
El año pasado vivía en el campo, es decir, libre de miedo si apagaba la radio y se me acababa el crédito. Salir a la ciudad, con todas las precauciones posibles: overol, botas, barbijo y alcohol, suponía también ver a la gente, ver el retorno de la gente a pesar del miedo; por supuesto, volvían primero quienes tenían la necesidad imperiosa de hacerlo. Los que viven del día. Los que no teletrabajan. Los que no curan a distancia. Los que no te dejan limpia la ciudad digitalmente. Los que te traen productos frescos para que puedas pedir comida por delivery. Es decir, los que hacen posible la vida, los trabajos imprescindibles que curiosamente son los menos remunerados y reconocidos.
Por ese entonces, solía clasificar los múltiples barbijos que portaba la gente: floreados, con diseño de aguayo, de River, de Boca, Adidas, metaleros, los KN95. Al principio hablaban de súper barbijos, con filtro de carbono, triple filtro… carísimos e inalcanzables, claro. La mascarilla era un accesorio extraño en los rostros, la incomodidad de portarla te hacía querer arrancártela de la cara ni bien tuvieras oportunidad. Encontré que los N95 tenían un espacio que me permitía respirar sin mucho estorbo. Descubrimos las trabitas de ajuste, el nudo en las ligas, desarrollamos súper orejas que sostuvieran el doble barbijo y las lentes de protección, pobres orejas. Un día, viendo una película, me encontré a mí misma preguntándome por qué las personas en la pantalla no tenían barbijo y por qué estaban tan amontonadas. Era una película filmada el año 2018. Estás loca, se rio un amigo.
Nunca tuve demasiado problema con portar mascarilla, lo asumí como un mal necesario y aparte de un sarpullido por la humedad, no puedo quejarme. Hay personas que se ahogan, que sufren con alergias, que les falta el aire. Y cuando mi prueba de COVID-19 dio positivo, tuve que reconocerle la eficacia al barbijo, puede que haya sido la razón por la cual ninguna de las personas que se habían desenvuelto cerca de mí resultaran contagiadas. Quién sabe. Lo peor de saber que tienes coronavirus es tener que avisar a los demás que tal vez los contagiaste.
Dos pasos de distancia. Ese es el espacio que había entre yo, ya recuperada del COVID-19 después de los 21 días de aislamiento, y el resto del mundo. Era automático. Con toda la alegría del retorno y la recuperación, aún existía esa distancia. Recuerdo que a la única persona que pude abrazar sin miedo fue a un amigo que había pasado por la enfermedad al mismo tiempo que yo. En casa, con mis papás, seguía guardando distancia, por si acaso. Cuando contaba que me había contagiado, las personas retrocedían un paso, por si acaso. No es ya el estigma; a estas alturas es probable que 2 de cada 10 personas se haya infectado y es más sencillo prevenir los síntomas más graves si identificas cuanto antes un posible contagio. Esa es otra secuela. Con una enfermedad que te enseñan a temer y que se lleva a gente querida en un suspiro, redescubres tu cuerpo, rastreas la enfermedad, mides tu oxigenación, la capacidad de tus músculos de llegar al cuarto piso sin agotarse.
Lo que aún no soy capaz de medir es si las personas en el cotidiano sienten la falta de presencia sin miedo; la presencia activa es otra clase de oxígeno. Nada reemplaza la presencia, los rituales de la presencia: los abrazos, dar la mano –no el codo, no el puño-, la voz sin barbijo quirúrgico de por medio, despedirte de tus muertos y consolar a los dolientes. La enfermedad no discrimina, dicen. Puede que no, pero tus posibilidades de recuperación sin demasiadas secuelas van de la mano con la posibilidad de acceder a una buena medicación, seguimiento médico, un lugar donde aislarte sin poner peligro a más personas, y un colchón económico que te permita ponerte en cuarentena hasta recuperarte, ¿cuántas personas pueden darse ese lujo? Siempre hemos alardeado de nuestra capacidad de trabajar, incluso enfermos, porque la enfermedad no está permitida. La otra enfermedad, miedo e incertidumbre, se va insertando de a poco, bajo el nombre de nueva rutina, lo comprobé cuando vi a un niño preguntarle a su mamá si no podían esta vez comprarle los barbijos de los Avengers en lugar de los normales, sin figuras. La incertidumbre tiene sus ventajas, mencionaba otro compañero, te hace vivir más que nunca en el presente porque no puedes alargarte demasiado en los planes a mediano o largo plazo. Sólo tienes el ahora. El ahora transcurre a dos pasos de distancia.