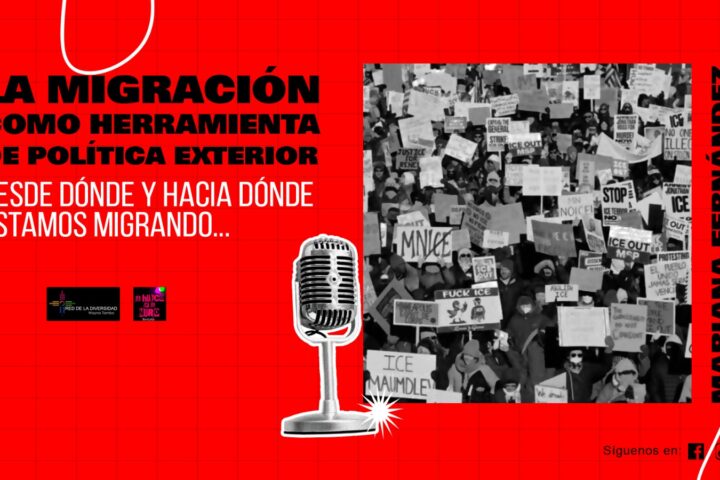En Venezuela, poco más del 88% de la población habita en centros urbanos1, y de ese total una parte muy significativa habita en el territorio extendido metropolitano conocido como Gran Caracas. Esta ciudad es la sede del poder público y por lo tanto de la administración de los servicios esenciales. Es también sede operacional de los principales circuitos económicos internos (importadores-comercializadores, constructores-inmobiliarios y especulativos-financieros) y eje articulador del sistema agroalimentario nacional.
Estas son algunas de las razones, muchas de ellas injustas, de porqué gran parte de la historia de este país se forja en función de Caracas y buena parte de las peleas del presente y las disputas por el futuro necesariamente pasan por ella. Incluso aquellas que aspiran a romper con su hegemonía central y las injustas relaciones de dependencia entre ella y el resto del país.
En ese amplísimo marco hay que acotar las condiciones que el 2020 suponen: siete años de sanciones internacionales, casi un siglo de rentismo petrolero hoy día en aparente colapso, crisis de la hegemonía imperial de EE.UU. en la región, crisis civilizatoria del capitalismo y por si fuera poco, la irrupción en escena de una pandemia global que pareciera servir de catalizador de los quiebres antes mencionados y las mil crisis en las que éstos a su vez se desdoblan: dolarización de la economía, espiral especulativa y financiera, crisis de servicios públicos (electricidad, agua potable, gas, transporte, telecomunicaciones), abismal brecha entre precios y salarios, escasez y especulación con el combustible, dificultad para acceso a insumos agrícolas, entre muchos otros.
Frente a ese panorama tan complicado nos atrevemos a plantear dos preguntas que forman parte de las principales cuestiones que muchos nos hacemos: de qué y cómo vive la gente en nuestra ciudad y cuáles podrían ser las alternativas frente a esta situación tan compleja. Al respecto queremos compartir algunas apreciaciones, elaboradas a partir de investigaciones que venimos haciendo desde 2017 sobre la reproducción social y las economías populares en Venezuela, sin ánimo alguno de tener respuestas cerradas, pero sí colocando algunas pistas en el mapa.
De qué vive la gente en Caracas
Después de un siglo muy complejo y sobre todo una última mitad tortuosamente neoliberal, el siglo XXI inició con la llamada Quinta República impulsada por Hugo Chávez que significó un giro en la vida nacional. A nuestro juicio, en el terreno material marcó una cúspide de al menos tres picos: un reposicionamiento del trabajo asalariado, un importante aumento de la capacidad de consumo de la mayoría de la población y una garantía pública de servicios como educación, salud, transporte, energía, agua y telecomunicaciones.
Ese recuento es fundamental porque le da sustento a porqué en este momento nos resulta insostenible la vida a muchos e inexplicable a otros: porque gran parte de nuestra subjetividad estaba anclada a esa materialidad, pero después de unos siete
- Instituto Nacional de Estadística. “Indicadores demográficos». Caracas: INE; 2013. Disponible en: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_ content&view=category&id=159&Itemid=85 Consultado el 7 de julio de 2016
años de crisis es indispensable empezar a registrar las reconfiguraciones materiales del modo de vida mayoritario y las nuevas subjetividades respectivas.
El consumo sin duda ha disminuido para la mayoría. No obstante, y si bien de forma asimétrica, ha habido fluctuaciones importantes: los primeros años de la crisis (aproximadamente entre 2013 y 2016) buena parte de los barrios de Caracas se reencontraron con el consumo de vegetales y verduras que antes estaban en el olvido culturalmente. Luego, en años posteriores se ha restablecido un poco el predominio de las harinas procesadas y grasas, las cuales han marcado históricamente la cultura petrolera venezolana (Quintero, 2016).

Los subsidios a servicios que hasta ahora han sido naturalizados como parte de nuestra sociedad siguen teniendo peso actualmente en las economías familiares, sobre todo en Caracas: el sistema Metro, las escuelas públicas, la red de salud pública, las redes de gas doméstico y electricidad, las redes de agua son todos sistemas subsidiados (muchos de ellos incluso gratuitos, otros con costos apenas simbólicos) que favorecen la vida de lxs caraqueñxs porque aún cuando están en franco deterioro y su cobertura ha disminuido significativamente, siguen funcionando mucho mejor que en el resto del país –valdría la pena preguntarnos si este funcionamiento es directamente proporcional a su desmejora en el resto del país- y su peso en la economía familiar sigue siendo bastante bajo. Sin embargo, no queremos dejar de mencionar que se observa una tendencia al cambio en el funcionamiento de los servicios: en la medida en que la capacidad de subsidio estatal disminuye, estas redes públicas colapsan progresivamente, abriendo paso a distintas formas de servicios (públicos, privados, informales o ilegales) con precios altamente especulativos y por lo general dolarizados. La racionalidad2 neoliberal pareciera ganar terreno frente al colapso del rentismo.
las familias de los sectores populares disminuyen y modifican sus hábitos de consumo en general, siguen intentando apoyarse en los bonos directos

Por otro lado, el mundo del trabajo ha tenido desplazamientos muy importantes que podríamos separar en aproximadamente cuatro:
(i) el trabajo asalariado se reduce, casi podríamos decir que se decanta, y el empleador que necesita mantener una fuerza de trabajo fija remuneraciones en dólares que, si bien pueden ser útiles para lxs trabajadorxs, también implican generalmente disminuciones de nómina; al mismo tiempo, la mayoría abandona el empleo fijo con salario en bolívares y se desplaza hacía el trabajo por cuenta propia, el trabajo freelance u otras formas de generación de valor desprotegidas por el Estado y altamente desreguladas;
(ii) mucha gente se desplaza hacia el sector comercial (formal o no) donde prolifera la compra y reventa de distintos bienes y servicios, y donde los alimentos tienen centralidad así como lo asociado a herramientas tecnológicas, bienes inmuebles y equipamientos. Otra expresión de esto es la creciente estampida de ventas de garaje y mercados de pulgas, amilanada quizás un poco por la cuarentena;
(iii) la ampliación del trabajo y la generación de valor por medios virtuales crece exponencialmente, desde el trabajo freelance virtual, la propagación de medios de pago e intercambio, hasta el mundo de las criptomonedas (tanto minería de datos como trading), así como un conjunto de circuitos -legales y no- que ahora pasan por medios virtuales e implican transacciones (tiendas virtuales, servicios de delivery y distribución de bienes, juegos de azar, pornografía y otro tipo de servicios sexuales, gaming, entre muchos otros);
(iv) mucha gente se desplaza desde Caracas hacía zonas de mayor circulación de capital, sobre todo en divisas, como la frontera con Colombia: se hacen cada vez más comunes los viajes a Cúcuta para abastecerse o comprar y revender; pero también ocurre hacia el sur dónde la minería determina mayores niveles de circulación de renta;
(v) la migración ha sido sin duda uno de los desplazamientos más significativos, aun cuando nos parece importante identificar su carácter pendular: parte de la familia se va y parte se queda, muchas veces se desplazan entre acá y allá, pero sobre todo establecen flujos constantes de remesas, de bienes, de servicios; establecen flujos económicos, culturales y sociales que, a nuestro juicio, no rompen con el país sino que de alguna manera “lo extienden”, de una forma caótica y no planificada.
Ciudad en disputa entre el capital y lo común
Esta breve radiografía de las mayorías en Caracas está atravesada por la desigualdad como código genético de la sociedad rentista venezolana, una desigualdad que ha asomado en estos años de crisis su cabeza indeseada luego de haber sido reducida a su mínima expresión en la primera década del siglo XXI3. En estos momentos, esta desigualdad parece más cruda que nunca, y se expresa de varias maneras:
(i) así como muchxs disminuyen su consumo en general de bienes y servicios, otrxs (pocxs) aumentan muchísimo el suyo; del mismo modo en que los subsidios parecieran fundamentales para los más necesitadxs, quienes más acumulan también reciben grandes beneficios de todas las formas de subsidio a la vida en el país; y así como la reducción del valor del trabajo como mercancía impone desplazamientos para la mayoría, una minoría acumula en obscena desproporción precisamente a costa de las diversas formas de trabajo (remunerado o no) que las mayorías deben asumir;
(ii)los circuitos de circulación de capital tienen una estructura integrada desde arriba hasta abajo, de manera que las actividades informales e incluso ilegales no son expresiones aisladas: juegan un rol en una cadena corporativa que incluye la distribución de drogas, el bachaqueo (ya no sólo de alimentos sino de bienes de uso en alta demanda según las volátiles circunstancias del país, como ha sido el caso de la gasolina en años recientes por ejemplo), el mercado paralelo de divisas, entre otros;
(iii) el trabajo y en general el modo de vida de las mayorías se inscriben y contribuyen a circuitos de circulación y concentración de capital, al tiempo en que también tributan a formas alternativas centradas en la reproducción de vida, ya sea familiar o colectiva. Así, las economías populares (especialmente en la ciudad) son un entramado complejo que Verónica Gago (2014) describe como barrocas y abigarradas.
- La línea de pobreza en el país descendió de 49,0% a 27,4% entre 1998 y el 2011, mientras que el porcentaje de hogares en pobreza extrema pasó de 21,0% a 7,3%. Según el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2015, desde el 2012 estos avances se revirtieron y la pobreza pasó de 25,4% en el 2012 a 32,1% en el 2013, en tanto que la pobreza extrema subió de 7,1% a 9,8%.
Siguiendo con la idea anterior hay que decir que en nuestra ciudad las familias de los sectores populares disminuyen y modifican sus hábitos de consumo en general, siguen intentando apoyarse en los bonos directos y subsidios a servicios y se desplazan en sus formas de trabajo en función de acceder a dólares (o alguna divisa). Frente a la insuficiencia de éstas estrategias, hay algunos factores determinantes: el patrimonio familiar y colectivo, que supone tener un lugar donde vivir que le pertenece a familia o amigxs, o que incluso se ocupa y se mantiene en colectivo; las redes de apoyo solidario que permiten entonces intercambiar alimentos, medicinas, y otros bienes o servicios; el trabajo reproductivo que patriarcalmente recae sobre las mujeres parece tender a redistribuirse un poco o a concentrarse todavía más en lxs familiares que se quedan –generalmente abuelas y abuelos- a cargo del núcleo familiar para enfrentar la migración de padres y madres. Este trabajo no se trata solo de la limpieza y la alimentación sino las compras, las colas, el arreglo y rehuso tanto de alimentos como ropa, calzado, electrodomésticos y equipos en general, incluso vale destacar una ampliación de agricultura urbana familiar (mini huertos, viveros y jardineras) así como un amplio universo de tareas que la teoría feminista señala como trabajo del cuidado (Carrasco, Borderías, Torns, 2011).
Dentro de este inventario de formas de resolución material de los sectores populares tienen un lugar clave las distintas formas de organización colectivas y comunitarias que son esenciales en ese precario equilibrio material que hemos caracterizado. Estas organizaciones han desarrollado jornadas de distribución, ferias y mercados comunales; procesos de articulación con redes de pequeños productores, cooperativas y comunas; siembras colectivas urbanas; organización del consumo para compra colectiva de alimentos, procesos de limpieza, mantenimiento y custodia de espacios comunes y equipamientos comunitarios, jornadas de despistaje del Covid-19, elaboración de tapabocas y otros implementos para enfrentar la cuarentena, entre otro conjunto de acciones que apoyan la vida familiar en las comunidades, algunas se planifican y se ejecutan autónomamente desde las organizaciones, otras se desarrollan en coordinación con el Estado y otras tantas suceden de forma espontánea.
Posibles perspectivas frente a mil crisis y una pandemia
Nos parece vital profundizar en el estudio sobre cómo funciona aquello que Coronil (2002) llamó la formación de sujetos, el modo de vida que sostiene el metabolismo reproductivo del capital -y de la vida- en esta Gran Caracas que tiene tanta centralidad geopolítica y económica para el país, más allá de las evidentes precariedades. Creemos que es fundamental reencontrarnos con la realidad material de la ciudad, superar la ultra ideologización como herramienta casi única para explicar la realidad, y de la cual difícilmente escapa algún sector del espectro político en nuestro país.
Aspiraríamos a que lo anterior suponga, de mínima, desarrollar o fortalecer políticas que apunten en dirección de la ruptura con la hegemonía de las racionalidades neoliberales y proteccionistas. Es importante aclarar que no implica necesariamente dejar de desarrollar políticas bajo estas lógicas, pero si pasa por abrir el juego bajo otros presupuestos, dado que la materialidad es tan precaria e inestable para los sectores populares que viven de su trabajo que se hace necesario ensayar políticas alternativas que pueden ser en un primer momento complementarias, con miras a ser sustitutivas. En ese sentido, las claves están en pensar en circuitos colectivos y comunitarios que puedan fortalecerse de ciertas políticas, muchas de las cuales están siendo discutidas o incluso implementadas en otras partes del mundo para hacer frente a la multiplicidad de crisis que vivimos: asignaciones familiares básicas (en moneda, divisas u otra unidad de cambio); desmonetizar parte de las remuneraciones por trabajo (alimentos, medicinas, transporte, otros servicios como internet); complementar la distribución de alimentos subsidiados con rubros agrícolas y de procesamiento artesanal; favorecer las condiciones para circuitos pequeños y comunales de alimentos (combustible, autopartes, transportes, depósitos, etc.); registros en el portal Patria de las redes colectivas de apoyo mutuo para orientar hacia estas formas distintas maneras de incentivo y apoyo (bonos, alimentos subsidiados, financiamientos, combustible, autopartes, medios para acondicionamiento de inmuebles comunes): transferencia de competencias en administración de servicios a gobiernos comunitarios consolidados; entre muchas otras medidas focalizadas que pueden favorecer y proteger el desarrollo y buen vivir de comunidades con muy bajo acceso a divisas.
Referencias bibliográficas
Carrasco, C. et al (2011). El trabajo de cuidados. Madrid: Los libros de la catarata.
Coronil, F. (2002). El Estado mágico.
Caracas: Editorial Alfa.
Gago, V. (2014). La razón neoliberal. Buenos Aires: Editorial Tinta Limón.
Quintero, R. (2016). La cultura del petróleo. Caracas: Fundación editorial el perro y la rana.
Iturriza, R. (febrero, 2020). “Cuarentena (VIII): Neoliberalismo y clases populares: la mutación en marcha”. Blog: El otro saber y poder. Disponible en línea en: https:// elotrosaberypoder.files.wordpress. com/2020/02/neoliberalismo-y- clases-populares-la-mutacic3b3n- en-marcha-8.pdf
Pineda, E., García, M., Vargas, H. (2018). Venezuela desde adentro. Compiladoras: Martínez, A., Gabbert,
- Rosa Luxemburg Stiftung. Disponible en línea: https://www. rosalux.org.ec/producto/venezuela- desde-adentro-ocho-investigaciones- para-un-debate-necesario/
Te dejamos la Revista completa para que peudas seguir de cerca este tema y otrxs muy interesantes