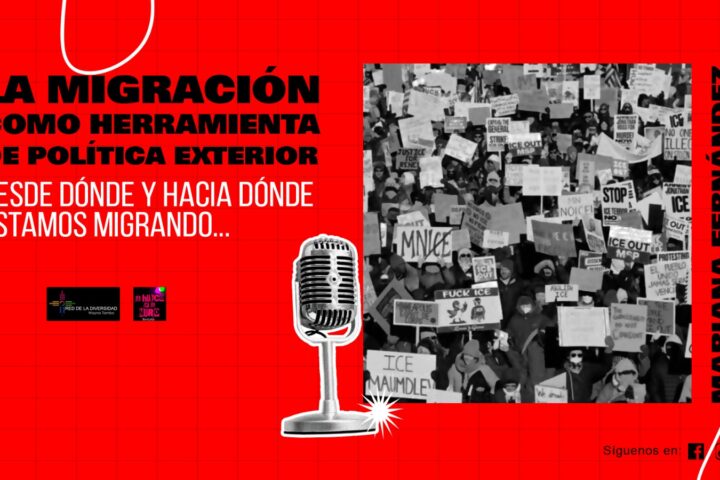«A diferencia de una revolución política, una revolución social no estalla: ocurre. Una revolución social es también siempre una revolución cultural. […] Por encima de todo la historia es social y cultural. Es la historia de la vida diaria de los hombres y de las mujeres» (Heller, 1991).
Reconstruyendo el sentido de diferencia y diversidad
La diversidad se ha instalado como un concepto clave para comprender y explicar el país y la realidad contemporánea. La diversidad está muy ligada a la aceptación de la diferencia, es decir de que no todos y todas somos iguales; que un elemento constitutivo de las sociedades es el reconocimiento de esas diferencias. Las diferencias se reconocen en distintos campos de la vida y las sociedades, hoy se suelen enfatizar bastantes en territorios como los de las culturas, las identidades de género, los grupos generacionales, las pertenencias regionales, las opciones sexuales, las (dis)capacidades y otros. Sin embargo, la diferencia y la diversidad son conceptos y comprensiones históricas y sociales, como todo, por tanto expresan diferentes. Aquí se comparte algunas de esas comprensiones diferenciadas que influyen en la manera en que abordamos el tema en nuestra realidad concreta en Bolivia.
2 Educador con especialidades en interculturalidad , comunicación y desarrollo en contextos indígenas y de jóvenes urbanos.1 Artículo escrito para la Revista PreTextos Educativos de Bolivia, en octubre del 2008.
1. La diferencia como negación del otro y la otra: aniquilar la diversidad
Las colectividades y grupos humanos nunca existieron ni existen sin la noción del otro o la otra, del diferente. Las identidades o pertenencias a un grupo o colectividad (culturas y adscripciones por conjuntos étnicos, de género, generacionales, regionales, etc.), se (re)construyen de manera permanente a través de ese encuentro que permite identificar lo particular y singular de cada colectividad, así como por la incorporación de algunos elementos de lo que nos llega a partir del contacto con los otros y otras. Las culturas y las (multi)identidades no se desarrollan en aislamiento, sino que se configuran a partir del contacto e intercambio con otros y otras diferentes, así ese diferente sea el “entorno” natural3.
Sin embargo, este reconocimiento de lo diferente y de las inevitables interrelaciones que se establecen, puede ser interpretado como algo que altera y perturba la identidad propia, como algo que desestabiliza negativamente y, por tanto, no es deseable. Ese contacto con lo diferente es algo que se busca evitar y cuando esto no es posible, se busca aniquilar la diferencia de manera que ya no perturbe la seguridad del colectivo. La diferencia es negada como condición de la convivencia. La uniformidad y homogeneidad se convierten en el sentido organizador de las sociedades.
La colonización pudo establecer un proceso de acumulación de capital que beneficio el desarrollo europeo a partir de la mano de obra gratuita procedente de la esclavitud. Para que la esclavitud sea tolerada por la sociedad europea, fue necesario construir un discurso de negación del otro y la otra, del diferente. La población africana no era el otro o la otra, eran simplemente no personas, se negaba su diferencia convirtiéndolos en cosa o mercancía, en mero objeto transable. Al negar la diferencia, se buscaba aniquilar la misma. No era posible la expresión de una diversidad cultural, sino su aniquilación. La población esclavizada tenía que ser integrada a la cultura dominante, la occidental europea para poder sobrevivir. La homogenización era el único camino para sobrevivir.
De la misma manera podemos citar muchos otros ejemplos de negación de las diferencias como las nociones de limpieza étnica utilizadas por los nazis o en la guerra de la ex Yugoslavia, la persecución a homosexuales en varias culturas, la santa inquisición en Europa o la extirpación de idolatrías en América por parte de la iglesia católica, la persecución de las brujas campesinas en el lado protestante de Europa, la homogenización de semillas en detrimento de las variedades locales, los sistemas políticos totalitarios, etc.
La diversidad no aflora y por el contrario es aniquilada. La diferencia es negada o combatida.
En educación conocemos innumerables prácticas en las que la diferencia frente a la verdad única de la escuela o la academia, de un proyecto de desarrollo impulsado por una ONG o la acción de adoctrinamiento de una iglesia o un partido, no aflora y es aniquilada. Se niega la divergencia y el disenso, se busca que se repita la verdad
3 No profundizo en un debate sobre las relaciones entre humanos y naturaleza, que ya nos llevaría a comprender una diversidad cultural muy amplia para explicar estas relaciones, incluso en muchos casos nos provocaría cuestionar la idea de “entorno natural” que se hace desde las cosmovisiones de diversas culturas indígenas. En el presente artículo sólo hago el señalamiento de que las culturas no existen solas, sino en múltiples relaciones con otros grupos humanos, el “entorno natural” o lo sagrado.
transmitida. La diversidad no es posible y la homogenización se convierte en el único camino educativo.
2. La diferencia como reproducción de la dominación y de las desigualdades
Las sociedades modernas, aquellas que surgieron en occidente y luego se mundializaron como el patrón dominante de la construcción civilizatoria en el planeta, parten del criterio de que todas las sociedades, culturas e identidades son diferentes. Es interesante observar como, por ejemplo, el concepto de cultura en la Europa Occidental que hacia el siglo XVIII estaba identificado con la idea de persona “culta” o erudita en algunos campos del conocimiento, se va transformado hacia la segunda mitad del siglo XIX en la idea de expresar las diferentes “culturas” de los distintos pueblos del planeta sustituyendo el concepto de folklore que se utilizaba para ello hasta entonces. Así todos los pueblos tenían culturas diferentes, por tanto identidades también diferenciadas y organizaciones sociales distintas.
Sin embargo, este reconocimiento de las diferencias no significa necesariamente un respeto de las mismas. Hay, por el contrario, una manera de comprender la diferencia como mecanismo que facilite la reproducción de la dominación y las desigualdades. Veamos algunos elementos de cómo acontece esta comprensión de la diferencia que termina aniquilando también la diversidad.
2.1. La diferencia como parte de un camino único
La construcción de las mentalidades en la Europa occidental moderna, luego también estadounidense, expresada con fuerza ya durante la colonización, considera que hay distintas culturas y pueblos, que sin embargo son parte de un destino único de la humanidad. Es decir, que la historia de la humanidad entera es una sola, aunque en ese camino único haya pueblos o culturas que están más “atrasadas” que otras o incluso hay algunas que perdieron el camino y necesitan ser reintegradas. Así, si bien se acepta la existencia de diferentes pueblos, culturas, sociedades e identidades; el deber de los más “desarrollados” (léase occidente moderno), es guiar a los atrasados o reencaminar a los perdidos al destino único. Por eso se asume la colonización y la neocolonización dominante como una forma misionera de ayudar a quienes no se desarrollaron lo suficiente o de manera adecuada. Se asume que hay diferencias en todos los órdenes de la vida, pero que las mismas son expresión de un desarrollo desigual de los colectivos o pueblos. No se trata de diferencias que lleven a comprender la diversidad, sino que buscan la homogeneidad a partir de entender la diferencia como desniveles de desarrollo en un destino único.
Las diferencias son toleradas en la medida que éstas no perturban la imagen objetivo ideal: un mundo orientado por los valores portados por los blancos, ricos y nobles, hombres, adultos, urbanos de metrópolis que producen una ciencia única que determina la verdad y un modelo de desarrollo universalmente válido. Estos valores se encuentran, por lo general, anclados en lo que genéricamente denominamos cultura occidental moderna4. Las diferencias son particularismos locales de un modelo de civilización universalmente válido.
4 Si bien este concepto esta sujeto a debate, utilizamos esta noción para identificar esa construcción cultural particular ocurrida en la Europa Occidental (enriquecida luego por los aportes estadounidenses), que se terminó de consolidar luego de la revolución industrial y la expansión del capitalismo y que ejerce
Las invasiones norteamericanas a diferentes países en los últimos 100 años son expresión de este modelo de comprensión de las diferencias, también la aceptación de la diversidad cultural si esta solo expresa folklores diferentes sin cuestionar un modelo único de ciencia, o la aceptación de la homosexualidad si esta no afecta el modelo de familia “normalizada”, o la aceptación de la importancia de las mujeres en la sociedad en la medida que éstas se incorporan al mundo de los varones, etc.
Existen un sinnúmero de experiencia en las que se pide diferentes opiniones, propuestas o interpretaciones a los y las estudiantes o participantes, sin embargo esos distintos criterios son utilizados como base para identificar lo no correcto y dar la verdad única al que todos debemos arribar, o se asume esas diversidades como insumos para llegar a la conclusión que los educadores y educadoras ya teníamos definida a priori. La diferencia es parte de una estrategia educativa que consolida la verdad impuesta simulando al mismo tiempo un ejercicio participativo e inclusivo.
2.2. La diferencia como desigualdad
La aceptación de las diferencias en ésta concepción termina reproduciendo las desigualdades y los sistemas de dominación. La propia diferencia explica que haya unos ricos y otros pobres, unos exitosos y otros fracasados, unos desarrollados y otros atrasados, unos portadores del conocimiento verdadero y otros sólo de creencias. Detrás de un discurso plural se esconden las estructuras desiguales del poder y de la riqueza, lo que facilita la dominación.
Los países que menos beneficios reciben en la distribución mundial de la riqueza y el poder, pasan a denominarse “subdesarrollados” o “en vías de desarrollo”. Así, el discurso parecería expresar que esos países algún día llegarán a ser desarrollados, o mejor dicho ser imagen y semejanza de la civilización propuesta por los dominantes; sin embargo, la realidad muestra que las desigualdades se profundizan y que la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos se consolida. Lo mismo sucede en las relaciones interculturales, se exalta la diferencia folklórica llevada al turismo contemporáneo, al mismo tiempo que se consolida la dominación globalizadora de una particularidad cultural nacida en occidente moderno. Así se podría visibilizar numerosos ejemplos en distintos campos como las relaciones de género, las opciones sexuales, las generaciones, las (dis)capacidades, etc.
Muchas de las políticas educativas implementadas a través de las reformas neoliberales y los discursos de calidad nacidos de las demandas a partir de los cambios en los modelos de producción y de funcionamiento de la economía en los países más industrializados, esconden bajo sus estrategias de educaciones diferenciadas según los sujetos, la reproducción de la estratificación social y garantizan las desigualdades sociales. Estudios realizados en países como Suiza, donde la selección diferenciada de los y las estudiantes según sus capacidades y condiciones de estudio es parte de la estrategia escolar, muestran como el ascenso social por la vía educativa no es posible bajo esos modelos educativos; los datos muestran que las nuevas generaciones tienden a reproducir el lugar social de sus padres sosteniendo las desigualdades a nombre de las diferencias educativas para cada sujeto concreto. Nuestras propias prácticas educativas
hegemonía mundial como referente de civilización desarrollada. Los proyectos de Estado del mundo occidental moderno, incluso el socialista, hacen parte de este paradigma de civilización.
muchas veces, a nombre de las diferencias, consolidan los núcleos de privilegiados en los grupos de estudiantes o participantes reproduciendo la exclusión de los de siempre.
2.3. La diferencia como encubrimiento del otro
Si bien lo diferente, el otro o la otra, no pueden ser negados ni aniquilados, se busca encubrir y esconder esas diferencias. Para ello incluso se permite que aparezcan los rasgos anecdóticos o folklóricos de las diferencias subordinadas, pero se garantiza que ellas no afecten las verdades constitutivas de la dominación y la desigualdad. Así se termina encubriendo al otro o la otra, no permitiendo que su compleja totalidad emerja para poner en cuestionamiento el modelo establecido de civilización dominante.
Se puede citar algunos ejemplos de encubrimiento. Se acepta que los pueblos indígenas tienen una serie de saberes, pero no se admite que estos puedan organizar otros paradigmas “científicos” que cuestionen el estatuto de verdad, de esta manera se termina encubriendo las otras maneras de producir saberes y conocimientos. Se acepta que los y las jóvenes portan otras formas de saber y conocimiento a partir de sus experiencias en el campo de lo digital, la hipertextualidad y la importancia de la imagen, sin embrago los espacios educativos casi no trabajan esos lenguajes y los gestores educativos imponen otras lógicas de aprendizaje encubriéndose esa diferencia. Se admite que hay muchas diferentes comprensiones de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza, sin embargo no se admite que eso ponga en cuestionamiento el modelo de desarrollo dominante claramente antropocéntrico que asume a la naturaleza como un objeto al servicio del hombre, lo que encubre las otras cosmovisiones que podrían reconstruir nuestros sentidos de vivir y convivir.
Ya la colonia, luego de la fase de negación del otro, pasó por estrategias de encubrimiento del otro y la otra. De esta manera se buscó que lo diferente no se visibilice como otra forma de hacer civilización. Hoy en día esa estrategia de encubrimiento sigue siendo bastante fuerte y dominante. Las prácticas educativas están inundadas de estas formas de invisibilizar lo diferente.
3. La diferencia como fragmento aislado en un mundo único globalizado
La llamada globalización contemporánea, marcada por el talante posmoderno, vive una exaltación de las diferencias. La mundialización de un modelo único de vida genera una suerte de vaciamiento de los factores simbólicos de agregación grupal, erosionando los sentidos de pertenencia a los colectivos, especialmente deteriorando los referenciales de nacionalidad. Antes se podía distinguir con claridad desde las comidas hasta los productos locales; en el mundo globalizado los consumos se asemejan en cualquier rincón del planeta y los suvenires que antes identificaban una región, hoy son similares en todas partes. Incluso los equipos de fútbol que juegan un rol de identificación con el grupo local de pertenencia, se modifican fruto del espectáculo mundializado por televisión y algunos equipos dejan de ser locales para ser propiedad de empresas transnacionales con hinchadas compuestas por gente proveniente de distintos países y con seguidores en todas partes.
Frente a este vaciamiento de las pertenencias locales y nacionales, la posmodernidad impulsa el fragmento. Es decir, la conformación de grupos de adhesión por la vía de los consumos similares, pero que actúan como pequeñas tribus aisladas unas de las otras.
Así la diferencia es una suerte de explosión de fragmentos incomunicados entre ellos. Las sociedades parecen más plurales, hacen gala de una multiplicidad de expresiones y diferencias, pero no se construye articulaciones entre ellas permitiendo que la dominación, mundializada a través de la economía y los consumos, reproduzca las desigualdades.
Como dice Marco Raúl Mejía: “Por ello, es necesario encontrar los mecanismos que hagan visible la manera como esas miradas unipolares, al negar y excluir lo otro han construido su poder, produciendo un discurso de la diferencia que al no tener en cuenta el poder que excluye hace que sea simplemente pluralismo, para evadir las responsabilidades en la construcción de la desigualdad” (Mejía, 2001, p. 3).
Hoy, en la mundialización o globalización dominantes, se hacen visibles las diferencias étnicas, de opción sexual, generacionales, de género, regionales, religiosas, de opinión, de estéticas, de éticas y otras; sin embargo esa suerte de pluralismos visibilizados no construyen un mundo más diverso, sino que cada diferencia se termina de construir como un grupo hermético y aislado que no convive con los otros y otras. No se hace necesario el encuentro, ya que cada diferencia termina consumida por su propia dinámica e intereses internos. Así, los fragmentos no encuentran las redes sociales para cuestionar y transformar el poder global mundial, garantizando la reproducción de la dominación y las desigualdades.
En educación hay tendencias que incentivan la especialización extrema como forma para producir mayor calidad en el aprendizaje y profesionalización, pero en muchos casos esas especializaciones terminan tan aisladas y construidas en torno a su lógica interna, que pierden el contacto con el conjunto del contexto y las múltiples relaciones con las otras disciplinas. Así el propio proceso educativo ocurre en campos fragmentados en extremo y sin comunicación entre ellos. No se construye diversidad, sino diferenciación como fragmentación social.
4. La diferencia como diversidad: la reorganización de las relaciones de poder para la convivencia equitativa entre diferentes
Los discursos y experiencias en torno a la construcción de sociedades plurinacionales y multiculturales es desde donde más se ha aportado a una reconstrucción y configuración de la diferencia como vivencia de la diversidad. También ocurren avances para la construcción de sociedades y horizontes civilizatorios desde la diversidad en otros campos de las diferencias como las generacionales, de género, de opciones sexuales, de (dis)capacidades, etc. La diversidad nos exige un reconocimiento de las diferencias pero al mismo tiempo nos interroga por las desigualdades buscando su superación.
“La diversidad despliega el sentido de equilibrio y equidad, del encuentro con lo diferente, que no es lo mismo que la igualdad. […] Las relaciones en diversidad facilitan una redistribución del poder, de manera que se pueda establecer condiciones de vida más equilibradas, manteniendo las diferencias. La redistribución va más allá de generar igualdad de oportunidades, es posicionar de distinta manera a los diferentes” (Rodríguez, 1997).
Algunos elementos para considerar en la reconstrucción de la diversidad, pueden se señalados a través de los siguientes:
4.1. Las singularidades: la vigorización de lo propio
La diversidad nos exige un fortalecimiento de las diferencias, una vigorización de las singularidades que enriquecen nuestras interpretaciones de la realidad y nuestras prácticas. Lo diferente es resignificado como posible aporte positivo a la construcción de las sociedades. La vivencia de la diversidad requiere que las singularidades de cada diferencia puedan desarrollarse propositivamente, de manera que nos encontremos constantemente desafiados a aprender de los otros y las otras. Sin singularidades vigorizadas no es posible el encuentro equitativo que supere las desigualdades.
Desde la educación se trata de fortalecer los diferentes saberes, los universos interpretativos y cosmovisiones que producen textos -en el sentido amplio de la palabra- singularizados de personas, grupos y colectivos y que facilitan las construcciones intertextuales, la multiplicidad de paradigmas “científicos” o de construcción de conocimientos y saberes, de pedagogías, de estrategias metodológicas, de dispositivos y didácticas educativas, de sujetos interactuantes en los procesos, de tiempos y ritmos de aprendizajes, de contenidos, de otras racionalidades e inteligencias, de lenguajes y formas de comunicación, etc. Es decir una apertura amplia a la vigorización de las diferencias singularizadas.
4.2. La complementariedad y la ética de la incompletitud
Fortalecer y vigorizar las singularidades de cada diferencia no es suficiente para vivenciar procesos de diversidad que superen las desigualdades. Se requiere una actitud y unas condiciones sociales en las instituciones y las subjetividades que permitan el encuentro entre diferentes asumiendo que son necesariamente complementarios. Eso significa que cada diferencia singular sea capaz de comprenderse como total pero incompleta. Sin una ética de la incompletitud, es decir aquella que reconoce que lo propio no es suficiente para una vida plena, no es posible el encuentro dialógico y complementario con el otro y la otra.
Los procesos educativos tienen que contribuir para experimentar cotidianamente ese encuentro complementario con lo otro, esa vivencia de la incompletitud. Los propios educadores y educadores debemos asumir nuestras incompletitudes y la necesidad de encuentros más equitativos con los otros sujetos participantes en los procesos educativos. La educación deja de ser un acto de enseñar para constituirse como mediaciones que facilitan la conversación entre diferentes y las negociaciones que posibilitan la convivencia equitativa entre esos diversos sujetos.
4.3. Los consensos y convivencias: una permanente deconstrucción y reconstrucción
La exaltación de la diferencia como fragmentos aislados no permite que los diversos sujetos sean constructores de la historia colectiva, éstos terminan determinados por el poder globalizado ante la ausencia de redes sociales de convivencia y actoría conjunta. La diversidad exige aprender a construir acuerdos y consensos para la convivencia. Se trata de garantizar la posibilidad de que la regeneración permanente de las diferencias se haga en el mejor escenario posible de equidad y de inclusión. Las sociedades, los saberes y conocimientos, los criterios éticos y de relacionamiento, no pueden quedar sin
referentes de convivencia ya que cada particularidad puede pretender universalizar sus singularidades o se impide cualquier vinculo comunicacional que permita que las singularidades puedan actuar conjuntamente. Por ello una labor educativa fundamental es fortalecer las capacidades de conversación, negociación y construcción de acuerdos que permitan vivir equitativamente entre diferentes así como producir interpretaciones, significados y sentidos que nos permitan comunicarnos.
También exige, en determinados casos, la erosión de aquellas expresiones singulares que atentan contra la diversidad y la superación de las desigualdades. Eso significa reconocer que existen particularidades que si bien son expresión de las diferencias, éstas solo contribuyen a la reproducción de la dominación y las desigualdades, por tanto deben ser erosionadas para facilitar la construcción de la diversidad en equidad. Sin embargo, es fundamental tener cuidado que esa definición sea parte de una construcción de acuerdos de convivencia entre la mayor cantidad posible de sujetos diferentes, es decir un consenso mayoritario para permitir la construcción de escenarios de inclusión y justicia que pueden exigir, en determinados casos, particularidades que son erosionadas antes que vigorizadas para restablecer ciertas equidades entre diferentes.
Por ello, la diversidad no está exenta de conflictos y tensiones. Asumir el conflicto como parte de la construcción de sociedades con sujetos diferenciados es un reto para los procesos educativos. Se trata de aprender, desde las experiencias educativas, a deconstruir y reconstruir permanentemente los acuerdos para la convivencia, los acuerdos de interpretaciones compartidas como criterios de organizadores de lo sentidos colectivos teniendo como horizonte el bien común y la superación de las desigualdades.
4.4. Las negociaciones en territorios de incerdidumbre
El fortalecimiento de la diversidad como forma de construcción de sociedades que disfruten y celebren sus diferencias al mismo tiempo que enfrenten decididamente las desigualdades exige una actitud abierta a la incertidumbre. Si las personas y los colectivos están dispuestos a dejarse afectar positivamente por los otros y las otras, por lo diferente, hay que estar dispuestos al mismo tiempo a no tener el control de los resultados. Toda negociación es diferente, todo acto de encuentro entre diferentes produce resultados diversos, toda convivencia nos exige una apertura a la incertidumbre sin perder el horizonte general de sentido: la justicia, la inclusión y la equidad en diversidad.
Eso nos exige a los educadores y educadoras una capacidad para trabajar tomando en cuenta que existen diferentes saberes y conocimientos, cosmovisiones y epistemologías, pedagogías y metodologías, dispositivos e intereses educativos, sujetos y entornos, culturas y estéticas, etc., asumiendo que nosotros o nosotras no podemos abarcar todos ellos y por tanto reconociendo nuestra profunda incompletitud como expresión de la incertidumbre a la que estamos dispuestos a encaminarnos para hacer de cada acto educativo una mediación que permita el encuentro de las diferencias y la construcción de experiencias cotidianas y sociedades orientadas por la diversidad en equidad.
Para cerrar
“La diversidad cultural, por tanto, desafía a la educación la capacidad de constituir espacios de encuentro (conflictivo y complementario), donde los diversos sujetos
educativos negocian y re-crean sus significaciones, formas de vivir y sentidos, con la intención de facilitar el fluir de la vida y la restitución de equilibrios que permitan superar las asimetrías y desigualdades sin la necesidad de homogeneizar. La diversidad se constituye, en la opción para los procesos de saber y conocimiento” (Rodriguez, 1997).
NOTA: Este texto fue publicado el 2008, creemos pertinente volverlo a compartir.
Bibliografía de Referencia
Giddens, Anthony. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Amorrortu Ed., Buenos Aires, 1995.
Heller, Agnes, Los movimientos culturales como vehículo de cambio, en F. Vivescas y F. Giraldo, «Colombia el despertar de la modernidad». Foro Nacional por Colombia, Santa Fe de Bogotá, 1991.
Japiassu, Hilton. As paixões da ciencia. Letras & Letras, São Paulo, 1991. Maffesoli, Michel. El tiempo de las tribus. Icaria Ed., Madrid, 1990.
Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones, quinta edición, Convenio Andrés Bello, Santafé de Bogotá, 1998.
McLaren, Peter. Multiculturalismo crítico. Instituto Paulo Freire-Cortez Editora, Sao Paulo, 1997.
Mejía J., Marco Raúl. Construir educativamente el conflicto. Hacia una pedagogía de la negociación cultural. Colombia, 2001.
Rodríguez Ibañez, Mario. La construcción colectiva del conocimiento en educación popular. Desafíos actuales en contextos culturales andino bolivianos. MEPB – CEAAL – PROCEP, La Paz, 1997.
Rodríguez Ibañez, Mario. La subjetividad en los procesos educativos, en «Educación y Diversidad». PROCEP, La Paz, 1997.
Rodríguez, Mario. Vigorizaciones y Negociaciones (inter)culturales: una mirada a la juventud de El Alto desde la experiencia de Wayna Tambo. Wayna Tambo. La Paz, 2002.
Tapia, Luis. La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta. Muela del Diablo, La Paz, 2002.