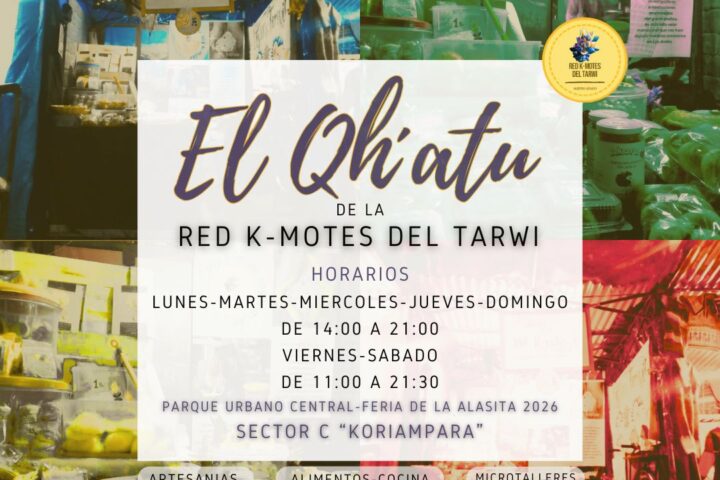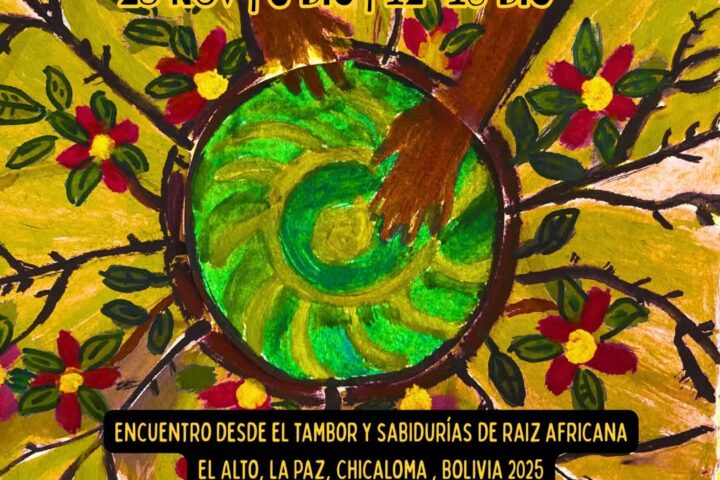Damos la bienvenida a nuestra compañera Elena Peña y Lillo desde Tarija; estamos hablando de lo campesino, pero eso es parte de un contexto mucho mayor que es la ruralidad, lo rural, misma que se viene modificando, se viene reconfigurando, hay cosas que surgen, hay cosas que se dejan atrás, de eso es lo que vamos a conversar.
Elena nos comparte: Para contextualizarnos y de ahí ver que estamos entendiendo por ruralidades, pensar que en Bolivia, cuando hicieron este censo en 1953, el 73% de la población de Bolivia residía en el área rural, y ahora en el 2024 salió que el 64% de la población boliviana residía en el área urbana y en las ciudades intermedias, entonces eso marca lo que es una reconfiguración demográfica de residencialidad en Bolivia, obviamente ahí hay mucha tela por cortar, porque sabemos que somos poblaciones que históricamente no habitan en un solo lugar todo el tiempo, sino que constantemente estamos teniendo estas relaciones de interfase, no solamente campo-ciudad, sino campo-campo y ciudad-ciudad, es decir, que nos movemos constantemente. En ese sentido, cuando se habla de ruralidades, un término que empieza por allá, por los 70, 60, para tratar de acercarnos a las vidas campesinas, no solamente por su forma de trabajo, sino por la territorialidad que habitaban en un mundo que estaba empezando a desarrollar centros poblados que por su cantidad poblacional ya no eran dispersos, sino que eran focos urbanos, entonces ahí como que las vidas campesinas se quedaban cortas para describir, entonces surge este término de ruralidad para describir a estos territorios y a quienes los habitan, pero no necesariamente de manera continua.
Ya para los 80, 90, se empieza a hablar de las nuevas ruralidades y de lo que estas nuevas ruralidades significaban, porque surgía esta pregunta de qué pasa con los campesinos, o sea, tomen en cuenta que se creía en cierto momento que el destino inevitable de los campesinos era migrar a los centros urbanos y convertirse en obreros, pero con el paso de los años se va viendo una terquedad de ese sujeto campesino agrario que no era solo campesino, sino que tenía y se enriquecía desde otras formas de trabajo, pero que seguía con un pie en el campo y por el otro lado también se podía observar que no era solamente que se venía del campo a la ciudad, sino que también había cosas de la ciudad dentro del campo y pues ahí hablamos de las transformaciones de las ruralidades en Latinoamérica que requieren entenderse como algo más allá de la descampesinización. En una lectura bastante simplista podríamos decir que Bolivia ya hace mucho que dejó de ser completamente rural, que lo rural tarde o temprano va a acabar, pero eso va mucho más, las vidas rurales abarcan múltiples dimensiones y yo me atrevo a caracterizar en este momento las ruralidades latinoamericanas como marcadas por la super explotación a partir de la flexibilización laboral, la movilidad de intersección entre el urbano y lo rural constante, la admisión de las fronteras agrícolas industriales con la correspondiente reducción de tierras para la agricultura familiar, el crecimiento de las manchas urbanas que también representan un consumo de recursos y también cómo se vive con esas consecuencias en los territorios rurales. Ahora como otra mención leve, ahí un poco viendo las cifras, por ejemplo, del 2013 que se hizo este censo agropecuario podemos ver que en Bolivia entre el 2012 y el 2013 un 36% de lo que se llama las UPA, las unidades productivas agropecuarias utilizan personal remunerado, pero eso significa que el 64% sigue formando parte de estos sistemas de agricultura familiar que significa que la mediación de trabajo no es monetaria, sino que tiene otras formas de intercambio y también otros estudios que hace el CIPCA, nos muestra que aún en los mercados locales bolivianos el 61% de los alimentos que nosotros consumimos en estos mercados provienen del tipo de agricultura familiar campesina y además incluso hablando de esto de que 64% de las personas habitan en las ciudades, uno de los sectores que mayor cantidad de trabajadores tiene, continúa siendo el agrícola y no el agronegocio ciertamente, sino que el agricultor familiar.
Me parece importante aquí retomar esto de la memoria larga que se tiene de los procesos revolucionarios, al menos al interior de las comunidades campesinas, voy a hablar aquí de la zona en la que yo me muevo, que es el Valle Central de Tarija, que es un cierto tipo de campesinado, eso también resaltar, no hay un solo tipo de campesinado, hay diferentes tipos de campesinados, como no hay una sola ruralidad, sino diferentes ruralidades, es esta memoria larga de la afectación a los patrones y la distribución de la tierra con un fuerte componente de quién tiene derecho a trabajar la tierra, la tierra para quién la trabaja, que es una cuestión que sigue presente dentro de las reivindicaciones al interior de los sindicatos agrarios, en especial cuando nos acercamos así de manera más constante y repasamos el fuerte componente del sindicato agrario, de los sindicatos agrarios con respecto a la venta de tierras a extraños, o a la venta de tierras a loteamientos, lo que significa perder el control de la tierra no solamente en términos de propiedad, sino en términos de comunalidad, eso a mí me parece súper importante destacar, porque cuando hablamos de la autoidentificación, cuando hacíamos el censo el año pasado, el censo de población, muchas de las personas decían, no decían mestizo, sino decían chapaco, y estoy segura que no era ese chapaco reivindicado a veces por el comité cívico, sino es un chapaco que hace referencia a ser campesino, a ser agricultor, pero también con un componente de pertenencia al lugar, chapaco como identidad. Por el otro lado, también cuando nos piden identificarnos, y como también parte de esto del proceso de cambio que ha sido la redistribución de los recursos estatales a partir de políticas públicas que han invertido bastante en el área productiva, pero sobre todo productiva de la agricultura familiar, obviamente no en la misma medida que ha sido la inversión en otros cultivos, ya más del agronegocio, está esta identificación como campesino y como agricultor, o sea, la importancia de que, por ejemplo, para recibir beneficios sociales, beneficios de créditos productivos, beneficios de bonos productivos en tu carnet de identidad, tiene que aparecer como tu domicilio, tu comunidad de origen, y como tu ocupación, ser agricultor o agricultora, que a mí me parece una cuestión no menor, porque estamos hablando de la identificación oficial ante la institucionalidad pública……ponemos aquí la entrevista completa junto a Elena para que sigas escuchando su intervención….
Fuente original de la imagen de portada: https://lavozdetarija.com/2024/12/20/productores-agricolas-de-tarija-preocupados-por-la-reduccion-de-precios/