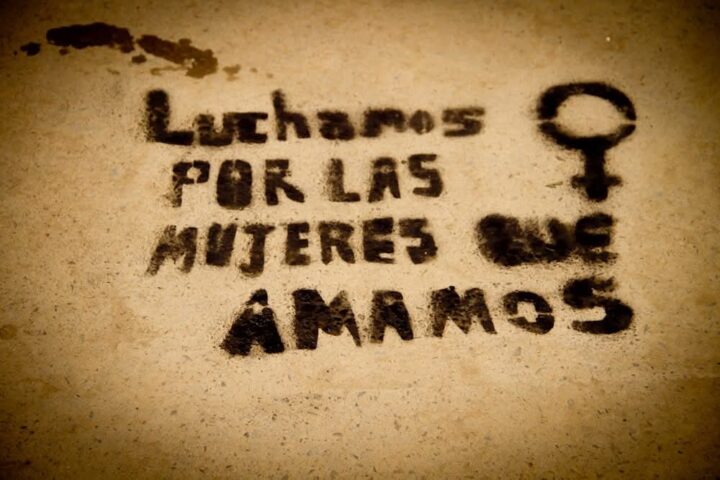Desarrollo
Conceptos y problematizaciones previas
Sistemas médicos y autoatención
La pluralidad médica y la aceptación de la coexistencia de diversos sistemas médicos se plantearon el siglo pasado; tal distinción trae dicotomías como moderno/tradicional, científico/empírico, cosmopolita/regional, que impiden ver las articulaciones entre sistemas médicos, entendiendo a la ciudad como un territorio de confluencia, encuentro, desencuentro y conflicto. Un sistema médico es el “conjunto articulado de representaciones y creencias con las que cada pueblo interpreta y da respuestas a la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte del organismo humano” y engloba conocimientos, prácticas, normas, técnicas, rituales y símbolos funcionales para quienes las sustentan y validadas a lo largo de generaciones por sus usuarios y usuarias. Desde la clasificación que establece Menéndez, en la zona estudiada y a partir del discurso y rutinas prodigados por las entrevistadas, identificamos tres modelos de atención coexistentes:
– De tipo biomédico, propio de la vertiente occidental e implementado en centros de salud.
– De tipo “popular” o “tradicional” que se expresa mediante curadores especializados: hueseros, curanderos, parteras empíricas, yerberas, etc.
– De tipo de autoatención, prodigada en el hogar sin intervención central, directa e intencional de curadores profesionales tradicionales o biomédicos, si bien pueden ser la referencia de las acciones de autoatención.
Para Menéndez la autoatención es el modelo de atención más frecuente y el “principal núcleo de la articulación práctica de los diferentes saberes y formas de atención, la mayoría de los cuales no puede funcionar plenamente si no se articula con el proceso de la autoatención”. No se reduce al autocuidado individual, sino que se desenvuelve en un marco colectivo mayor. Asimismo, la autoatención llega a ser un proceso transaccional entre los grupos y las diferentes formas de atención que operan en el entorno y suelen integrarse ante algún padecimiento.
Sistemas médicos en contextos de migración
Es en el modelo de autoatención, por su carácter relacional, donde se combina el entramado de entidades culturales originarias que en la migración campo-ciudad entran en contacto con una tradición cultural occidental propia de contextos urbanos (Citarella, 2009b). Aunque la hegemonía biomédica representa la dominación histórica de ciertos espacios y territorios –hospitales, clínicas, laboratorios–, los procesos migratorios campo-ciudad traen transformaciones. No sólo se hablaría de la urbanización de la gente que migra del campo, sino de una “ruralización de la ciudad”: “la urbanización comprende el proceso en que se incorporan elementos occidentales en la cultura rural, mientras que la ruralización significa que el migrante rural conserva determinadas estructuras mentales procedentes de su propia tradición”[i].
Un sistema médico porta mecanismos de transmisión de saberes y conocimientos mediante sus instituciones. Datos censales muestran que en Tarija la población urbana pasó de concentrar un 54,7% en 1992 a un 65% en la gestión 2012 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2015:15). Este flujo migratorio impacta en las instituciones tradicionales de atención en salud de las comunidades pero también en la situación itinerante de quienes protagonizan su diáspora llevando consigo su bagaje cultural a contextos urbanos, pero de una manera fragmentada y carente del complejo de relaciones institucionales, territoriales, sociales e ideológicas que componen un sistema médico.
La salud en contextos de migración supone, para los migrantes, un proceso de ruptura con las formas de atención del lugar de origen, (re)creación de los modelos que portan e incorporación de prácticas, actores e instituciones. Para comunidades pequeñas que pierden su población joven, el saber de los especialistas locales se pierde con su deceso, así como los protocolos de atención que éstos seguían.
Otro elemento es la existencia de un tejido de transmisión oral vivencial utilizado como referencia[2] en los procesos de salud-enfermedad y la atención materno-infantil; la división de roles de género hace que lo referido a la gestación, parto y postparto constituya un conocimiento y práctica netamente femeninos transmitidos intragenéricamente e intergeneracionalmente, pero también un discurso alrededor del parto. Algunos estudios coinciden que un motivo por el cual existe desconfianza hacia la atención del parto en hospitales es la referencialidad negativa que emanan: “la socialización de las experiencias tiene tal impacto que muchas personas lo transmiten luego como si se tratara de una experiencia propia”[ii]. Si bien al migrar se pierde contacto con las instituciones sanitarias del lugar de origen, persisten las relaciones sociales y su referencialidad discursiva.
Enfoque intercultural en la atención de salud
La aceptación de la interculturalidad como marco normativo fue gradual y se convierte en un principio de cambio social dirigido a “asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se encuentra”, además de entrañar una voluntad de interrelación[iii]; más que de “situación” es una forma de relacionarnos con el Otro.
La salud intercultural es la práctica y el proceso relacional establecido entre personal de salud y pacientes, mismos que provenientes de distintas matrices culturales, requieren un entendimiento recíproco para alcanzar resultados mutuamente satisfactorios. En Bolivia, una estrategia intercultural es la especialización de médicos dentro del modelo SAFCI que propone desarrollar, entre equipos de salud y organizaciones locales, una “gestión compartida de la salud y la atención de la salud en el establecimiento, en el domicilio y en la comunidad tomando como ejes la participación social, la integralidad, la intersectorialiadad y la interculturalidad”[iv], así como “procesos de articulación y complementariedad entre diferentes medicinas (académica, indígena originaria campesina y otras) a partir del diálogo, aceptación, reconocimiento, y valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas, con el fin de actuar de manera equilibrada en la solución de problemas de salud”[v]. Desde 2010, médicos con especialidad SAFCI se desempeñan en territorio nacional.
Este modelo no carece de tensiones al momento de aplicarse. Visiones críticas apuntan que, más allá del discurso, “la interculturalidad actúa como un concepto desestructurador de los mecanismos internos de cohesión de las medicinas tradicionales indígenas” ya que su visión a largo plazo es la disolución gradual de las otras identidades al aliarse a proyectos estatales que apuestan por la homogenización de su población y la ocupación de su territorio[vi].
También llama la atención la paradoja de tener la interculturalidad como pilar de las políticas de salud, visibilizando y revalorizando los saberes de cada pueblo como alternativa al desarrollo unilineal de la modernidad pero, al mismo tiempo, se implementen políticas públicas homogeneizadoras como el bono Juana Azurduy que restringe la atención del parto a las parteras, aun siendo capacitadas[vii].
El acceso a los servicios de salud pública no sólo está determinado por la interculturalidad/pluralidad médica; influyen factores socioeconómicos que dirimen el tipo de atención que se elige para solucionar los problemas de salud[viii]. Ningún enfoque intercultural será efectivo si no se toma en cuenta las situaciones de desigualdad social que persisten aun atendiendo interculturalmente.
Salud materno-infantil como exponente de desarrollo
La Organización Mundial de la Salud y los Estados ubican la salud materno-infantil como prioridad y dirigen sus políticas a fortalecer la atención a ese sector que, además, se maneja como referente de desarrollo. Entre esas políticas figura la implementación del Seguro Materno Infantil (SUMI) a partir del 2003 y, desde el año 2009, la implementación del Bono Juana Azurduy, un incentivo de transferencia monetaria para que las madres asistan a los controles prenatales y postnatales y acudan al hospital para dar a luz; también está el mencionado modelo SAFCI. Además, hay que reconocer una mayor inversión en infraestructura en salud en sectores periurbanos y rurales. Estas políticas tienen impacto en las nuevas generaciones y en la construcción de sus imaginarios y prácticas de atención al parto y el cuidado de la salud en general.
Sin embargo, en Bolivia la razón de mortalidad de 230 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos[ix] causa controversia ya que pone en entredicho los sentidos de calidad y efectividad de las estrategias empleadas, así como la apremiante necesidad de repensar las modalidades de atención de la salud materna y la del parto.
REFERENCIAS UTILIZADAS:
AGUIRRE, Daniela
2018. Las parteras de Jambi Mascaric. En Hacia el encuentro. Aportes a la disciplina antropológica desde la Carrera de Antropología de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. UCB. Cochabamba, Bolivia.
CAMPOS, Roberto
2009. Salud Intercultural en América Latina. Experiencias del pasado y contemporáneas. En Yachay Tinkuy, Salud e Interculturalidad en Bolivia y América Latina 57-69. Gente Común. La Paz, Bolivia.
CITARELLA, Luca
2009a. Desarrollo de la salud intercultural en Bolivia: Desde las experiencias locales a las políticas públicas de salud. En Yachay Tinkuy, Salud e Interculturalidad en Bolivia y América Latina 3-29. Gente Común. La Paz, Bolivia.
CITARELLA, Luca
2009b. Algunas reflexiones sobre modelos y sistemas médicos. En Yachay Tinkuy, Salud e Interculturalidad en Bolivia y América Latina 75-86. Gente Común. La Paz, Bolivia.
DIBBITS, Ineke; ARMAND y PATSCHEIDER, Gloria
2006. Interculturalidad y Salud en Bolivia. En Sistematización del Proyecto “Enfoque intercultural en la atención de la salud materna”: 1-13. MSD/Prohisaba. La Paz, Bolivia.
DIBBITS, Ineke
2013. Capítulo III: Población aymara. En Salud materna en contextos de interculturalidad. Estudio de los pueblos Aymara, Ayoreode, Chiquitano, Guaraní, Quechua y Yuqui (coordinadora Roosta, Manigeh): 73-107. CIDES-UMSA, OMS, OPS/OMS & UNFPA. La Paz, Bolivia.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
2015. Censo de Población y Vivienda 2012 Bolivia. Características de la población. INE. La Paz, Bolivia.
MENÉNDEZ, Eduardo
2009. Modelos, saberes y formas de atención de los padecimientos: de exclusiones ideológicas y de articulaciones prácticas. En Yachay Tinkuy, Salud e Interculturalidad en Bolivia y América Latina 87-122. Gente Común. La Paz, Bolivia.
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
2005. Guía para el desarrollo de un enfoque intercultural en la atención de la salud materna. La Paz, Bolivia.
PATSCHEIDER, Gloria
2009. Sacudiendo penas para recuperar fuerza. Garza Azul. La Paz, Bolivia.
RICCO, Daniela
2013. Capítulo V: Salud materna y sus cambio generacionales en la provincia Velasco. En Salud materna en contextos de interculturalidad. Estudio de los pueblos Aymara, Ayoreode, Chiquitano, Guaraní, Quechua y Yuqui (coordinadora Roosta, Manigeh): 143-182. CIDES-UMSA, OMS, OPS/OMS & UNFPA. La Paz, Bolivia.
RAMIREZ, Susana
2014. Capítulo V: Salud, globalización e interculturalidad: una mirada antropológica a la situación de los pueblos indígenas de Sudamérica. En Río de Janeiro, Brasil. Ciencia & Saúde Coletiva 10(1-12):4061-4069.
[1] Algunos nombres son ficticios.
[2] Y del cual se alimenta la característica referencial propia de la autoatención.
[i] (Dibbits, 2013:75):
[ii] (Dibbits, 2013:92).
[iii] (Dibbits, Armand y Patscheider, 2006:2);
[iv] (Campos, 2009:65)
[v] (Ricco, 2013:176)
[vi] (Ramírez, 2014:4062,4063)
[vii] (Ricco, 2013:177)
[viii] (Dibbits, 2013:78)
[ix] (Dibbits, 2013:97)