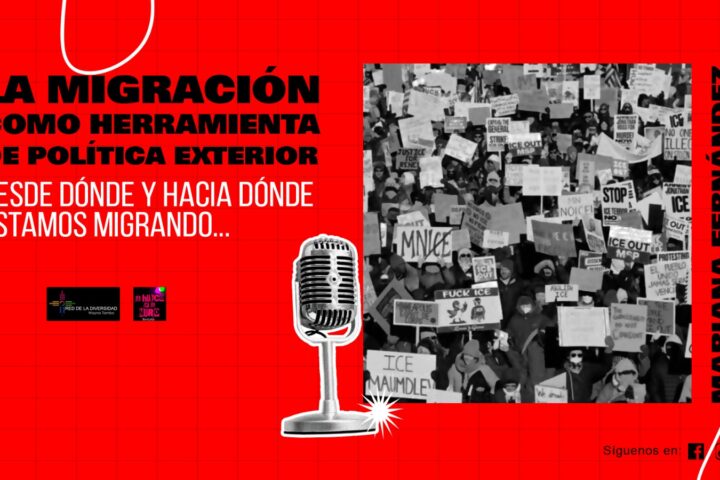Y si nos animamos a hablar del país? Hemos invitado a Magali Copa, doctorante en Derecho de la UNAM, Aymara y Alteña, con Magali nos encontramos para poder conversar y animarnos a hablar de lo que está pasando en Bolivia, ya que tanto está resonando no sólo el Bicentenario, sino también todas estas críticas a lo que hoy es nuestro país.
Magali nos comparte: Creo que es un momento de ver lo que realmente somos, porque es en los momentos más difíciles, más críticos, donde podemos vernos como lo que somos realmente. Y creo que ahí se desnuda un poco la situación de cada uno de los sectores, pero también la complejidad. Más allá de la crisis política y económica, que sin duda es lo que nos está lacerando más, lo que a mí más me preocupa es un poco, hay una crisis de agenda, en términos de agenda de lucha, que es como la que teníamos algo más clara en octubre negro, en 2003.
Pero esta crisis de agenda también tiene relación con la crisis de sentido, respecto hacia los proyectos históricos, de cómo los leemos, y también incluso los términos. Por ejemplo, durante muchos años hemos visto cómo se ha vaciado de sentido muchas palabras que en su momento eran palabras de mucha emancipación, de lucha. Entonces, se ha dado una especie de ruptura, de un poco vaciar, de instrumentalizar las palabras.
Por ejemplo, la palabra Pachamama. Se han hecho muchas lecturas críticas al Pachamamismo, esta lectura superficial de lo que sería lo indígena, pero que al mismo tiempo no tienen ningún contenido político real, concreto, y sobre todo orientado hacia la verdadera ruptura de estructuras de dominación, como por ejemplo el colonialismo interno, el estado colonial, lo del bicentenario. Entonces, creo que estamos en momentos de disputa por los sentidos, y creo que eso tal vez podría ayudarnos a plantear cuáles serían las agendas y adónde queremos ir con estas luchas emergentes que hemos vivido el día de hoy.
El día de hoy ante el estado bloqueado, y hemos estado con varias demandas muy coyunturales, pero en medio de un escenario social-político supremamente fragmentado y desmantelado, que no es algo reciente, que se ha ido haciendo de mucho tiempo. No hay una unidad de los sectores sociales, hay mucha fragmentación y sobre todo no hay un sentido, eso es lo que tal vez podría ayudarnos a visibilizar esta crisis. Dos temas muy cortitos de la crisis de sentido, tiene que ver con la crisis ambiental, creo que hay una necesidad de lectura de ese tema, no sólo por lo que ha pasado en los incendios en la Amazonía, sino también el extractivismo, toda esta cuestión, la minería, por ejemplo, la contaminación, que tiene que ver con lo que hemos pasado con las lluvias, en qué medida nosotros ligamos esto al cambio climático, en qué medida estamos pensando desde una conciencia política, ecológica, ese es un tema. Y el segundo gran tema también tiene que ver con la crisis de los derechos humanos. Sabemos que la palabra derechos humanos es un concepto muy construido desde diferentes lugares, pero yo quiero rescatar un poco esta idea por el tema de la crisis de la justicia y la normalización y el abandono de los sectores más afectados por todas estas policrisis económicas, sociales, políticas ambientales, que tiene que ver necesariamente con los niños, las mujeres, los adultos mayores, creo que ahí es donde más se palpa el rostro de la crisis.
Entonces por ahí, plantearía un poco de entrada esta ausencia de agenda, esta policrisis, que a lo mejor desafío que se pueda ver el tema ambiental y el tema de derechos humanos, la cuestión de ver un poco el sentido, la disputa por los sentidos, hacia dónde vamos.
Este problema de la fragmentación y el desmantelamiento de lo social, que se ha dado a partir de la forma corporativista en que se ha manejado la política, de manera concreta, el control político, de los movimientos sociales en Bolivia y cómo esto ha sido básicamente una forma casi burocrática, casi institucionalizada de control de la contestación social y de procesos de negociación de espacios de poder y de diferentes formas de cooptación, y prevendalismo también en cierta medida y corrupción desde los niveles más bajos hasta niveles más altos. Entonces, sí existe, esta situación, y creo que eso ha generado que exista una clase dirigente diferente y distanciada de las llamadas bases sociales, entonces, yo sostengo que poco a poco la dirigencia ha dejado de escuchar o de representar un papel que sea resultado de esa deliberación o de ese mostrar el descontento o la agenda del sector que representa, sino que la representación ha sido determinada en qué medida el dirigente tiene la capacidad o no de manejar y controlar o de recibir instrucciones de arriba, entonces, siento que esto ha generado una distancia entre la clase dirigente y la gente que está abajo. Y todavía en Bolivia siento que hay una alta corporativización de estos grupos, de estas dirigencias que ahora están en crisis también, pero que siguen operando, y que ahí está un poco el desafío, el reto difícil, no solo por hacer otras organizaciones que sean otras voces disidentes, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, son las organizaciones sindicales, ya sean Bartolinas o Mama T’allas, cómo hacen para romper ese gran muro, hablando de romper muros, cómo hacer para romper ese muro, de lo llamado orgánico, de lo llamado corporativismo, de la decisión de mayorías que al final es de una élite dirigente. Entonces, hay un momento de generar disidencias dentro de esas estructuras, de que de alguna forma pertenecemos, o sea, por ejemplo, en las juntas escolares del Alto, pero al mismo tiempo a lo mejor eres gremial y ahí está la dirigencia gremial o la dirigencia del sindicato en la comunidad papá, mamá, entonces siento que están ahí……ponemos aquí la entrevista completa junto a Magali para que sigas escuchando su intervención….