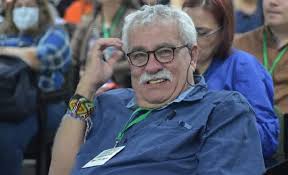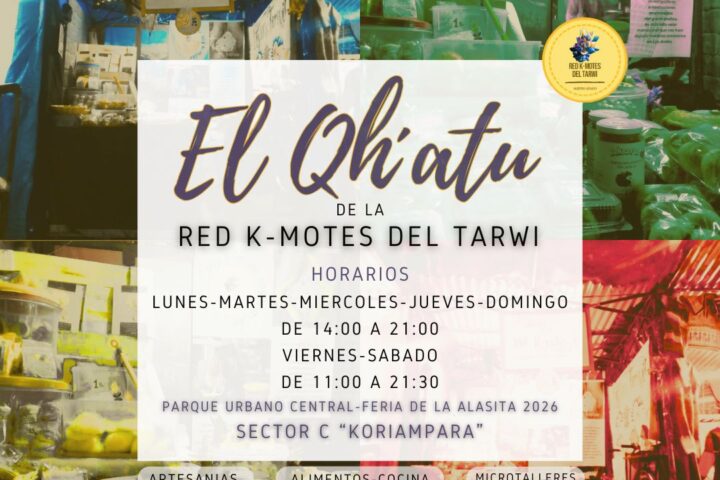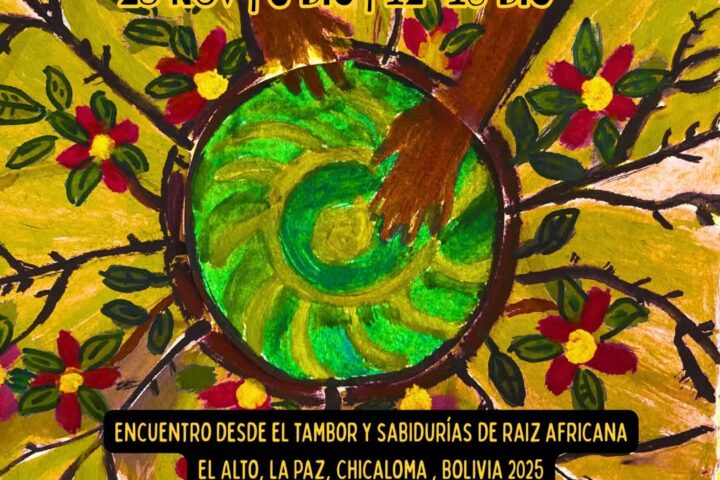Marco Raúl Mejía J.
Planeta Paz
Expedición Pedagógica Nacional
Movilización social por la educación
Movimiento por la transformación social y educativa
La educación es un campo de combate contra la injusticia y la ignominia, un proceso de constante liberación, allí todo el mundo puede combatir: desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad, combatir en el sentido de que mientras más busque la posibilidad de la realización humana de las gentes que educa, más estorba al sistema. Por el contrario, mientras más se eduque a las demandas impersonales del sistema, más le ayuda a su sostenimiento y perpetuación. Este es el campo de combate de los educadores, tienen un campo abierto allí y es necesario que tomen consciencia de su importancia y posibilidades.
Estanislao Zuleta[1]
[1] Zuleta, E. Educación y Democracia. Bogotá. Editorial Planeta. 2016.
Esta cita, de uno de los pensadores clásicos colombianos, nos coloca frente a las realidades de un mundo en cambio derivado de múltiples procesos de la ciencia, la cultura y la sociedad y la manera cómo esas dinámicas específicas tocan el campo de las educaciones en sus múltiples formas de lo formal, no formal e informal, lo cual ha desatado una disputa por la apropiación de ella para dar razón de sus necesarias modificaciones originadas en un mundo que se transforma a velocidades inusitadas. Configurarla como un campo en disputa nos hace presente que no es posible la acción humana alejarla de los intereses y poderes que buscan hoy, desde estas nuevas realidades, apropiarse de esas dinámicas para construir los proyectos en los cuales y desde los cuales organizan el escenario de este tiempo para tramitarlo desde sus intereses.
- Construyendo el escenario para las pedagogías del siglo XXI
En coherencia con las páginas anteriores, es necesario avanzar en una caracterización que nos permita dar cuenta de un mundo que, al hacerse más complejo, introduce nuevas variables y reflexiones, así como miradas ideológicas sobre él, constituyendo esto en el escenario en el cual actuamos las personas que vivimos este tiempo presente y exige tomar partido para poder dar cuenta de cómo se leen y se interpretan esos múltiples acercamientos a un mundo con las características de este tiempo que va a una velocidad acelerada, haciendo que rápidamente elementos que están presentes hoy sean reemplazados por nuevas realidades e instrumentos de acción.
Esto significa para todas las personas tener una comprensión, pero además tomar posición, sobre la manera cómo estos elementos afectan nuestra vida cotidiana y por lo tanto nuestro existir en el día a día de nuestras realidades y la manera cómo ellas se manifiestan en las institucionalidades que actuamos. No ser consciente de ello nos vuelve fácilmente en actores instrumentalizados por esos procesos mayores de poder existentes en la sociedad.
- Transformaciones epocales, cambios civilizatorios y replanteamientos a la educación
En esta perspectiva, la educación y la escuela ya estaban en una profunda crisis antes de la sindemia.[1] Lo único que hizo esta fue agregarle nuevos elementos a su caracterización y que, desde mi visión, es un mundo que vivía cinco grandes transformaciones y ahora se le agrega una sexta, que también modifica el escenario en forma sustancial. Ellas serían:
- Un cambio epocal que, a decir de Charpak, premio Nobel de física, representa una “mutación” no vista desde el neolítico, la revolución de la agricultura y el lenguaje oral. Esto tiene un impacto en la educación, en cuanto el mismo autor desarrolla a fondo la propuesta de pedagogías desde la investigación[2].
- El paso entre la tercera (microelectrónica) y la cuarta revolución industrial (la inteligencia artificial y el trabajo inmaterial), la cual tiene 50 años de su transición entre ellas, cuando entre la primera y la segunda necesitamos 200 años para su desarrollo, visibilizando la velocidad de los cambios de este tiempo[3]. En educación, la introducción de las tecnologías de estas dos revoluciones a los procesos escolares, que se ve reflejada en la educación virtual-digital autoadministrada.
- El surgimiento de un capitalismo cognitivo, el cual realiza sus grandes acumulaciones en el conocimiento y la ciencia convertidos en fuerza productiva, diferenciando entre los países centrales y los de la periferia, y una centralidad del trabajo humano, lo cual constituye la singularidad de este[4].
- Crisis ambiental climática producida por la manera de vivir y consumir de los humanos y de relacionarnos con la naturaleza, lo que algunos grupos originarios han comenzado a llamar el “terricidio” y otros el Antropoceno o el “capitaloceno”. En educación, todos los asuntos ambientales se curricularizan y van a la escuela bajo las más variadas formas.[5]
- Las luchas de las diferencias y la diversidad introducen unas transformaciones que van desde los pensamientos propios del orientalismo, nuestraamérica, las denominadas del sur, y las singularidades planteadas por las luchas de género, la diversidad sexual y las discapacidades, así como las luchas étnicas. Todo ello construye un nuevo escenario de asuntos a ser trabajados en las instituciones educativas.[6][7]
- En medio de esas transformaciones aparece la sindemia y produce unos cuestionamientos más profundos al modelo civilizatorio construido por occidente y la modernidad[8], la cual ha reintroducido en la escuela un discurso sobre las emociones, el cuidado, el autocuidado en la vieja manía de curriculizar los problemas.
Estas seis transformaciones concurren hoy para construir un escenario que pudiéramos caracterizar con un aforismo de Confucio: “la crisis es un instante entre dos claridades”. Y nosotros, los humanos de este tiempo de cualquier concepción política, teórica e ideológica, nos encontramos en ese “instante” en el cual son resignificadas y replanteadas muchas de las instituciones, imaginarios culturales, sistemas de mediaciones, soportes de la acción humana que habían constituido la sociedad. De este tiempo había hablado Gramsci[9] desde la cárcel, cuando interpretó desde ahí su tiempo: “el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro (interregno) surgen los monstruos”.
- En este mundo como educadores populares
Como educadoras-es populares, en la tradición de Simón Rodríguez y Paulo Freire, no podemos dejar de encontrar que ella hoy al convertirse en una propuesta para todas las educaciones y para todas las sociedades, en todos los ámbitos, los cuales hacen específicos sus presupuestos pedagógicos bajo los principios a través de los cuales enfrentamos las opresiones de este tiempo y que se enuncian fruto del reconocimiento de que:
- Somos socialmente iguales
- Humanamente diferentes
- Culturalmente megadiversos
- Unos con la naturaleza
- En búsqueda de libertad, liberación o emancipación
- Ética y políticamente responsables con la superación de las opresiones y dominaciones de estos tiempos
- Abiertos a la emergencia de las particularidades del control y del poder que van mostrándonos otras formas de dominación.
Estos enunciados nos permiten hacer visibles las opresiones de este tiempo en la negación de la igualdad, la diferencia, las megadiversidades, la unidad con la naturaleza, y las búsquedas de libertad, liberación o emancipación, las cuales en alguna medida actualizan las opresiones planteadas por Simón Rodríguez y Paulo Freire y muchos luchadores durante estos últimos 200 años, y que cada vez que emerge en nuestros territorios jalonan esas nuevas construcciones, mostrando el dinamismo de este pensamiento nuestroamericano con una fortaleza propia que nos entrega, desde sus prácticas, las pautas para seguir avanzando en sus reelaboraciones y resignificados frente a los tiempos que corren.
Igualmente, en la tradición que se ha venido construyendo desde las epistemologías[10] del sur enunciadas por nuestro compañero de caminos, Boaventura de Sousa Santos, la cual sintetizo en estos doce aspectos:
- No existe justicia social sin justicia cognitiva
- La crisis de uso de la ciencia occidental moderna debe ser auscultada
- Todos los saberes sustentan prácticas y construyen sujetos
- Todos los saberes tienen límites internos y externos
- La ecología de saberes es una construcción que se centra en la relación entre ellos (poder y jerarquías)
- La diversidad del conocimiento no se limita a sus contenidos sino a su proceso de formación, incidencia, comunicación, etc.
- La ecología de saberes se rige por un horizonte ético político como principio de precaución y control
- La inconmesurabilidad no es solo relevante al interior sino en relación entre las culturas
- La ecología de saberes es una lucha contra la ignorancia que la hegemonía impone
- La ecología de saberes construye una historia de relación entre los diferentes saberes reconociendo las desigualdades de clase, la patriarcalidad y la colonialidad
- La ecología de saberes facilita la constitución de sujetos con voluntad de lucha contra las opresiones
- La ecología de saberes es un paso de la política de los movimientos a los inmovimientos
- Elaboraciones del sur desde las educaciones populares
Retomando el legado de la tradición de Boaventura y muchos más en las educaciones populares se han generado también una reelaboración de los principios, los cuales serían:
- Un cuestionamiento a las homogeneizaciones del capitalismo y su modernidad e idea de progreso:
- la biótica (la idea de ciencia y el control de la naturaleza)
- la cultural (que construye el eurocentrismo)
- la educativa (que propone una educación universal: el STEM)
- una lectura de estar en el mundo y relacionarnos con él desde nuestros territorios, megadiversidad, cosmogonías, e identidades
- orientados por una mirada propia que es la de descolonizar nuestra relación con el mundo
- el sur: una apuesta política, contextual y epistémica más allá del sur geográfico
- construye y redimensiona los sentidos políticos de la naturaleza (somos naturaleza)
- recompone y reconstruye los sentidos éticos y estéticos como una nueva forma de hacer política
- reconoce la existencia de saberes y tecnologías propias, las diversidades con sus estatutos epistémicos
- construye sistemas investigativos que permiten la emergencia de esos saberes vivos presentes en las prácticas
- reconoce las tecnologías como sistemas de mediaciones que siempre han existido con las particularidades de cada época
- construye otro sentido de la utopía orientado por el adelante es atrás de las comunidades originarias
- Con unos desarrollos pedagógicos propios
En todos los espacios educativos y sociales en que actúa las educaciones populares para generar nuevas formas del encuentro entre conocimientos, saberes, sabidurías, prácticas, culturas, lenguajes, epistemologías, siempre se ha tratado de construir replanteamientos de las existentes, y que corren por los caminos de la ilustración occidental. Por ello, las educaciones populares en la singularidad de sus ámbitos enriquecen las pedagogías críticas fundamentándose en el dialogo de saberes para construir la intraculturalidad. Es decir, no es posible plantear un ejercicio pedagógico si yo no tengo claro el ejercicio educativo me lo ayuda a aclarar, permitiéndome reconocer cuál es el punto de partida desde mi identidad, que es el lugar del que parto como contexto, pero también como lugar teórico y conceptual. Ese diálogo de saberes que construye intraculturalidad se da en un proceso de confrontación de saberes para reconocer las dinámicas, los procesos, las teorías con las cuales yo construyo la diferencia y la diversidad.
La confrontación de saberes nos va a mostrar el ejercicio de la interculturalidad que está permanentemente en la vida y en cualquier escenario social y cultural y de los conocimientos en sus variadas formas en estos tiempos de capitalismo cognitivo, no como el simple ejercicio de la multiculturalidad que viene proponiendo la globalización como un agregado de culturas que da forma a una pluralización que no construye tejido, sino una interculturalidad que dialoga, que discute, que disputa, para construir elementos propios en los cuales se hace posible que esa confrontación de saberes me permita discernir y afirmar en qué narrativas, relatos, teorías y prácticas me adscribo o tomo distancia, aprendiendo a construir subjetividad cognitiva, fundamento de la individuación y de las nuevas comunidades.
Por ejemplo, cuando se ven todos los trabajos de esta visión pedagógica planteado en las matemáticas, en la enseñanza del lenguaje, en los procesos de la investigación de los niños, las niñas y los jóvenes[11] en los regímenes de siembra del mundo campesino, en las medicinas biológicas naturistas, y las múltiples actuaciones humanas, las cuales funcionan como sistema de mediación. Es decir, atraviesa trasversalmente las múltiples educaciones y entonces esta pedagogía de las educaciones populares deshace esa separación falsa entre lo formal, lo no formal y lo informal (intencional) y que al impactar en todos los lugares del aprendizaje esta confrontación de saberes permite develar los intereses existentes en cualquier hecho educativo[12].
En el tercer momento del desarrollo pedagógico se hace un ejercicio de negociación cultural para saber con quién construyo los mundos y con quién le apuesto a su transformación. En ese sentido la negociación cultural es un ejercicio de transculturalidad en el cual las dinámicas se organizan y se juntan para dar identidad a estos procesos que construyen lo común, que sería el cuarto momento del proceso pedagógico para transformar el mundo, porque en alguna medida las educaciones populares no está en el horizonte kantiano del deseo puro de conocer o del conocer mejor, reconoce ese conocer mejor éticamente situado, pero es un conocimiento que perfeccionado, argumentado, se convierte en un saber de lucha, en un saber de transformación, dando forma a la interseccionalidad, lo cual va a permitir construir ese quinto momento de organizar el proyecto con el cual transformamos el mundo desde mi escenario concreto o de actuación (micro, meso, macro).
Los antecedentes históricos de la educación popular muestran con claridad que una particularidad de su desarrollo es que, fruto de los retos de las especificidades contextuales, culturales y de actores, se abren una variedad de propuestas metodológicas que desbordan cualquiera de los paradigmas educativos de Occidente y de los enfoques clásicos de la pedagogía en la educación formal, generándose en muchos casos propuestas inéditas y en otras recuperando aspectos de las pedagogías críticas, lo cual le ha permitido realizar una construcción propia desde las especificidades de estos territorios, y en coherencia con las dinámicas sociales y los ámbitos de individuación, socialización, vinculación a lo público, articulación a movimientos, procesos gubernamentales de masividad y nuevas tecnologías.
En ese sentido, el diálogo de saberes freireano fue reelaborado desde la confrontación de saberes y la negociación cultural como nos las muestra Ghiso[13], al decir: “cuando hablamos de diálogo de saberes no estamos proponiendo una práctica romántica o populista, estamos planteando una ecología, una dinámica en la que los saberes y conocimientos tienen que ser recuperados, deconstruidos, resignificados y recreados sin ingenuidad”.
Es muy visible ese paso de la intraculturalidad propiciada por el diálogo de saberes a la interculturalidad, dinamizada por la confrontación de saberes en el momento en el que lo otro es negado a nombre de lo universal, los saberes a nombre de la ciencia, lo comunitario a nombre del individuo y lo personal, lo multicultural a nombre de lo monocultural, los sentidos a nombre de la razón, y muchos otros dualismos que el poder ha instituido para negar o invisibilizar lo otro y forjar redes invisibles de interlocución y negación, construyendo exclusiones sobre otras epistemologías que no responden a su universalidad, generando lo que algunos han denominado “epistemicidios”[14].
Como dice Ghiso[15],
[…] cuando hablamos de negociación cultural, estamos yendo un poco más allá en el contenido de los diálogos, estamos tramitando la desigualdad de poderes, la diversidad de configuraciones y la diferencia de conocimientos y formas de conocer: mediante la negociación cultural se transita a nuevos aprendizajes, conocimientos y acciones. […] Pregunta, ¿sobre qué es necesario dialogar y negociar culturalmente? La lista puede ser amplia, pero podríamos señalar los aspectos más críticos y pertinentes al ámbito en que situamos la reflexión. Estos pueden ser: los lenguajes, códigos y símbolos; sentidos, mediaciones, imágenes y representaciones, saberes técnicos, saberes histórico-culturales, aplicaciones tecnológicas e innovaciones, nuevas institucionalidades, otras lógicas del conocer, múltiples formas de expresar el conocer, diferentes opciones ético-políticas, múltiples procesos de socialización y divulgación del conocimiento, el conocimiento [mismo], sus aplicaciones, acciones colectivas y comunitarias informadas.
Todo esto, orientado desde el pensamiento de Simón Rodríguez cuando decía hace 200 años: “la sabiduría de Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América.”
- El capital reestructura su control
Para el pensamiento y la acción transformadora, se pone al orden del día la necesidad de dar cuenta de estas nuevas realidades, urgiendo nuevos caminos conceptuales, metodológicos, de acción, y de relaciones, lo cual va a requerir ser decantado en una lectura crítica con un nuevo horizonte teórico e histórico, y hacerlo recordando cómo el capitalismo occidental también está en permanente reconfiguración. Debemos recordar cómo este nuevo escenario se ha sido constituido en el largo camino de la modernidad desde unas homogeneizaciones que le han permitido construir un relato único del mundo (patriarcal, monocultural, racista y desigual), en donde bien sea en su versión liberal o en la más crítica emancipadora, ha dado forma a explicaciones universales que comienzan a discernirse en las nuevas condiciones del mundo y las particularidades de nuestros contextos.
La primera homogeneización sobre la cual se produce el capital es la biótica que, al construir el predominio de lo humano sobre la naturaleza y un sistema de objetivación de ella, produce un antropocentrismo que va a permitir una visión de exterioridad de la naturaleza, controlada por el tipo de razón descrito por Descartes cuando afirma que solo los humanos razonan y sienten, siendo todos los demás animales “autómatas mecánicos”. En el horizonte de estos tiempos, en el pensamiento latinoamericano ha emergido con fuerza propia la mirada sobre el Buen Vivir/Vivir Bien, en el cual se da cuenta de un mundo integral y una unidad entre lo humano y la naturaleza a ser recuperada en cualquier proyecto que se intente construir.
La segunda homogeneización, la cultural, ha permitido construir un relato de la modernidad centrado sobre la idea de progreso con un conocimiento universal de base eurocéntrico y norteamericano, el cual se constituye en el relato único para explicar el mundo, que a su vez permite esa organización de la sociedad entre desarrollo y subdesarrollo, moderno y premoderno, capitalista-precapitalista. A esta mirada desde los sectores críticos y desde la educación popular se ha venido haciendo visible la manera cómo emerge un Sur, que da lugar a hacer visible la diversidad, la diferencia, en un mundo donde las desigualdades son construidas por su negación y por la incapacidad de construir mundos pluriversos.
La tercera homogeneización, en marcha, es la educativa, e intenta cerrar el ciclo de un mundo organizado a través de patrones universales, que son establecidos a partir del STEM, para lo cual se construye unos estándares y competencias de referencia universal para vivir en este mundo orientado a humanos cuyo fin es la producción en donde la industria del conocimiento inicia un control sobre la educación. Curiosamente, de los diez primeros países en las pruebas PISA, ocho son asiáticos.
El capitalismo cognitivo ha reordenado y reorientado las transformaciones productivas, sociales y culturales de la sociedad a su servicio, y fundado sobre el control de base cognitiva, en el cual muchos trabajan con el conocimiento procesando datos frente a máquinas inteligentes, lo cual les permite elaborar la información para los nuevos productos y servicios, a la vez que capturan información proporcionada en su deambular cotidiano mientras viven su vida, van proporcionando la información que serán tomadas por las nuevas formas de sujeción invisible, y que será tratada a partir de nuevos medios técnicos, informáticos y la convertirán en bases para reformular los procesos del consumo y la producción que se desarrolla en las nuevas dinámicas productivas.
Estas nuevas realidades inauguran una forma de acumulación sobre nuevas bases y reestructura lo que hasta ahora había sido la existencia del capitalismo, no sólo en lo económico, sino también en lo cultural, lo social, lo político, generando procesos en los cuales el sistema social se rearticula a partir de la nueva apropiación y control de los flujos de información y conocimiento generados en la cotidianidad del vivir, circulando en red, convirtiéndose en la nueva materia prima (inmaterial) de nuevos procesos del conocimiento y la información, en donde es toda la vida, no sólo el trabajo, los que quedan sometidos a los procesos de apropiación e intercambio y que marcan una nueva manera de ser y de existir del sistema capitalista en estos tiempos.[16]
Se produce un nuevo escenario de poder en cuanto los mecanismos de control se van transformando. Ése es el lugar en el cual las resistencias toman formas nuevas, replanteando las del pasado y realizando nuevas configuraciones de ellas, ya que las mismas emergen en el terreno de la subalternidad, al encontrarse con sujetos en esta condición. Por ello, en estas nuevas emergencias replantean las del pasado, las transforman, realizando nuevas configuraciones de ellas, no en el sentido de que sean totalmente nuevas o todas nuevas, sino que se mezclan las de ayer y las de hoy produciendo nuevas maneras de ellas que exigen ser reconocidas para poder dinamizarlas en la vida social, ya que no están separadas praxis, pensamiento y resistencia.
Recordemos que todo poder construye sus formas y mecanismos de control y ello lo realiza a través de una serie de prácticas, estrategias, discursos, instituciones. Es eso lo que les permite construir una racionalidad del dominio, son ellas las que construyen esas subjetividades controladas. Es en esa articulación de esos diversos factores en donde el control toma su tiempo, su espacio, y al construir las opresiones y las dominaciones en sus intersticios se generan las resistencias como ese nuevo campo de fuerzas que emergen por los conflictos que se generan.
- Asaltos a la pedagogía
En coherencia con el planteamiento que venimos haciendo en este texto, se han venido dando a partir de las modificaciones en el mundo de la cuarta revolución industrial transformaciones profundas en los diferentes ámbitos de la vida que reorganizan un escenario que ya había denominado el premio nobel de física George Charpak como una mutación, y en el sentido de las palabras de Estanislao Zuleta al iniciar este texto, la educación se convierte en un campo de combate.
Ahí, la pedagogía vive un asalto constituido desde los organismos multilaterales orientados por la visión norteamericana que se toma la orientación de la educación mundial específicamente a partir del control de dichos organismos y en la misma Europa a partir del control que establece para la educación universitaria en lo que se ha denominado la cumbre de Bolonia. Esa mirada busca el reemplazo de la pedagogía por la didáctica, y en el asalto busca reducirla a mínimos específicos en coherencia con cada disciplina, y eso se comienza a ver en una serie de directrices que van directamente a las políticas internacionales con carácter impositivo en muchos casos.
A nivel de formación, aparece un modelo empresarial centrado sobre el individuo exitoso, el desarrollo personal y el sujeto emprendedor. Los modelos que se le proponen a este nuevo sujeto de educación están fuera de la escuela y él lo que debe hacer es apropiarse de ellos, los cuales le enseñarán en su formación para ser mejores profesionales (empresarios de sí). Por ello, las herramientas básicas de las que se apropiarán serán las nuevas herramientas tecnológicas de la tercera y cuarta revolución industrial y las didácticas específicas a las disciplinas que les garantizarán el arte de enseñar para estos nuevos tiempos.
Por ello, el giro de la formación de docentes centrado en una actividad que se aprende y la repite en su quehacer lleva a que la profesionalización sea nuevamente enunciada como capacitación en competencias, diseños, estrategias de evaluación, ayuda emocional, coaching, haciendo de la pedagogía algo instrumental, un aprestamiento a individuos para aprender el desarrollo de competencias comunes a todas y todos.
Esta mirada de control hace 40 años se enfrentó y dio origen al movimiento pedagógico colombiano cuando se enfrentó la política curricular que traía de Talahassee el entonces rector de la Universidad Pedagógica y una alta funcionaria del ministerio de Educación de lo que denominamos en su momento un currículo a prueba de maestros y que reducía la idea de pertinencia a que el contexto se adecuara a la propuesta del instruccionismo propiciado desde la pedagogía educativa skinneriana. En este período hemos visto una serie de procesos en los cuales se busca disolver la pedagogía para evitar el pensamiento crítico que ella propicia y generar un didacticismo de solo aplicación instrumental de técnicas. Entre las principales prácticas reconocidas de ese asalto nos encontramos con las siguientes:
- La despedagogización, en la cual se reduce el ejercicio educativo a los contenidos de las disciplinas de saber, minusvalorando la pedagogía.
- La desprofesionalización docente, mediante la cual el saber fundante de la acción educativa tiende a desaparecer.
- El apagón pedagógico global, donde se busca reemplazar la actividad educativa y pedagógica hacia las tecnologías, las neurociencias, y el uso de los aparatos.
- El homeschooling, que aísla y priva al estudiantado de sus necesarias relaciones de socialización con pares de edad y la construcción de aprendizajes humanos.
- El aprendizaje inverso, donde se privilegia la capacidad de dar respuesta a las pruebas nacionales e internacionales, y se amplía el aprendizaje por plataformas.
- La didactización de las disciplinas, que buscan reemplazar todo el ejercicio pedagógico amplio de interacción humana por didácticas específicas por algoritmos.
- La crítica a los movimientos sociales de la educación, señalándolas como inmovilistas, que no permiten la adecuación y la innovación a partir de las nuevas realidades.
- El filantrocapitalismo (think tanks), en donde los tanques de pensamiento internacionales inciden en las políticas nacionales a través de agentes que replican las propuestas educativas de la OCDE.
- El STEM redirecciona las transformaciones
- El capitalismo cognitivo. Se reordena la educación desde el STEM, a lo que los coreanos le agregaron A por la necesidad del diseño para la tecnología.
- En el cambio de época, el capital constituye una propuesta investigativa para la escuela soportada en el STEM y el positivismo.
- En el paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial, el capital propone una didáctica soportada en la IA generativa y las tecnologías (fast-track).
- En la crisis ambiental, el capital organiza los proyectos transversales (PRAES) soportados en el STEM.
- En el surgimiento de lo pluriverso, El capital los trabaja como aspectos de diversidad y folclórico, no trabajado para las pruebas en su idea de calidad.
- En la sindemia, se ha reintroducido en la escuela un discurso sobre las emociones, el cuidado, el autocuidado en la vieja manía de curriculizar los problemas.
- Agenda urgente de educación y movimientos
Micro: la esfera de actuación en la vida de los sujetos se manifiesta en la práctica como nuevo lugar epistémico y el territorio como lugar de identidad construyendo una espacialidad local.
Meso: nos hacemos comunidad a través de la organización de las relaciones sociales y la construcción de un mundo colectivo como concreción de lo glocal y actualización del sujeto construyendo una espacialidad regional.
Macro: articulador de organización y movimientos, incidencia en política pública, reconoce el territorio ligado a las dinámicas comunitarias y glocales; una construcción de abajo hacia arriba de políticas públicas y viceversa construyendo una espacialidad nacional.
- El maestro y la maestra como productores de saber y conocimiento
El sujeto de enseñar (conocimiento) se convierte en sujeto de saber cuándo no reduce la práctica de su oficio a la enseñanza, sino que la aborda desde una dimensión más holística al reconocerla más amplia, hecha de relaciones y diversas formas de hacer, nombrar, que lo llevan a introducir cambios y actividades en lo planificado. Allí, él reconoce que son hechas por él/ella y que se constituye en un sujeto de enseñanza con un saber propio; identifica en su quehacer una práctica discursiva nueva y ella le va a permitir producir un saber, umbral de nuevos conocimientos, más allá de lo formalizado en las disciplinas y las ciencias pedagógicas establecidas.
Por eso, educadoras y educadores que buscan caminos de innovación y transformación se han convertido en sujetos de saberes que reconocen su relación con la tradición y con la teoría acumulada en la educación, la pedagogía y la enseñanza. Sin embargo, encuentran que, al realizar su quehacer, más allá de enseñar emerge en su práctica un nuevo lugar de la pedagogía que acontece en su vida cotidiana, ése en el cual producen un sentido de su vida, y al pensarla y comprenderla producen un saber sobre ella, lo cual le lleva a hacer un reconocimiento de su quehacer útil para comprender de qué manera está el saber y el poder en lo que hacen. Entonces, el saber está en su práctica, comunidad e institución y el conocimiento en la universidad, en Google académico, en las facultades, los doctorados. Es en estos últimos donde “en muchas ocasiones construyen sus conocimientos a partir de retomar sus prácticas, para edificar el acumulado que media en el acto educativo y es renovado.
Este desencuentro, cuando es comprendido por los actores de Pedagogía, lleva a diferenciar entre lo que sería la historia de los métodos, los paradigmas, los enfoques y todo el andamiaje técnico que hace posible la enseñanza y las historias de la práctica del maestro, de su saber. Así, para poder producir ese saber él se asienta, su terreno es la práctica pedagógica y en esas múltiples relaciones constitutivas del poder. Ello le va a permitir construir desde su práctica y en su historia el nuevo saber pedagógico en marcha en coherencia con los cambiantes tiempos y en permanente reconstitución tanto en contenidos como en procesos metodológicos. Por eso, se identifica como un creador-recreador de la pedagogía como práctica y, en este proceso, encuentra que se hace sujeto nómada de saber y conocimiento. Es desde ese saber fronterizo que dialoga con las formas organizadas del conocimiento disciplinario.
- El maestro y la maestra se hacen investigadores con la sistematización
Allí descubre que la gran novedad está en el poder que le otorga la capacidad de enunciar su práctica como un acontecimiento nuevo, mediante el cual se hacen visibles los saberes pedagógicos emergentes de su práctica – que construyen poderes-. Entonces, él encuentra que el acontecimiento ha sido producido en su entorno y empodera su contexto, está en él, cuando se reconoce distinto a través de su práctica y la manera como es capaz de hacer de ella un saber, por ejemplo en la Escuela del Placer, de la costa Caribe: “La Expedición Pedagógica puso su mirada sobre este quehacer pedagógico cultural y descubrió una escuela que, casi de manera inconsciente, le hace su particular aporte a la paz por la vía del retorno a las raíces de la reconstrucción de pertenencia y solidaridad, del cultivo de valores tradicionales y de la valoración del disfrute, la alegría y la fiesta como los motivos privilegiados para el encuentro, el respeto y el afecto.”[17]
Encuentra que su vida no sólo tiene un sentido: enseñar, sino que en la novedad de su práctica construye la capacidad de relacionarse con otros. En el sentido de Maturana, encuentra que a través del lenguaje se hace una implosión, con la que emergen los biopoderes en su vida y sus capacidades, reconociendo en su esfera subjetiva la larga marcha por controlar su vida, la cual ahora enuncia, y desde esa autonomía construye desde la pedagogía comunidades de saber y conocimiento. Se da cuenta que puede aprender de su práctica y construir subjetividades críticas y rebeldes con otras y otros, en una posibilidad de hacer de ésta una organización que le da sentido y potencia su quehacer, como miembro de un colectivo mayor: ser educador/a.
Emergen para estos procesos infinidad de propuestas metodológicas, las cuales permiten no solo reconocer los territorios geográficos, sino darle paso a lo diferente, a aquello que revisitado permite encontrar los elementos que le muestran la construcción de mundos nuevos, y en ese observar encuentra cómo la diferencia le invita, en su práctica, a recorrer otros caminos y a visibilizar otras maneras de hacerlo, y allí van emergiendo esas pedagogías específicas que dan forma a las pedagogías.
Quien educa siempre tiene la certeza de otros mundos por descubrir, ya que al descubrir lo otro se manifiesta la novedad de su propia práctica, pensada a través de la práctica del otro, que le abre a nuevos mundos contenidos como experiencia. La cartografía se convierte en una u otra forma de narrar y dar cuenta de la manera como hablan las prácticas para convertirse en experiencias. Las narrativas, la sistematización, y las diferentes formas de investigarse le redescubren enunciando su saber, el cual le permite reconocerse como productor/a de él y del conocimiento.
Allí esa educadora y educador de cualquier ámbito descubre que, en su práctica, ubicada en los bordes del sistema educativo, se encuentra también el germen de reconocer el poder existente en su quehacer y descubre en ella resistencias-reexistencias y caminos alternativos con los cuales muestra cómo su quehacer se hace política en su propia vida, en la experiencia de nombrarlo con sus sentidos, significados, procesos y particularidades de ella, enunciándolo y haciéndolo social.
En ese sentido, los aparatos cumplen una función de mediación, dejan de ser aparatos, herramientas, eso que llamamos “ferretería” y se convierten en dispositivos de poder y saber en el sentido que se le da en la educación popular, en cuanto ellos no son neutros, representan y soportan intereses, además construyen hábitos a través de cuántos clics hagan sobre los instrumentos, y ellos han sido construidos para, desde los intereses de quien los fabrica y los programa, es decir, el dispositivo tecnológico siempre soporta un modelo tecnológico que lleva consigo la construcción de prácticas, hábitos y costumbres.
- La experiencia, una visibilización de las geopedagogías
Cuando las educadoras y educadores de cualquier ámbito crítico explican sus prácticas emerge la experiencia y se explica desde una unidad que es la propia, desde sus sentidos y apuestas (práctica-experiencia). Entonces emerge esa particularidad planteada por Maturana de que “somos seres que existimos en el lenguaje”. En ese paso de práctica-experiencia lo que se nos propicia es nuestra condición de ser capaces de comprensión de nosotros mismos. Por ello, la experiencia corresponde a la comprensión del vivir y del convivir a través del hacer pedagógico. Si yo me quedara solo en la práctica especifica no necesitaría explicaciones que den cuenta de mi quehacer. Va a ser la experiencia la que nos da un nivel de explicación y de complejidad, ya que me explicita la práctica, así algunos desde otras formas de conocer la subvaloren y la consideren poco importante. Cuando aceptamos y reconocemos que ella es importante, nos cambia la forma de la práctica, queda indisolublemente ligada a la experiencia, iniciándonos como productores de saber.
Este momento de la experiencia es muy importante porque nos está mostrando que el/la educador/a no sólo hace y observa lo que hace, sino que se auto-observa y a través de él produce un saber de su práctica. Por ello, el/la educador/a que se auto-investiga construye en esa observación de lo propio contrastado con lo otro un proceso mediante el cual lee, discute y replantea su práctica, lo que hace que encuentre su sentido no en la teoría ni en la objetividad, aunque no las niega, sino en una práctica que convertida en experiencia rehace las formas del conocimiento que había sido colocado en su saber de enseñanza, y transforma a ésta y su relación con su entorno, constituyendo lo político desde su práctica.
Es ahí cuando reconocen que la práctica no está separada de la experiencia, ya que ésta es una explicación fundamentada de ella, la cual acontece en la praxis del vivir y el hacer su oficio. Por ello, hay que disponer de las herramientas para que ese proceso se dé con características investigativas. Reconocen que se da no en el simple sentido común. La experiencia es un producto. Para esto, las diferentes propuestas que investigan sus prácticas construyen su caja de herramientas, las cuales dotan de los elementos para registrar esa emergencia del asombro y la novedad. Ahí está el diario de campo, el cuaderno de notas, el relato, la pregunta, las historias de vida, las memorias, entre otros[18], reelaborados con la especificidad del trabajo que se realiza.
Las educadoras y los educadores encuentran que deben dar cuenta, en su práctica, de esos nuevos desarrollos del mundo glocal en el cual viven y lo hacen a través de la experiencia, reconociendo que la autoobservación es el punto de partida, al dar cuenta de cómo y por qué lo hacen y sobre qué lo fundamentan, pero que en la alteridad del encuentro con otras pedagogías les plantean el surgimiento de las preguntas sobre su propia práctica que les va a permitir fundamentarlas y a la vez entender múltiples realidades pedagógicas y a través de ellas múltiples experiencias, y relacionarlas para producir su propia versión de aquello que constituye su práctica, y entiende que esos procesos han sido constituidos como fenómenos del dominio humano. A partir de ello se hace intelectual con un saber específico que las y los dota de sentido e identidad en la sociedad. Es ahí donde han surgido los procesos de formación in situ y maestras y maestros que aprenden entre sí.
Allí encuentran cómo su producción es una resultante de la mirada investigativa que ha colocado sobre su práctica y les ha permitido formarse en el reconocimiento de ella, remirada en el espejo analítico y crítico que les ha propiciado un encuentro con esas otras formas de hacer educación y ser educador/a que les han emergido como producto propio del viaje metodológico propiciado por cambiar la mirada sobre su práctica.
Es ahí cuando educadoras y educadores encuentran que su ejercicio de la práctica a la experiencia se construye, y los lleva a entender que más allá de los métodos, los enfoques, los paradigmas, hay múltiples pedagogías que están en ebullición y haciéndose en muchos lugares, visibilizando la emergencia de las geopedagogías. Ello les genera un acto creativo que reconocen en lo que ven de los otros, pero a la vez en la manera como los obliga a leer su propia práctica.
Entonces allí reconocen que las pedagogías están hechas de las nuevas realidades emergentes:
- los contextos en que ellas se producen
- las nuevas teorías que replantean la forma tradicional del conocimiento y de la ciencia
- los nuevos procesos comunicativos generados por los cambios de un mundo social que se mueve en red
- las manifestaciones de procesos tecnológicos en marcha, que a través de tecnologías blandas y duras van rehaciendo su quehacer
- las múltiples expresiones de la megadiversidad, la humana, la cultural
- los nuevos territorios éticos
configurando las múltiples especificidades que toman las geopedagogías y a las cuales debe responder con la singularidad planteada en los enunciados.
Es ahí donde la práctica educadora surge para dar cuenta del mundo en cambio, y tener respuestas desde su saber, constituyendo en su quehacer la emergencia de las geopedagogías y desde ahí se da su autoría, mostrando la realidad de las múltiples maneras de ser educador/a que toma forma en una práctica que se ha hecho nómada para los tiempos que corren y van configurando no solo esa diferencia, sino la existencia de regiones pedagógicas, posibles por la emergencia de ese maestro y esa maestra que han tomado su práctica para producir saber de ella.
Estos nuevos escenarios retan la manera cómo se construye hoy la política y la organización, porque como bien lo dice Boaventura de Souza Santos[19]:
Siendo múltiples las caras de la dominación, son múltiples las resistencias y los agentes que las protagonizan. En la ausencia de un principio único, no es posible reunir todas las resistencias y agencias bajo el amparo de una gran teoría común, más que de una gran teoría común, lo que necesitamos es una gran teoría de la traducción, que haga mutuamente inteligibles las luchas y permita a los actores colectivos conversar sobre las opresiones a las que se resisten y las aspiraciones que los animan.
[1] Este término, desarrollado por Merrill Singer, se refiere a un momento en el cual dos o más enfermedades se entretejen haciendo un daño mayor que la suma de las dos. En este caso, una es la pandemia biológica del Covid-19, la otra es la crisis social de la humanidad profundizada por el neoliberalismo, que había desmontado el Estado de bienestar y la salud privatizándolos.
[2] Charpak, G. y Omnés. Sed sabios, convertíos en profetas. Barcelona. Anagrama. 2005, pp. 15-16. Charpak G., Léna P., Quéré Y. «Los niños y la Ciencia. La aventura de la mano en la masa. Ciencia que ladra. Serie Mayor. Editorial Siglo XXI. 1ª Edición. Argentina
[3] Mejía, M. R. Educación(es), escuela(s) y pedagogía(s) en la 4a revolución industrial desde nuestra América. Bogotá. Ediciones desde abajo. 2020.
[4] Boutang, Y. Le capitalisme cognitif. La nouvelle grande transformation. París. Ediciones Amsterdam. 2014.
[5] Mesa, G. El ambientalismo popular. Bogotá. Ediciones desde abajo. Colección Primeros Pasos. 2018.
[6] Rodríguez, D., Taborda, M., Toscano, N. Resistir para reexistir. La discapacidad desde una perspectiva crítica. Bogotá. Ediciones desde abajo. Colección Primeros Pasos. 2020.
[7] Ruiz, J. Masculinidades posibles. Otras formas de ser hombre. Bogotá. Ediciones desde abajo. 2018.
[8] Santos, B. La cruel pedagogía del virus. Bogotá. Editorial libre. 2020.
[9] Gramsci, A. Cuadernos de cárcel. México. Juan Pablo Editores. 2010.
[10] Santos, B. de S. Una epistemología del sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social. Buenos Aires. Clacso, Siglo XXI Editores, Asdi. Recuperado de https://secat.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/BONAVENTURA-SOUSA-EPISTEMOLOIGIA-DEL-SUR..pdf
[11] Mejía, M. R. y Manjarrés, M. E. La investigación como estrategia pedagógica. Una construcción desde el sur. Bogotá. Ediciones desde abajo. 2014. Visionar los videos: Caracoleando, Robolution Loyola, El rincón de los Tiestos, Yesid Torres Gran Maestro Premio Compartir 2014, disponibles en YouTube.
[12] Trejos, D.; Soto, J.; Reyes, L.; Taba, L.; Ortiz, S.; y Motato, Y. La educación propia. Sistematización del proceso de Educación Propia en el territorio indígena del departamento de Caldas. Bogotá. Planeta Paz, OXFAM y FOS. 2017.
[13] Ghiso, A., “Del diálogo de saberes a la negociación cultural. Recuperar, deconstruir, resignificar y recrear saberes”. Revista Pensamiento Popular. Aportes para una educación popular, (2), 28-37. Popayán, Centro de Estudio e Investigación Docente, Ceid-Asoinca, 2015, p. 32.
[14] Santos, Boaventura de Sousa, Una epistemología del sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social, México, Siglo XXI editorial y Clacso, 2009.
[15] Ghiso, A., op. cit., pp. 34-35.
[16] Boutang, Yanu Moulier. Op. Cit. Págs. 200-201.
[17] Expedición Pedagógica Nacional. No. 9: Rutas de vida, maestros, escuelas y pedagogía en el Caribe colombiano. Bogotá, D. C. Universidad Pedagógica Nacional – Red pedagógica del Caribe. 2005. Página 65.
[18] Para una ampliación ver: La Caja de Herramientas del maestro expedicionario en: Expedición pedagógica nacional. No. 2: Preparando el equipaje. Bogotá, D. C. Universidad Pedagógica Nacional. 2001.
[19] Santos, B. de S. Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao. Desclée de Bouver. 2003. P. 28.