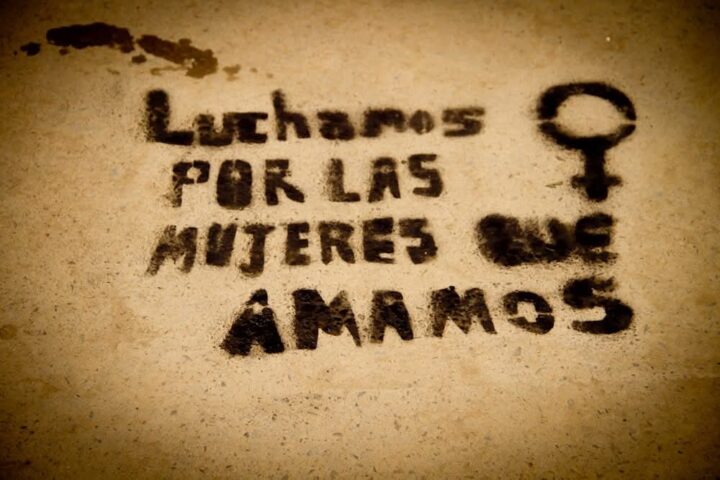Situadas/os en el departamento de La Paz, donde esta semana se han venido desarrollando movilizaciones que derivaron en actos violentos, las movilizaciones responden a la exigencia de incremento en pasajes para usuarios/as de parte del transporte público federado.
Relacionado a esto que ha sucedido en estos días, que involucra el tema de transporte, también desde diversos espacios de la Red de la Diversidad venimos conversando temas diversos también desde lo urbano y eso que entendemos por urbanismo, cómo se va configurando también a través del transporte público, para seguir hilando estos temas nos encontramos con Guido Alejo, arquitecto, también tiene algunos estudios en arqueología, cuyos estudios están más enfocados en la cultura, identidad, en la recuperación de conocimientos para la aplicación en proyectos urbanos, en cierto sentido.
Guido nos dice: Desde los estudios y el trabajo que vengo realizando también de la mano del estudio de la arquitectura bastante rica que se ha venido practicando en El Alto en los últimos años, pero también ir un poco más allá sobre los orígenes mismos, esa herencia rural que tenemos en gran parte de esta nueva Bolivia urbana, que no necesariamente contradice mucho a sus orígenes en sí.
Ya entrando un poco a lo que va a ser el tema, me parece muy acertado usar el término urbanidad, porque hablar de urbanidad no es lo mismo que hablar de ciudad. Una ciudad tiene una constitución física, tiene lo que conocemos generalmente como ciudad, grandes avenidas, determinado tipo de equipamientos, una ciudad relativamente compacta, los conjuntos habitacionales compactos; pero cuando hablamos del urbano estamos hablando de algo que va más allá de la ciudad, de ese tipo de configuraciones, relacionamientos sociales que hacen que haya una interacción entre las culturas, hay una interacción entre las formas desde producción social, económica, espacial que hay en el campo y en esa interacción con la ciudad. Entonces lo urbano vendría a ser relativamente algo un poco más amplio que el término de ciudad.
Ahí confluyen muchos tipos de aspectos, de gran manera lo que estamos viendo, por ejemplo, en el corporativismo gremial que vemos en el gremio de los choferes, por poner el caso del cual vamos a abordar, vienen y tienen su organigrama en lo que venían a ser esta forma de asociación, esta forma de entrelazar los lazos de parentesco y consanguineos para poder tener certidumbre en cierto sentido y es algo que también tiene su herencia dura.
Tomando el caso del Alto, porque es diferente hablar del caso alteño que de Cochabamba, Sucre o Santa Cruz, hay ciertas particularidades que identifican a cada ciudad, pero si hay algún tipo de regularidad, y esa regularidad se da, por ejemplo, en la organización sindical que tiene el transporte que llamamos público, pero que en realidad no es público, es un transporte que podríamos decir privados, pero privados asociados, privados asociados en un sindicato, y este sindicato es el que en primera instancia daba certidumbre, hacía y acogía a gran parte de la población desplazada que no tenía oportunidades, le brindaba una cierta certidumbre laboral. Esa es la primera constancia que se da en un sindicato, te da cierta certidumbre laboral, lo segundo es que cuando ya está consolidado se empieza a pelear por determinado tipo de derechos, entonces pasas en una condición de sobrevivencia y ya está peleando por los derechos, ahora en la actualidad a una condición también de sobrevivencia para muchos, pero también de acumulación para otros. Ya cuando hablamos de un sindicato estamos hablando de una institución bastante plural, podríamos decir, no es que allí todos son dirigentes, no es que ahí todos son cuenta propistas, ahí hay población tanto vulnerable como hay población, también grupos al interior del sindicato que tienen un poder bastante enorme, entonces son entidades bastante complejas, entonces singularizar y generalizar determinado tipo de parámetros, hablamos de los sindicatos, a menudo oculta todo ese tipo de complejidades que hay al interior, pero algo así que me parece bien interesante en el caso del Alto es que estos sindicatos han logrado lo que en otras ciudades todavía está rompiendo, El Alto es un sindicato, es muy hegemónico, varios sindicatos pero orientados hacia el transporte, ese transporte que podríamos denominar como público, pero en realidad vendría a ser de privados asociados, entonces lo que me parece interesante es esa cuestión; ahora aquí está algo que me parece necesario también mencionar, que cuando hablamos de un sindicato de transporte o los sindicatos de transporte, estamos hablando que hay una interacción continua entre sindicatos pero también una forma bastante compleja de interrelacionamiento con el Estado y con otro tipo de asociaciones, ya sean gremiales, las juntas de vecinos y otro tipo de grupos no asociados, entonces los sindicatos han tenido la suficiente habilidad para lograr generar una estabilidad en cuanto a evitar determinado tipo de competencia, ya sea con otros sindicatos, a menudo cuando se negocian lo que son las rutas, pero también y especialmente con otros tipos de transportes, ya sea el público que vendría a ser más ligado a lo que son las instituciones públicas, como por ejemplo los gobiernos locales y también otro tipo de transportes, generalmente se habla de transporte libre, generalmente también se habla de transporte vecinal y podrían existir más transportes, el transporte privado que podría ser de una gran empresa, que eso a futuro posiblemente se venga de alguna forma a aplicar, pero ahí está, por ahora lo que tenemos en El Alto es un transporte sindicalizado hegemónico que ha cooptado gran parte de lo que es la ciudad, a menudo mediante la fuerza y a menudo mediante negociaciones y algo bien interesante en la expansión de la ciudad es que cuando se crea una zona, cuando se empieza inicialmente a brindar algún tipo de parámetro urbano, una planimetría, empezar a vender los lotes, empezar a delinear y una zona se va poblando, siempre existe en la organización zonal, en la junta de vecinos, nueva junta de vecinos, la necesidad de contar con transporte, entonces se hacen invitaciones a varios sindicatos y eso se oferta de alguna forma, hay una especie de negociación podríamos decir, es así como se logra que algunas líneas se expandan hacia las áreas de lo que es la urbe en sí, entonces es algo negociado en las áreas periurbanas, pero a su vez como no tenemos instancias institucionalizadas que verifiquen ese cumplimiento de ese contrato que hay entre las juntas vecinales, ese contrato implícito que hay con los sindicatos, entonces a menudo esos dejan de ser cumplidos, es ahí que hay varios conflictos especialmente en las áreas periurbanas, pero otra cuestión también es la problemática que se ha venido dando últimamente en La Paz, pero más aún en el Alto, que es el trameaje, esa forma en la cual el transporte sindicalizado ha dividido las rutas que generalmente tomaban en tramos, pero esto no solamente es cuestión del transporte sindicalizado, los gobiernos municipales han legitimado esa forma de trameaje mediante la definición de determinado tipo de tarifas, por ejemplo en el pasado, en la etapa del alcalde Patana, se ha dividido la ciudad en tramos, las rutas en tramos, un tramo corto y un tramo largo, entonces ya existía el trameaje institucionalizado y legitimado por las instituciones estatales, entonces en La Paz es prácticamente lo mismo, el tramo corto y el tramo largo, cuando anteriormente eso no necesariamente estaba reconocido institucionalmente, entonces hay una complicidad, hay un acuerdo de partes en ese sentido, pero ahí también están las formas en las cuales se viene relacionando esa problemática del trameaje y esa forma de accionar de gran parte de la población, pero creo que eso ya forma parte de las próximas ideas.
Algo interesante cuando hablamos de los tramos es que con la implementación de los mismos ya prácticamente se está segmentando la población y se está acentuando los niveles de desigualdad de acceso al servicio de transporte. ¿Por qué? Porque cuando hablas de los tramos cortos estás definiendo ya centralidades, es así que aquellos que viven en esas centralidades y se mueven en esas centralidades van a pagar menos dinero que aquellos que pagan más y viven en sectores alejados, entonces aquí se empieza a estratificar a gran parte de la población y a menudo quienes viven en las áreas peruanas son personas que tienen menor calidad de vida, que tienen peores condiciones de vida que aquellas que viven en áreas centrales. Entonces hay una institucionalización mediante los tramos de esa diferenciación.
Ahora otra cuestión que me parece interesante y que sí se daba en el pasado, pero en el presente se está dando algún tipo de cambios, es que en el imaginario urbano existían determinado tipo de clasificaciones en cuanto al tipo de transporte que usabas, algo que me parece interesante es que en el pasado no era bien visto o era el uso de los micros, de esos micros históricos que aún siguen transitando la ciudad, era visto como el uso de personas no pudientes. Las personas que podían acceder a alguito mejor porque podían pagarlo, subían más al minibús, así las personas que se consideraban ya de otro estatus social, clase media, e incluso un poquito más allá, ya tenían otro tipo de uso en base a los trufis……ponemos aquí la entrevista completa junto a Guido para que sigas de cerca su intervención……
Fuente original de la imagen de portada: https://www.eabolivia.com/el-alto-noticias/24580-en-el-alto-implementaran-plan-de-transporte-publico.html