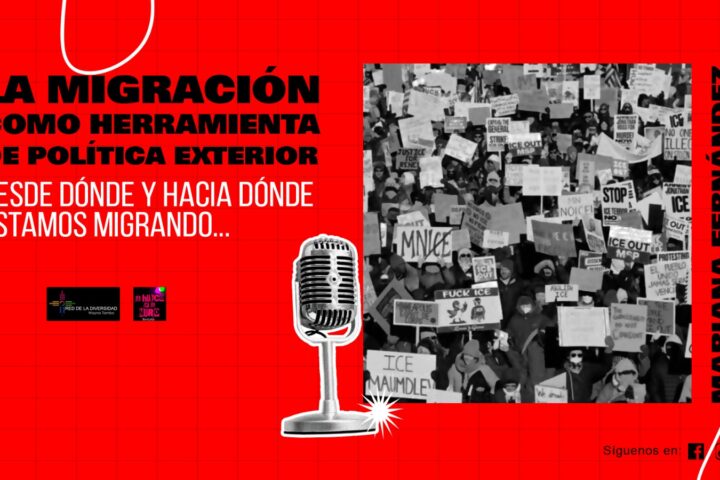“…la guerra no ocurre sobre un desierto, sino en una región habitada, tejida, trabajada y organizada por sociedades humanas…” (Mala Guerra. Los indígenas en la Guerra Del Chaco, 1932-1935 Nicolas Richard).
Y esas “sociedades humanas” han sido afectadas dramáticamente en lo territorial, social, cultural y político.
Los pueblos indígenas antes, durante y después de la guerra (del Chaco) han sufrido el desplazamiento, pérdida de su territorio, violaciones, trabajos forzados, asesinatos, como se lee en otros textos investigativos:
“…Muerte, destrucción de gran parte de su cultura, migraciones forzosas, pérdida de la soberanía de sus territorios, despojo, violación de los derechos humanos, genocidio y etnocidio han sido la consecuencia de la guerra para estos pueblos… Ellos eran y son en gran parte hasta hoy parte de los damnificados de este mundo” (JürgenRiester, Iyambae-SerLibre: La Guerra del Chaco, en la memoria indígena isoseña).
“… La guerra modificó completamente el paisaje habitado por poblaciones y comunidades que a partir de este momento dejaron de poseer de facto los territorios que ancestralmente habitaron…” (Mala Guerra. Los indígenas en la Guerra Del Chaco, 1932-1935 Nicolas Richard).
Pero los pueblos indígenas, además de ser los más “damnificados” durante el conflicto y posterior a ella, sufren una invisibilización, que perpetúa las consecuencias que devienen de ellas (las guerras), una invisibilización de la que hay varios co- responsables (“por comisión u omisión”) como dice también Martha Paz en el texto citado:
“… Mala guerra pone en evidencia algo que los anteriores historiadores y antropólogos obviaron: la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia esconde otra guerra pre y postguerra, que es la de la colonización blanca de ese territorio, para arrancárselo a los indígenas y dárselo a los inversionistas, especialmente a los hacendados… muchos de los documentos militares y médicos existentes de la época y que luego sirvieron de fuente a los estudiosos, presentan el mismo problema: los indígenas no son nombrados o son apenas nombrados en las listas y en los reportes oficiales. El lector percibe, entonces, que hubo complicidad entre el aparato estatal, los militares, los hacendados, los misioneros, y los historiadores y antropólogos para invisibilizar a los indígenas antes, durante y después de la guerra. Ellos quedaron escondidos detrás la pantalla nacionalista que se creó alrededor de los relatos sobre la guerra2 (Mala guerra, un libro que cuestiona la historia «blanqueada» de la Guerra del Chaco).
Volviendo a la tertulia, durante ella fueron surgiendo varias aportes y preguntas que vale la pena tenerlos presentes: Cuántos pueblos habitaban el territorio anterior a la guerra? Cuáles las riquezas culturales, sociales, naturales de esos pueblos? Cuál la situación de esos pueblos al final de la guerra? Cómo han vivido la guerra esos pueblos? Cuáles derechos de los pueblos indígenas han sido restituidos luego de la guerra? Y sobre todo Qué está haciendo el Estado Plurinacional al respecto? Se les garantiza el respeto a su autodeterminación, cultura, territorio, economía y organización?
Es evidente que, si bien en los últimos 30 años los pueblos indígenas han logrado un posicionamiento muy importante como protagonistas visibles de nuestra historia contemporánea, en los últimos 10 se vive un proceso involutivo, paradójicamente adentro del denominado “proceso de cambio” o inicialmente la “revolución democrática y cultural”.
Por eso en la conversación, al momento de repasar la situación de los pueblos indígenas desde el fin de la guerra a la actualidad, se concluye que la situación es la misma o que ha variado muy poco, a pesar de los avances que marca la Constitución Política del Estado Plurinacional en torno al “reconocimiento” de sus derechos, y esto porque precisamente es, desde nuestra colonialidad que abordamos estos temas en el análisis y la propuesta; y fue la pregunta de uno de los participantes que nos problematiza: “¿quién debe reconocer a quién, el Estado a los pueblos indígenas o los pueblos indígenas al Estado?”. Y esto es fundamental sobre todo al momento de repasar las políticas estatales que se impulsa desde el gobierno, expresadas en proyectos de explotación de gas y petróleo, hidroeléctricas, agroindustrias, etcétera, proyectos que al final, podrían tener el mismo carácter y efecto que tiene una guerra: ocupación del espacio indígena, apertura de caminos, construcción de campamentos, alteración de la cotidianidad en la vida de las comunidades, etcétera, que terminará en la modificación del hábitat así como el desplazamiento masivo de población, precisamente lo que La Guerra del Chaco significó para los pueblos indígenas, y que más allá de las “buenas intenciones” estos proyectos gubernamentales serían continuidad de esa colonización de los territorios indígenas, como expresa Martha Paz:
Y después, porque sistemáticamente sus misiones fueron secularizadas u obligadas a “preparar a los indígenas para la vida civilizada, haciéndoles útiles para la colonización del territorio”, según reza el primer artículo del Reglamento Misional decretado en 1937 por el régimen militar y socialista del general David Toro. (Mala guerra, un libro que cuestiona la historia «blanqueada» de la Guerra del Chaco).
Por eso se hace imperativo asumir la responsabilidad (individual y colectivamente), de la lectura y circulación de trabajos investigativos (que no son pocos) que nos muestren las historias de los pueblos indígenas que se ocultan con el propósito para hacer desaparecer también la dimensión propiamente colonizadora de la Guerra que terminó en 1935 y las que se viven actualmente ante la ocupación territorial con fines extractivistas.
Por eso vale la pena también conocer y adentrarnos en la producción de autores como: Nicolás Richard, Luc Capdevila, Isabelle Combes, Rodrigo Villagra, Ernesto Unruh, Hannes Kalisch, Lorena Córdoba, José Braunstein, Miguel Fritz, Bárbara Schuchard, Jurgen Riester, Federico Bossert, Diego Villar, Eric Langer, Edgardo J. Cordeu, Volker von Bremen, María de Fátima Costa, José Zanardini y muchos otros, rastrear los trabajos de cada uno de ellos en las redes digitales es una aventura que nos encaminará en la intención de saldar cuentas con la historia principalmente con la de los pueblos indígenas.