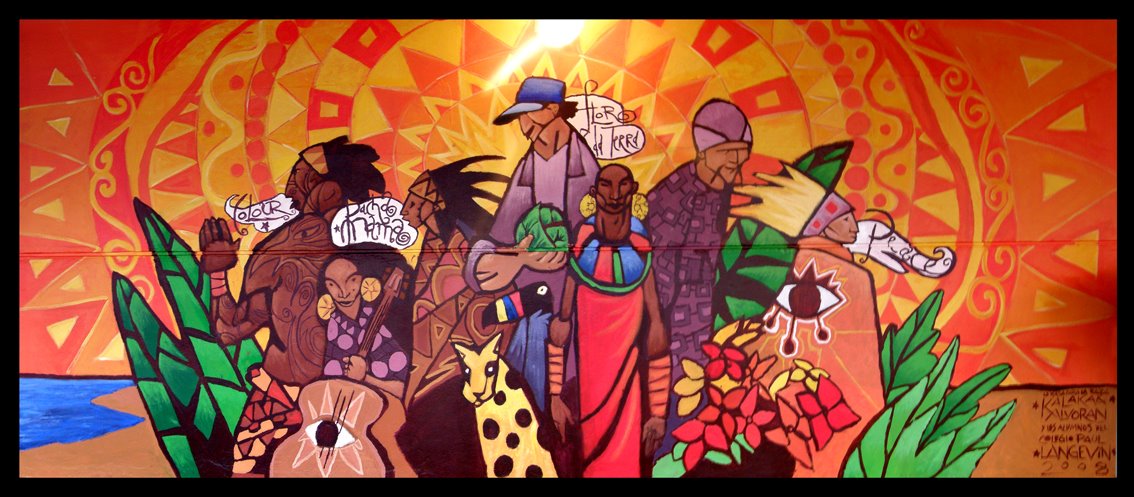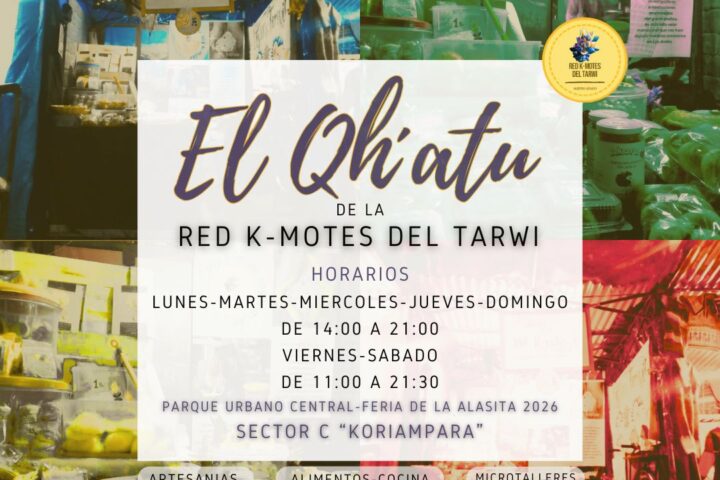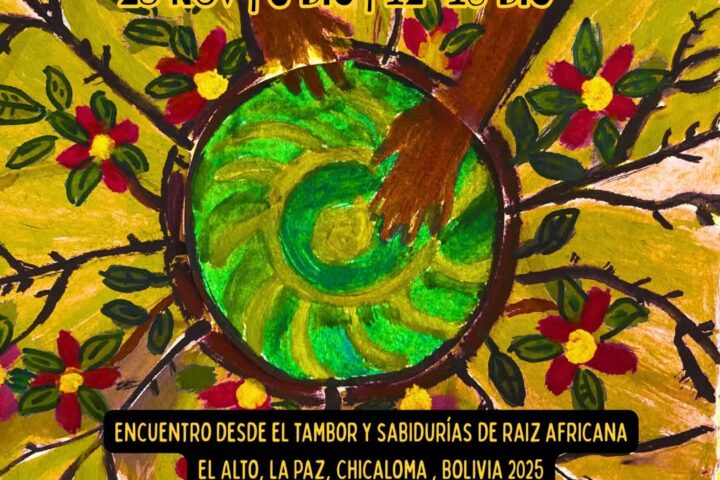Walter Mignolo (2020) en un artículo en donde se refiere al escenario actual global de pandemia, observa que es la primera vez que pandemia y crisis financiera ocurren juntas y se pregunta en qué medida una desmedida economía de crecimiento creó las condiciones para que se originara la pandemia. Desde los inicios del orden mundial moderno/colonial ha habido muchas crisis financieras, pero desde la década de los 70, antes la economía era parte de la sociedad, la sociedad se vuelve parte de la economía con su componente cultural de “distanciamiento social”. Esta expresión, afirma el autor, contribuye a crear una imagen de sometimiento al orden económico dominante inhibiendo la posibilidad de invertir los términos y situar la economía al servicio de la sociedad y esperar que el estado promueva lazos comunales en vez de redes financieras y corporativas. Al contrario, la expresión “distancia física” y “armonía social” subraya la voluntad social de colaboración sin sometimiento, sin olvidar la solidaridad y lo comunal.
Para el autor, es difícil pensar las consecuencias del Covid -19 en las diferentes sociedades, el futuro, es azaroso e imprevisible, propone entonces para el presente en Argentina y Latinoamérica, una re-orientación de la política partiendo desde nuestra historia, recuperando criterios de la cosmovisión de los Pueblos indígenas diferentes a los de la modernidad occidental actual, e iniciar un proceso de descolonización Dicho de otro modo, dejar de ser eurocéntricos en lo cultural, político y económico. Para esto, Mignolo propone recuperar el Buen vivir o Vivir Bien de los pueblos originarios (VB). VB es la traducción de un concepto presente en las culturas amerindias y que deriva en una perspectiva o proyecto en construcción, hoy, en Latinoamérica. Este proyecto recupera de nuestra historia además de saberes indígenas, saberes de varias corrientes críticas, surgidas a mediados del siglo XX, al concepto de desarrollo del capitalismo moderno y sus excesos en la utilización de la Naturaleza. En su lugar, el proyecto propone un desarrollo impulsado por la vigencia de los derechos humanos (políticos, sociales, culturales, económicos) y los nuevos derechos de la naturaleza como base de una economía solidaria.
Buen Vivir o Vivir Bien como concepto
El concepto aymara de Suma Qamaña, y otras expresiones amerindias como la quichua
Sumak Kawsay, o Ñande Renko de los guaraníes, no tienen traducción al castellano, es una interpretación desde el castellano. La palabra suma qamaña se traduce como un concepto equivalente al de desarrollo de la cultura occidental. Mientras la palabra desarrollo en la cultura occidental es el camino hacia la buena vida (Life’s Good), el suma qamaña es la vía amerindia hacia el buen vivir cuya mejor traducción es “criar la vida”, es existencia de vida en un espacio placentero y satisfecho de bien-estar. Es el bien-estar del hogar en la casa y de la comunidad en el ayllu. La comunidad es donde se proyecta el vivir bien. (Medina, Javier, 2011). Así también se traduce la palabra quichua Sumaj Kawsay, como “vida en plenitud”, o Ñande Renko como “nuestro modo de proceder”, en el que juegan también un rol fundamental tanto las relaciones de reciprocidad y el poder compartir la caza, pesca, comida y bebida cuando la hay en abundancia, como la relación de todo ello con el territorio, visto ya no como ‘Madre Tierra” pero sí como el lugar y el medio en que se dan las condiciones de posibilidad del modo de ser guaraní (Xavier Albo, 2011). Estos conceptos y otros en las culturas amerindias, encierran una cosmovisión del mundo, de la vida hombre-mujer, de la historia, de la naturaleza, encierran un modo de vivir, de pensar, de actuar, de morir, de sentir.
Actualmente, en los Altos de Chiapas en México, habitan comunidades mayas como los tojolabales. Viven allí desde la llegada de los españoles y en 1994, con el levantamiento zapatista, recuperaron las tierras indígenas. Carlos Lenkesdorf (2009) se refiere a esta comunidad tojolabal y comenta que en su cosmovisión hay un concepto clave: el Nosotros, que incluye no solo a la sociedad humana, sino al cosmos, porque desde su perspectiva todo vive, es decir no hay nada que no tenga corazón que es lo que vivifica. Para ellos los humanos somos una especie entre otras a las que tenemos que respetar y aprender a convivir sin tratarlas como objeto. La relación con la Naturaleza no es de dominación sino de respeto, convivencia e intersubjetividad pues ella es un sujeto. Este nosotros se traduce en un saber escuchar, este saber es el gran nivelador de equidad y justicia. La educación es el instrumento para la nosotrificación por el cual todos aprenden, todos comparten sus conocimientos y aportan su sabiduría. De la misma manera el poder político se distribuye entre todos y rotativamente en lugar de asignárselo a la autoridad presidencial o a un partido.
Junto a los tojolabales, está la cultura maya Tseltal, también en el estado de Chiapas, en la región de Cosingo y Altamirano, y comprende 2.000 comunidades. Allí la autonomía, la educación y el lexil Kuxlejal traducido como “la vida buena por antonomasia”, son valores centrales. El lexil kuxcejal es una realidad trascendente, es la vida en este mundo y después de él. Tal como explica Antonio Paoli (2003) en su investigación, es mucho más que una utopía, es la vida real, hoy degradada en parte por la cultura occidental, y que deberá restaurarse desde la recuperación de formas tradicionales de organización social, de una educación familiar y comunitaria, de una ética para lograr una autonomía y una organización racional de la comunidad. La ética se traduce en actitudes solidarias que tienden al bien común y son esenciales para lograr la Vida buena o Buen vivir. Antonio Paoli rescata en su libro estos valores del likil luxlejal a través de un estudio sociolingüístico de la lengua maya. Muchas de estas tradiciones continúan presentes aún, aunque amenazadas, desvalorizadas por conflictos actuales, tensiones con otros grupos políticos y penetración del mercado capitalista.
Vivir Bien o Buen Vivir como perspectiva, horizonte, proyecto
El BV surge hace unas dos décadas desde la intelectualidad indígena aymara como proyecto civilizatorio alternativo al proyecto moderno de globalización occidental capitalista que se impone desde hace 500 años. El VB se nutre de la sabiduría ancestral e incorpora, como dijimos, corrientes críticas al sistema-mundo moderno occidental centrado en el desarrollo económico, como la Teoría de la dependencia (Theotonio dos Santos), la Pedagogía del Oprimido (Paulo Freire) la Teología, Ética, Estética y Filosofía de la Liberación (Enrique Dussel), el Giro decolonial (Aníbal Quijano, Walter Mignolo) y los movimientos nacionales y populares surgidos en las últimas décadas en los pueblos de Latinoamérica.
Algunos autores señalan que la noción de V B o B V no pertenece solo al mundo indígena, ni solo al mundo andino; además de anclajes en Aristóteles, encuentra sus raíces en el marxismo, ecologismo, feminismo y el pensamiento humanista. El BV, así, es un camino y objetivo, una oportunidad para “construir colectivamente” una “nueva forma de vida”, cuyo régimen económico se orienta por las equidades y por una relación armónica entre individuos y colectivos, y con la naturaleza (Farah y Vasapollo, 2011).
Este proyecto es el fundamento ético de un nuevo modelo de desarrollo productivo que responda a un progreso eco-socio-sostenible respetando principios de equidad, solidaridad, autodeterminación, y tiene como principio la relación armónica y respetuosa entre seres humanos y entre estos y los otros seres vivos que cohabitan la Naturaleza (Huanacuni 2010). Cuestiona el antropocentrismo eurocéntrico que hace que todo sea valorado y apreciado según su utilidad para los humanos, y en su lugar propone valores intrínsecos a la Naturaleza, propone un biocentrismo. Los seres vivos y la Naturaleza dejan de ser objetos, para ser sujetos de derechos.
Es una cultura fundada en el respeto por el ambiente que nos rodea, en el concepto de que somos parte de la Naturaleza en la que vivimos y necesitamos, como dice Evo Morales “ella no nos necesita a nosotros, somos nosotros quienes la necesitamos”. Es necesaria una racionalidad económica que produzca lo suficiente para la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos y que esté sostenida en una ética no individual sino comunitaria que permita la convivencia para la vida y la cohesión socio-comunal a través de lazos de solidaridad, complementariedad y reciprocidad.
El VB pone el acento en la calidad de vida, pero no la reduce al consumo o la propiedad, no pone énfasis en el aumento de las exportaciones o de las tasas de inversión sino en objetivos de alimentación, salud y vivienda. El VB recupera la idea de una buena vida, del bienestar en un sentido más amplio, trascendiendo las limitaciones del consumo material, y recuperando los aspectos afectivos y espirituales. El BV cuestiona esta idea de desarrollo económico clásico occidental que sostiene que un país crece o progresa si crece su economía. En muchos casos, los PBI se han incrementado y las exportaciones se han disparado, pero poco o nada se ha mejorado en cuanto a las condiciones sociales y ambientales. A pesar de ello, esa postura del desarrollo clásico sigue vigente, y a su vez expresa una firme creencia en el progreso y la evolución lineal de la historia considerando así a los países latinoamericanos como subdesarrollados porque no han alcanzado esos niveles de industrialización. El BV incorpora críticas al optimismo científico- tecnológico que considera que desde la ciencia y la tecnología se podrá mejorar el ordenamiento social y gestionar el ambiente con eficiencia y bajo impacto ambiental, propias de un capitalismo benévolo.
Este proyecto requiere de profundos cambios en concepciones de justicia, requiere de una democracia participativa, requiere , volviendo a Mignolo de un estado materno, “ese estado distinto de un estado patriarcal, burocrático, distante y colonial, del que nuestra historia nos ha obligado a desconfiar” “(Segato, 89), acompañado de una sociedad política constituida por organizaciones sociales que junto a este estado materno tome entre sus manos la conversión paulatina de ese concepto de distancia social en armonía comunal y social.
Como dice García Linera, no es suficiente un gobierno progresista, es necesario de redes, organizaciones culturales, económicas y políticas. Es necesario formación política y cultural de los ciudadanos con perspectiva descolonizadora.
A modo de conclusión, en palabras de Alberto Acosta (2011), para lograrlo hay que abrir todos los espacios de diálogo posibles. La responsabilidad es grande y compleja. Estamos ante el imperativo de construir democráticamente sociedades realmente democráticas, fortificadas en valores de libertad, igualdad y responsabilidad, practicantes de sus obligaciones, incluyentes, equitativas, justas y respetuosas de la vida. Sociedades en donde lo individual y lo colectivo coexistan en armonía con la Naturaleza, donde la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común.
María Amelia Grau-Baez
Profesora en Lengua y Literatura francesa
Bibliografía consultada
Albó, Xavier (2011) “Suma qamaña = convivir bien. ¿Cómo medirlo?” en Vivir Bien, paradigma no capitalista? Ivonne Farah H.Luciano Vasapollo Vivir Bien, paradigma no capitalista? Ivonne Farah H.Luciano VasapolloCoordinadores (p.133). Bolivia: Cides- Umsa Coordinadores (p.133). Bolivia: Cides-Umsa
Acosta, Alberto (2011) “Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir” en Vivir Bien, paradigma no capitalista? Ivonne Farah H.Luciano VasapolloCoordinadores (p.189). Bolivia: Cides-Umsa
Gudynas, Eduardo “Buen Vivir, germinando alternativas al desarrollo” en América Latina en Movimiento, ALAI, N 462: 1-20, Quito, 2011. Consultado en Internet julio 2020 http://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasBuenVivirGerminandoALAI11.pd
Gudynas, Eduardo, Acosta, Alberto La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. Utopía y Praxis Latinoamericana [en línea].2011,16(53),71-83 [fecha de esteconsulta 27 de julio de 2020] ISSN:1315-5216. Consultado en julio de 2020,Disponible en: https://www.redalic.org/articulo.oa?id=27919220007
Lenkersdort, Carlos (2009) “Filosofia Tojoabal” en El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y historia, corrientes, temas y filósofos / editado por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Carmen Bohórquez. México: Siglo XXI: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe1117 p.
Medina, Javier (2011) “Acerca del Suma Qamaña” en Vivir Bien, paradigma no capitalista?
Ivonne Farah H.Luciano Vasapollo Coordinadores (p.39. Bolivia: Cides-Umsa
Mignolo, Walter (2020) “Distancia física y armonía comunal/social: reflexiones sobre una situación global y nacional sin precedentes” en El Futuro después del Covid 19, compilado dirigido por Alejandro Grimson
Paoli, Antonio (2003) Educación, Autonomía y Lexil-Kuxlejal, aproximaciones socio lingüísticas a la sabiduría de los Tseltales,ISBN 970-31-0257-3. Universidad Autónoma Metropolitana, México, DF.págs 10 -50
Segato, Rita (2020)”Corona virus, todos somos mortales”, en El futuro después del Covid 19, Compilador Alejandro Grimson
Farah Ivonne, Leonardo Vasapollo(2011) “Introducción” a Vivir Bien, paradigma no capitalista? Ivonne Farah H.Luciano VasapolloCoordinadores. Bolivia: Cides-Umsa (p. 11) en Vivir Bien, paradigma no capitalista? Ivonne Farah H.Luciano VasapolloCoordinadores (p.133). Bolivia: Cides-Umsa
.