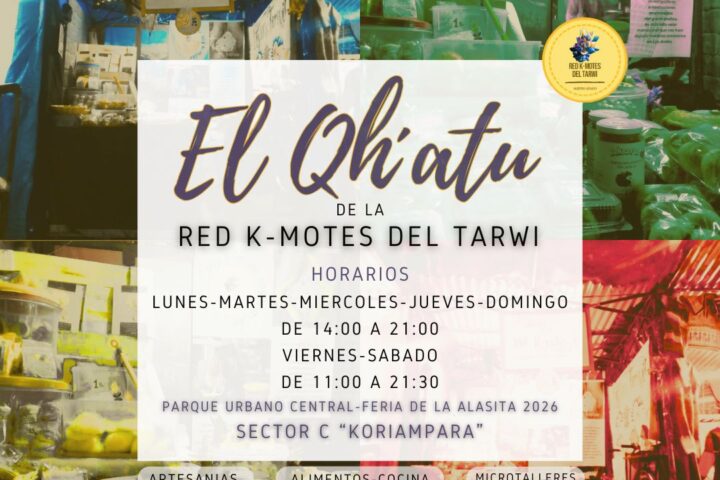La mayor parte de las ciudades que denominamos capitales departamentales en Bolivia, nacieron en el periodo colonial. Fueron fruto de la invasión europea. Nacieron ligadas al saqueo de nuestras riquezas, ya que éstas se “fundaban” en territorios próximos a la extracción de minerales o de la expansión de las haciendas o de lugares de abastecimiento para esa estructura minera o de hacienda como la obtención de madera. Las ciudades fueron construidas como lugares de habitación, pero fundamentalmente de penetración violenta y de despojo de territorios ya habitados o utilizados por los pueblos indígenas originarios. Por ello las ciudades fueron configuradas como sistemas estratificados de protección, de resguardo y de avanzada militar. Así, nuestras ciudades fueron desde su constitución colonial, espacios estratificados y segmentados.
La mayor parte de esas ciudades “fundadas” durante la colonia, algunas de ellas literalmente construidas encima del despojo y destrucción del territorio habitado -e incluso construido- por los pueblos originarios; por eso la idea de “fundación” es errónea, ya que ella da cuenta de algo inaugural sobre algo que no había, y en muchos casos eso no ocurrió así, no se fundó, se invadió. Esas ciudades coloniales “fundadas” fueron edificadas para que lo indígena originario, lo indio como se decía no las habite, no les dispute la hegemonía del control del territorio, sea expulsado y despojado y si, tuviese que volver por la dependencia de las ciudades de la producción alimentaria campesina –indígena y originaria-, se quede en los bordes, se le limite su ingreso y desplazamiento.
Pero esta estructura estratificada, segmentada y excluyente urbana no pudo escapar a la capacidad de los pueblos indígenas originarios para digerir lenta y suavemente las nuevas territorialidades y arquitecturas coloniales. La gente de aquí la fue rehabitando de a poco, reconfigurando sus formas, sus convivencias, sus maneras de estar, sus imágenes y texturas, sus sonoridades y colores. El territorio despojado y robado, también es rehabitado. Lo indígena originario fue reconfigurando esas ciudades en todos los campos de la vida: el comercio, la fiesta, la arquitectura, la ocupación de las calles, la comida, las formas de la reciprocidad, los rostros, los cuerpos, la música, etc.
Esos procesos son inevitablemente de intercambios culturales riquísimos, una interculturalidad, pero asimétrica, en medio de relaciones de poder, de estrategias de negociación y transformación.
En esos intercambios lo indígena originarios va incorporando elementos de otras culturas, de las dominantes coloniales, pero también de otras más semejantes que llegan por los caminos de la mundialización, la va digiriendo y les hace parte de sus repertorios culturales propias. Las culturas no son estáticas o muertas, sino ya no estarían simplemente. Lo propio de las mismas va penetrando a los sectores dominantes y coloniales, a las élites del poder y están también se resignifican y modifican.
¿Cuánto de esto se da como una manera en que las culturas indígenas se vigorizan? ¿Cuánto se sostiene de lo propio o en ese intercambio se van perdiendo elementos claves que fueron configurando la singularidad y la persistencia de nuestras culturas? ¿Dónde y cómo se dan continuidades, complementariedades y/o reciprocidades? ¿Qué tensiones, conflictos y rupturas ocurren?
La música podríamos darnos señales sobre esos procesos para comprender mejor NUESTRAS RAÍCES INDÍGENAS Y LA MUNDIALIZACIÓN EN CONTEXTOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS.
Raschid Ale es un músico con ya una larga trayectoria que articula esa sonoridad indígena andina con el jazz surgido de otros pueblos también en situación de dominación. El diálogo de esas soniridades, a través del charango muestra, con él mismo dice, esta combinación entre lugar de clases populares y culturas invadidas. Una combinación que se muestra en una ciudad con su propia anarquía como La Paz, esa ANARQUIMARKA. Pero dejemos que sea Raschid quien nos cuenta al respecto.
Radio Cutipa es un proyecto musical que indaga, camina, se nutre de la sonoridad de la calle, de la fiesta, del abigarramiento urbano de la paz y El Alto, que como dicen, con profundo respeto recoge la sabiduría musical ancestral y la pone en diálogo intercultural con instrumentos y tecnologías contemporáneas y sus propios sonidos mundializados. Su expresión, profundamente abigarrada, tiene mezcla, pero singularidad al mismo tiempo. Escuchemos a Radio Cutipa sobre éste su trabajo para comprender mejor.
¡Tú que piensas? ¿Cómo se configuran estas sonoridades urbanas contemporáneas? ¡Qué les está pasando a nuestros pueblos indígenas originarios en los contextos mundializados contemporáneos? ¿O qué le sucede a lo mundializado cuando entra en relación con nuestras sabidurías ancestrales? ¿Qué sucede en nuestras sociedades interculturales y abigarradas?