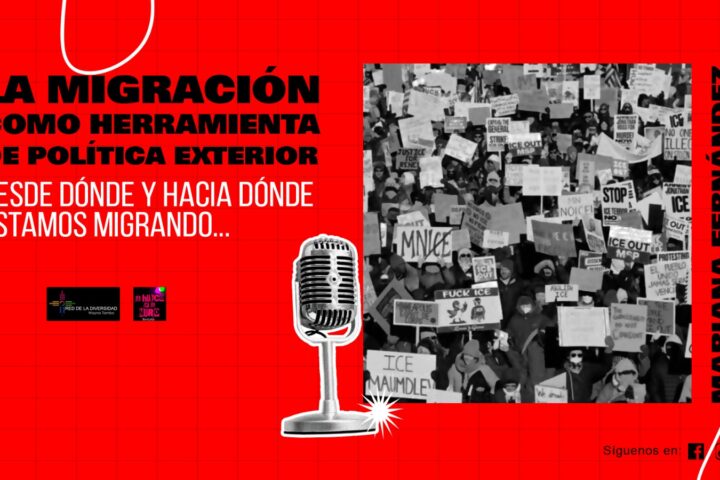Sur del País inciden en el crecimiento de las formaciones urbanas de Santa Cruz y Tarija; mientras que Oruro y Potosí mantienen su dinámica como centros comerciales articulados a la minería con un crecimiento no tan explosivo. Estos crecientes conglomerados urbanos proveían sus alimentos. fundamentalmente de la comercialización de excedentes generados en las comunidades rurales, los cuales se habían incrementado por la incorporación de los productores campesinos a la incipiente economía de mercado que se aperturó con la Revolución de 1952, pero además gran parte de las familias migrantes mantenían sus vínculos de red social de familia extendida y por ello sus alimentos venían directamente desde sus comunidades de origen, por tanto las dietas alimentarias de las crecientes urbes estaban conformadas mayormente por productos frescos y también productos agropecuarios procesados con tecnologías tradicionales como el charque, el chuño, harinas de granos, etc., por ello su estructura culinaria arrastraba la tradición rural, el consumo de alimentos generados a partir de procesos industriales se circunscribían con carácter masivo solo al pan de trigo y el azúcar, otros como los fideos, aceites, lácteos, el arroz pulido eran hasta cierto punto elitarios, por la reducida oferta que había de los mismos. Es importante señalar que la actividad laboral urbana estaba dinamizada por el desarrollo de diversos núcleos fabriles, un aparato burocrático estatal en crecimiento y también servicios, que en mayor o menor medida garantizaban el empleo, además dado que los niveles de consumo de bienes y servicios por aquellos años era más reducidos, permitía que la familia nuclear tipo asentara la generación de ingresos en el varón/padre y la mujer /madre estuviera encargada de las labores de casa y dentro de estas una central era la preparación de los alimentos, por ello en aquellos años el consumo de alimentos fuera del hogar era relativamente reducida.
Aquí puedes escuchar en artículo completo en la voz del propio autor: https://audiomack.com/song/losmuros/soberania-alimentaria-parte-2-2018-elmer-yembatirenda
 En la década de los 70 durante la Dictadura de Banzer asociado a los buenos precios de los hidrocarburos y también minerales, gran parte de la inversión pública se orienta al desarrollo de infraestructura urbana, incentivando con ello los flujos migratorios rural/urbanos; el volumen poblacional de las ciudades se incrementa tanto por la migración, pero también por el natural crecimiento vegetativo propio que ya es importante; es por estos años que la propuesta del nacionalismo revolucionario de generar un mercado interno se empieza a perfilar de forma efectiva, indudablemente el volumen de demanda de alimentos se incrementaría, es por ello que paralelamente a través de los recursos públicos se va dando un fuerte impulso al desarrollo de las bases económicas y tecnológicas de la agroindustria privada del oriente, pero también mediante las corporaciones de fomento se instalan centros de procesamiento agroindustrial estatales ya sea de lácteos, de azúcar, de aceite, etc., es entonces que gradualmente se empiezan a cambiar los hábitos alimentarios de la dieta cotidiana, pues a los tradicionales alimentos frescos se incorporan de forma importante los fideos, el aceite, el arroz pulido y los lácteos embolsados, asociado a un fenómeno particular que se da en las unidades familiares nucleares, dado que los niveles salariales empiezan a decaer, empieza también a notarse la incorporación de la madre mujer en el mercado laboral, para apoyar la generación de ingresos en la mantención del hogar.
En la década de los 70 durante la Dictadura de Banzer asociado a los buenos precios de los hidrocarburos y también minerales, gran parte de la inversión pública se orienta al desarrollo de infraestructura urbana, incentivando con ello los flujos migratorios rural/urbanos; el volumen poblacional de las ciudades se incrementa tanto por la migración, pero también por el natural crecimiento vegetativo propio que ya es importante; es por estos años que la propuesta del nacionalismo revolucionario de generar un mercado interno se empieza a perfilar de forma efectiva, indudablemente el volumen de demanda de alimentos se incrementaría, es por ello que paralelamente a través de los recursos públicos se va dando un fuerte impulso al desarrollo de las bases económicas y tecnológicas de la agroindustria privada del oriente, pero también mediante las corporaciones de fomento se instalan centros de procesamiento agroindustrial estatales ya sea de lácteos, de azúcar, de aceite, etc., es entonces que gradualmente se empiezan a cambiar los hábitos alimentarios de la dieta cotidiana, pues a los tradicionales alimentos frescos se incorporan de forma importante los fideos, el aceite, el arroz pulido y los lácteos embolsados, asociado a un fenómeno particular que se da en las unidades familiares nucleares, dado que los niveles salariales empiezan a decaer, empieza también a notarse la incorporación de la madre mujer en el mercado laboral, para apoyar la generación de ingresos en la mantención del hogar.
Hacia finales de la década de los 80 e inicios del 90 se quiebra el modelo de economía de Estado y se implementa el modelo neoliberal en un cuadro de profunda crisis económica, por una parte por la declinación del valor de las exportaciones de minerales e hidrocarburos y por otra parte por el fenómeno de la sequia que afecta a gran parte de las comunidades rurales que cultivan a secano, estos dos aspectos generan una fuerte oleada migratoria hacia los centros urbanos, que proviene tanto de los centros mineros y también de las comunidades rurales marginales, consolidándose de esta manera el eje central de ciudades La Paz – Cochabamba – Santa Cruz y las otras como periféricas a este, en estos años empieza a notarse un cambio substancial en la actividad laboral de las ciudades; la mayor parte de los centros fabriles públicos o privados han sido desmantelados porque sus productos no han podido competir con la liberalización de las importaciones, lo que ocasiona que se incremente notablemente la actividad del pequeño comercio y los servicios, aspecto que desestructura la familia nuclear, gran parte de las madres mujeres se ocupan en el comercio denominado informal, los varones padres, hijos, hijas en servicios, de aquí en mas, gran parte de la población urbana empezará a comer en la calle.
A finales de los años 90 la agroindustria oriental ha desarrollado toda su capacidad instalada para la producción de carnes rojas y carne blanca de pollo articulando todos los eslabones de la cadena de producción, que además se irradia a los otros departamentos, aspecto que permite soportar la gran demanda urbana de proteína en carne, lácteos y huevos, además que empiezan ampliar su capacidad de procesamiento en pastas y harinas; para mediados de los años 2000 definitivamente el estilo de vida en las urbes ha cambiado, pues si bien los niveles de ingreso del país y por ende de la población van subiendo, paralelamente se van incrementando los volúmenes de consumo de bienes y servicios, esto condiciona a que persista la noción de incorporación laboral de gran parte de los miembros de la unidad familiar, en este momento tenemos casi en todas las ciudades del país enormes mercados extendidos con ingentes cantidades de comerciantas y comerciantes, una gran masa de empleados y empleadas de servicios; a su vez la expansión de las ciudades a ocasionado que las distancias entre los centros laborales y las viviendas vayan aumentando dificultando que puedan volver a comer a su hogar, por tanto se va haciendo imperativo comer en la calle, de allí que la oferta de lo que conocemos como comida rápida vaya creciendo aceleradamente, pero no solamente aquello, sino también las y los que preparan sus alimentos en casa deben de hacerlo rápido, indudablemente la premisa que nos mueve es que “no hay tiempo”, esto ocasiona que nuestra demanda de insumos alimenticios sea selectiva y esta tienda a ser reducida.
Sin embargo en los últimos diez años se ha empezado a generar un cuestionamiento en distintos sectores de la población sobre los efectos que tiene este tipo de alimentación en la salud de las personas, con efectos tales como las gastritis, la obesidad, la diabetes, canceres y otras que se asocian al consumo de esta comida rápida, la cual normalmente tiene una gran cantidad de grasas saturadas generados por las frituras, grandes cantidades de almidones que tienen en las papas fritas, los fideos y arroz, grandes cantidades de azucares y gaseosas, múltiples saborizantes y colorantes sintéticos que se utilizan en su preparación, toda esa dinámica va dando apertura a una búsqueda y demanda en la población urbana, que si bien no mayoritaria pero creciente , que es la de comer sano, que entre otros buscan incrementar el consumo de una mayor cantidad y diversidad de frutas, ampliar nuestro repertorio de verduras y tubérculos, incrementar y diversificar el consumo de granos y cereales, también reducir el alto consumo de carnes.
Hasta aquí este breve recuento de nuestras miradas sobre nuestros consumos, en el siguiente programa abordaremos el análisis de los grados de independencia política que tenemos en definir nuestras estrategias de autosuficiencia alimentaria.