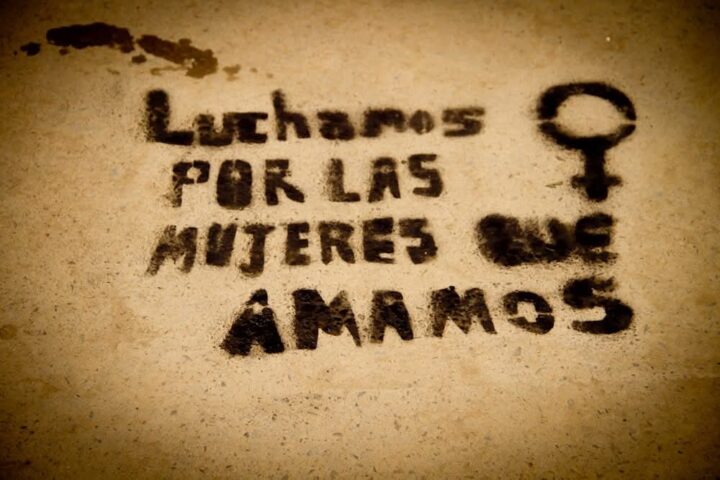Todo espacio educativo – comunicativo es intercultural en sí mismo, ya que en él conviven y comparten diferentes culturas que ingresan en complejos procesos de negociación. Esas negociaciones se producen en territorios asimétricos y por tanto, requieren de intervenciones intencionadas con opciones éticas y políticas. Así lo educativo y comunicativo se convierten en espacios de mediaciones que generan condiciones para que las negociaciones culturales ocurran de manera más equilibrada.
Se abre espacios para que el encuentro entre diferentes y diversos sea posible, permitiendo así un escenario de negociación, la generación de consensos de convivencia y una reorganización del nosotros/as en un sentido más amplio, es decir un proceso complejo de recontextualización, resignificación y reconstrucción de sentidos.
Aquí compartimos, fruto de nuestras experiencias, algunos elementos claves que aportan a la vivencia radical de la diversidad y su presencia en nuestras estrategias educativas:
Las singularidades: la vigorización de lo propio
La diversidad nos exige un fortalecimiento de las diferencias, una vigorización de las singularidades que enriquecen nuestras interpretaciones de la realidad y nuestras prácticas. Lo diferente es resignificado como posible aporte positivo a la construcción de las sociedades. La vivencia de la diversidad requiere que las singularidades de cada diferencia puedan desarrollarse propositivamente, de manera que nos encontremos constantemente desafiados a aprender de los otros y las otras. Sin singularidades vigorizadas no es posible el encuentro equitativo que supere las desigualdades.
Desde la educación/comunicación se trata de fortalecer los diferentes saberes, los universos interpretativos y cosmovisiones que producen textos -en el sentido amplio de la palabra- singularizados de personas, grupos y comunidades y que facilitan las construcciones intertextuales, la multiplicidad de paradigmas “científicos” o de construcción de conocimientos y saberes, de estrategias metodológicas, de dispositivos, de sujetos interactuantes en los procesos, de tiempos y ritmos, de otras racionalidades e inteligencias, de lenguajes y formas de comunicación, de corporalidades, etc. Es decir, una apertura amplia a la vigorización de las diferencias singularizadas.
La complementariedad y la ética de la incompletitud
Fortalecer y vigorizar las singularidades de cada diferencia no es suficiente para vivenciar procesos de diversidad que superen las desigualdades. Se requiere una actitud y unas condiciones sociales en las instituciones y las subjetividades que permitan el encuentro entre diferentes asumiendo que son necesariamente complementarios. Eso significa que cada diferencia singular sea capaz de comprenderse como total pero incompleta. Sin una ética de la incompletitud, es decir aquella que reconoce que lo propio no es suficiente para una vida plena, no es posible el encuentro dialógico y complementario con el otro y la otra.
No hay corresponsabilidad sin sentimiento de incompletitud, de reciprocidad complementaria necesaria para la gestión de lo público y los bienes comunes.
Los procesos educativos y comunicativos tienen que contribuir para experimentar cotidianamente ese encuentro complementario con lo otro, esa vivencia de la incompletitud. La educación y la comunicación dejan de ser un acto de enseñar o de informar, para constituirse como mediaciones que facilitan la conversación entre diferentes y las negociaciones que posibilitan la convivencia equitativa entre esos diversos sujetos.
Los consensos y convivencias: una permanente deconstrucción y reconstrucción
La exaltación de la diferencia como fragmentos aislados no permite que los diversos sujetos sean constructores de la historia colectiva, éstos terminan determinados por el poder globalizado ante la ausencia de redes sociales de convivencia y actoría conjunta. La diversidad exige aprender a construir acuerdos y consensos para la convivencia. Se trata de garantizar la posibilidad de que la regeneración permanente de las diferencias se haga en el mejor escenario posible de equidad y de inclusión. Las sociedades, los saberes y conocimientos, los criterios éticos y de relacionamiento, no pueden quedar sin referentes de convivencia ya que cada particularidad puede pretender universalizar sus singularidades o se impide cualquier vínculo comunicacional que permita que las singularidades puedan actuar conjuntamente. Por ello una labor educativa y comunicativa fundamental es fortalecer las capacidades de conversación, negociación y construcción de acuerdos que permitan vivir equitativamente entre diferentes, así como producir interpretaciones, significados y sentidos que nos permitan comunicarnos.
También exige, en determinados casos, la erosión de aquellas expresiones singulares que atentan contra la diversidad y la superación de las desigualdades. Eso significa reconocer que existen particularidades que, si bien son expresión de las diferencias, éstas solo contribuyen a la reproducción de la dominación y las desigualdades, por tanto, deben ser erosionadas para facilitar la construcción de la diversidad en equidad. Sin embargo, es fundamental tener cuidado que esa definición sea parte de una construcción de acuerdos de convivencia entre la mayor cantidad posible de sujetos diferentes, es decir un consenso mayoritario para permitir la construcción de escenarios de inclusión y justicia que pueden exigir, en determinados casos, particularidades que son erosionadas antes que vigorizadas para restablecer ciertas equidades entre diferentes.
Por ello, la diversidad no está exenta de conflictos y tensiones. Asumir el conflicto como parte de la construcción de sociedades con sujetos diferenciados es un reto para la estrategia. Se trata de aprender, desde las experiencias educativas y comunicativas, a deconstruir y reconstruir permanentemente los acuerdos para la convivencia, los acuerdos de interpretaciones compartidas como criterios de organizadores de los sentidos colectivos teniendo como horizonte el bien común y la superación de las desigualdades.
Las negociaciones en territorios de incertidumbre
El fortalecimiento de la diversidad como forma de construcción de sociedades que disfruten y celebren sus diferencias al mismo tiempo que enfrenten decididamente las desigualdades exige una actitud abierta a la incertidumbre. Si las personas y los colectivos están dispuestos a dejarse afectar positivamente por los otros y las otras, por lo diferente, hay que estar dispuestos al mismo tiempo a no tener el control de los resultados. Toda negociación es diferente, todo acto de encuentro entre diferentes produce resultados diversos, toda convivencia nos exige una apertura a la incertidumbre sin perder el horizonte general de sentido: la justicia, la inclusión y la equidad en diversidad.
Eso nos exige una capacidad para trabajar tomando en cuenta que existen diferentes saberes y conocimientos, cosmovisiones y epistemologías, metodologías, dispositivos e intereses, sujetos y entornos, culturas y estéticas, etc., asumiendo que nosotros o nosotras no podemos abarcar todos ellos y por tanto reconociendo nuestra profunda incompletitud como expresión de la incertidumbre a la que estamos dispuestos a encaminarnos para hacer de cada acto educativo y comunicativo una mediación que permita el encuentro de las diferencias y la construcción de experiencias cotidianas y sociedades orientadas por la diversidad en equidad.
La diversidad cultural, por tanto, desafía a la estrategia de educación en la capacidad de constituir espacios de encuentro (conflictivo y complementario), donde los diversos sujetos negocian y re-crean sus significaciones, formas de vivir y sentidos, con la intención de facilitar el fluir de la vida y la restitución de equilibrios que permitan superar las asimetrías y desigualdades sin la necesidad de homogeneizar.
Así el enfoque metodológico permite generar procesos de corresponsabilidad desde la coparticipación de todos/as los/as sujetos intervinientes en el proceso, solo hay corresponsabilidad si la estrategia también es construir como proceso compartido y complementario.