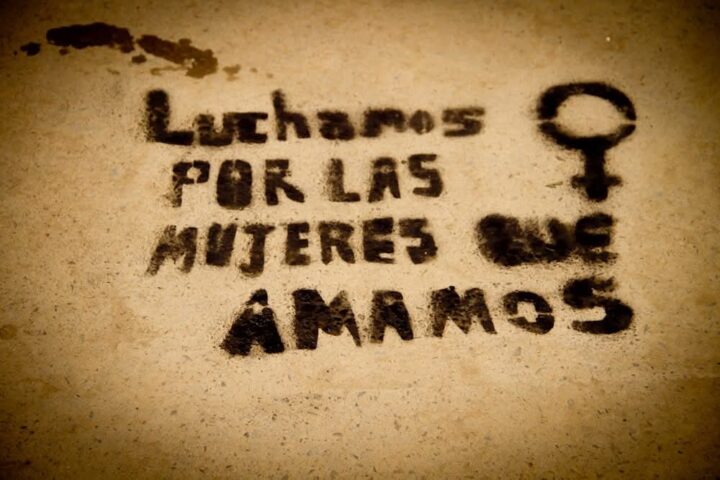Tímida extrema, la primera vez que me animé a intervenir en clase en la universidad fue porque estaban hablando de Tiahuanaco. La clase era etnografía de primero de Historia. Y hay que decir que, en ese momento, la universidad española no era tan diversa como es ahora y realmente éramos muy pocas -me parece que sólo dos- las extranjeras.
Creo que dije algo sobre las balsas de totora, aunque no lo recuerdo bien porque lo que se me quedó más presente fueron los murmullos y las risas de algunos compañeros por mi acento: «Pero qué dice? No LA entiendo nada.»
Obviamente, es algo mínimo en comparación con otras historias pero lo cierto es que, con 19 años, recién llegada a un nuevo país, insegura y sin ningún marco de referencia conocido, se me quedó grabado y no volví a hablar en clase, que ya de por sí me costaba lo mío y suponía un esfuerzo.
Supongo que ese primer año, casi sin darme cuenta, fui aprendiendo e incorporando algunas palabras.
Cuando tuve que dejar de ir a la universidad y ponerme a trabajar, todo, incluido mi acento, cambió.
Me di cuenta que para comunicarme mejor con algunos clientes cuando iba a tomarles la orden era más útil decir «vale», en lugar de «ya».
Por otra parte, todo sector tiene un lenguaje propio y yo aprendí el de la hostelería en España. Por ejemplo decir comanda, o decir voy a coger las bebidas (en lugar de voy a agarrar los refrescos), o decirles a mi compañeras gracias por haberme dejado la nevera (no el refrigerador) tan «guay», o decir bote en lugar de propina. Incluso el estrés y la frustración del trabajo, de alguna forma, se correspondían con una forma de hablar que nos era común a todas: filipinas, ecuatorianas, mexicanas, dominicanas, paraguayas…
Así fue que, casi sin darme cuenta, me sorprendí entrando a la cocina, rabiosa por el maltrato de algún cliente, diciendo «joder, ese tío es un idiota», y a la pregunta de mis compañeras de cocina de qué me había pasado responder, «nada, que es un gilipollas». Obviamente, esto es una recreación ficcionalizada porque mis recuerdos de la primera vez que usé las palabras tío o vale o joder o guay no son tan precisos.
Lo que sí sé es que trabajar tantos años en el sector de los servicios fue, sin lugar a dudas, lo que más cambio mi forma de hablar, tanto en la entonación como en el repertorio de palabras y de frases. Fue en los restaurantes, en las heladerías, en las tiendas y en los bares -aquí ya también con amigos- donde emergió este acento extraño, maleable y en cambio constante, que ahora tengo y que incluso reconozco cuando escribo.
Mis amigas latinoamericanas de la universidad en Estados Unidos me decían que hablaba como española. Pasa lo mismo cuando visito Bolivia y me la paso diciendo «vale» o «guay» porque ahora es así como hablo.
Sin embargo, ningún español diría que mi acento es de aquí y una de las preguntas más inmediatas que me hacen cuando me conocen es: «¿de dónde eres? porque tú acento…muy de aquí no es, no?»
El acento de las personas que migramos está atravesado por nuestros tránsitos y por las condiciones de los mismos.
A lo largo de mi vida laboral, mayormente en la hostelería, he trabajado con infinidad de gente latinoamericana. Los que llevan más años tienen mucho más acento «español». Y esto es lógico no únicamente por el paso del tiempo, si no por la acumulación de trabajos precarios y jefes abusivos, explotadores y racistas que ese tiempo, casi con seguridad, conlleva.
Hay infinidad de historias de jefes que les dicen a sus empleadas que «hablen bien» para atender a los clientes, porque sí, el acento es también una cuestión de poder. Yo, a diferencia de muchos compatriotas que viven hace muchos años en España y trabajan en el sector servicios, no hablo con acento «tan español», aunque a las personas bolivianas les parezca que sí. Y, en realidad, esto muestra que en muchos aspectos yo he tenido una migración privilegiada. Por ejemplo, nunca he tenido un jefe que me haya obligado a hablar «bien», y más allá de ciertas risas nunca he estado en un lugar en el que mi acento haya significado una amenaza, esto no es así para todo el mundo. Por eso yo jamás me burlaría del acento más «español» de una compatriota, porque sé que detrás de cada modulación, de cada palabra, de cada término, hay una historia migratoria difícil y llena de obstáculos.
El acento, por supuesto, es un marcador de pertenencia y cuando vives en una sociedad que te pone más dificultades por ser de fuera -¿no son así la mayoría?- la respuesta más lógica, casi como estrategia de supervivencia, es querer adaptarse. Porque el acento es uno de esos marcadores que disparan los prejuicios. Así que me puedo imaginar perfectamente ese día en que simplemente te cansas de que te digan que no pronuncias bien las «c» o la «z» y que eso de que digas «ustedes» es muy formal.
Y, entonces, tu acento empieza a mutar, a adaptarse, a pelear.
Porque te das cuenta que si trabajas en la venta telefónica en cuanto escuchen tu acento «diferente» van a desconfiar y quizás vendas menos.
Porque te das cuenta que si llamas para alquilar un piso y notan tú acento a lo mejor te dicen que ya está ocupado porque piensan que los de fuera solo traen problemas.
Porque si llamas por una oferta de trabajo y te escuchan a lo mejor te dicen que ya han contratado a otra persona porque dudan de tu valía como trabajadora en sectores diferentes al que «te corresponde».
Porque tener un acento más «correcto» incluso puede ser una muestra de «adaptación cultural» a la hora de solicitar la nacionalidad o realizar un trámite de extranjería.
En resumen, tu acento muta porque para las cosas prácticas de la vida (casa, trabajo, papeles), que implican muchas veces una verdadera lucha por la supervivencia, el tener un acento «diferente» puede ponerte las cosas infinitamente más complicadas.
Por eso reírse de la forma de hablar de una mujer migrante, como sucede en algunos espacios en Bolivia estos días, es desconocer por completo lo que implica la experiencia migratoria y las múltiples violencias a las que hay que enfrentarse día a día. Y no lo digo particularmente por mí, que he tenido, pese a las dificultades y la precariedad laboral constante, una experiencia privilegiada.Quizás, como dije, justamente por eso mi acento no es tan «español».
Lo que los colonizados mentales que han montado un vídeo manipulando material de un youtuber español para reírse del acento de una mujer boliviana desconocen es que el acento migrante es así, maleable, atravesado, caótico, heterogéneo, porque también es una forma de resistencia.
Las terribles reacciones que ha causado este vídeo muestran que la ideología del colonizado mental se solapa a la perfección con la del racista de la sociedad de destino a la que se migra. Seguramente ambos se ríen del acento migrante, aunque por distintos motivos, y así ambos hacen de la experiencia migratoria un tránsito mucho más traumático.
Los colonizados mentales se ríen tanto de esta mujer, en la que temporalmente canalizan su desprecio, porque en el fondo son unos acomplejados. De ahí los contínuos comentarios que dicen «esta mujer nos hace quedar mal como bolivianos, qué vergüenza».
La función que cumple la risa exagerada, las bromas constantes que el vídeo ha generado, es afirmar que quien se ríe no es como la mujer migrante, sino como el youtuber español, que supuestamente, a partir del montaje realizado que genera una interpelación falsa, se estaría riendo de ella.
Es un juego perverso de máscaras virtuales, en el que los que montaron el vídeo y todos los que comentan con mofa, asumen el papel del racista español que se ríe de la mujer boliviana.
Quieren compartir esa supuesta risa para colocarse en una posición de poder respecto al acento migrante, en el que canalizan sus propios complejos nacionales de inferioridad.
En el fondo, una vez más, los colonizados mentales no se dan cuenta que se están riendo de sí mismos y que esa superioridad cultural en la que colocan al español -«esta boliviana nos hace quedar mal con los extranjeros, qué vergüenza»- es parte fundamental de la estructura que los oprime también a ellos.
Fuente: https://jichha.blogspot.com/2020/07/acento-migrante_30.html?m=1