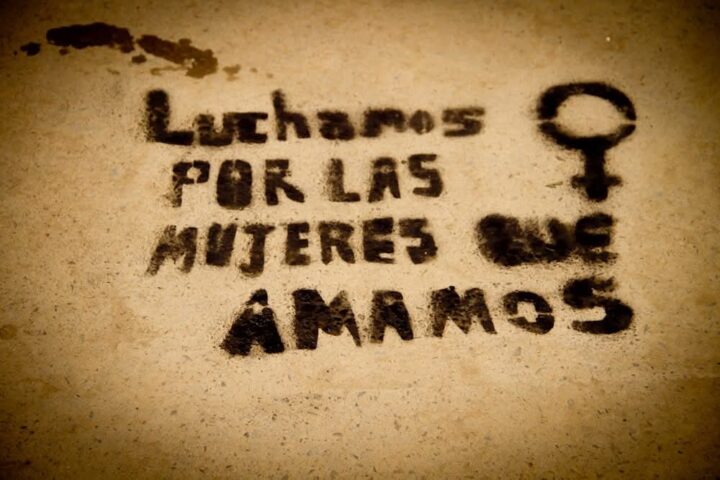En las primeras semanas de la cuarentena descubrí Zoom; era la aplicación que una de mis docentes utilizaría como plataforma para continuar con las clases de la universidad vía online. Antes, nos había mandado un par de cuestionarios vía Gmail. Esa parte de la estrategia me gustó: sólo tenía que poner el despertador a las 3 de la mañana y aprovechar que a fines de marzo estaba vigente en Entel un paquete genial: por 2 Bs., navegabas ilimitadamente una hora; entonces, de madrugada adquiría el paquete y utilizaba el celular como Wi-Fi para la compu, entraba a Gmail, respondía rápidamente el cuestionario, veía los vídeos de 3 minutos sugeridos por la docente para explorar propuestas turísticas de distintos lugares del globo (las paradisíacas islas de Oceanía o el camino de Santiago en España) y así, consolidaba lo aprendido hace unos días en el aula. Además descargaba los PDF’s para leerlos más tarde.
La cosa se complicó cuando Zoom hegemonizó la enseñanza-aprendizaje virtual porque, claro, nadie en su sano juicio querría tener clase a las 3 am que es la mejor hora, donde vivo, para conectarse a cualquier cosa que exceda un consumo de 64 kb por segundo. Lo graficaré un poco: una imagen de buena calidad enviada al Whatsapp tardará, con suerte, dos minutos en descargarse si lo intento en horas pico que, en tiempo de cuarentena, significa de 8 am a 10 pm. Para ver algo, te armas de santa paciencia. En cambio, a partir de las 2 de la madrugada, esa misma imagen se descargará en un parpadeo. En mi caso, ver vídeos de YouTube quedaba descartado desde siempre: cuando cargaban, si cargaban, se cortaban cada cinco segundos. Los días en que estaba en la ciudad me desquitaba viendo vídeos, guardando páginas webs y descargando PDF’s muy pesados; mi tía me compartía el Wi-Fi: su plan mensual le permitía descargar hasta 12 megas por segundo, o sea, como 200 veces mayor velocidad que el acceso que se tiene en las cercanías del río Santa Ana, a 18 kilómetros de la ciudad de Tarija. Es comprensible; mi casa está ubicada en una hondonada, pero la mayor parte de los comunarios viven a la vera del río que es justo el punto más bajo. A las 3 de la mañana yo sí tenía una velocidad de 4 megas por segundo porque no había mucho tráfico de datos. Y tenía un buen celular, una laptop y sola en mi cuarto no molestaba el sueño de nadie.
Según Entel, la velocidad 4.5G me permite descargar una película en 2 minutos y una canción en 2 segundos. En la parte superior de la pantalla de mi móvil tendría que aparecer el símbolo LTE+. En mi pantalla, a las 9 de la mañana y con una clase de Zoom en ciernes, sólo aparece una E y de rato en rato una H+. La aplicación me rebota una y otra vez: revise su conexión a internet. Logro escuchar unos 30 segundos de la clase antes que uno de los participantes active su propia cámara: transmitir paralelamente a mi docente y al otro alumno es demasiado. Otra vez, error de conexión. Ni modo. Después de unos días, encontré una solución. Le pedí a uno de mis compañeros que tenía computadora, Wi-Fi y muy buena onda, que me llamara por Whatsapp cuando la clase empezara y pusiera el celular cerca a los parlantes de su computadora. ¡Listo! Yo escuchaba la clase de Zoom vía Whatsapp: ¿no ve que todo se puede si eres creativo?
Pero no. 6 de cada 10 bolivianos y bolivianas no cuenta con acceso regular a Internet. Si bien para 2017 Internet formaba parte de la vida del 40% de la población boliviana, esto no significa que la experiencia de conexión y navegación fuera la misma para todos. Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO presentado el año pasado, Bolivia ocupa el sexto lugar en acceso a Internet entre los países latinoamericanos, un gran salto si se considera que el 2015 ocupaba el doceavo puesto. El acceso de la telefonía móvil ayudó en ese ascenso. De hecho, el 95% de la población emplea su móvil y sólo el 5% por una conexión fija. Nos enteramos de estos datos en mayo del año pasado, además de saber que teníamos el más caro de la región: 60 Bs. por cada gigabyte (1000 megas) consumido mediante celular. El plan hogar más económico, ofrecido por Entel, es de 143 Bs. mensuales.
Así las cosas, es comprensible que, en medio de la crisis sanitaria y la cuarentena total, estudiantes universitarios varados lejos de sus lugares de origen y una perspectiva de recesión económica, altos costos del servicio de internet y mala señal en áreas periurbanas y rurales, la mayor parte de las universidades públicas suspendieron las clases virtuales hasta nuevo aviso. Eso sucedió a fines de marzo. Evidentemente, la inequidad en el acceso forzaba a pensar en otras alternativas y, mientras tanto, las plataformas virtuales serían sólo un material de apoyo en tanto se retornaba a la “normalidad”. Estamos a fines del mes de abril y el debate sobre cómo reanudar el sistema educativo incomoda cada vez más. Sólo por citar un ejemplo sencillo: la mayor parte de las universidades privadas no suspendieron su avance: nuevamente, los privilegios representados ahora por una brecha digital que no se reduce al acceso, sino también al uso.
El inicio de la llamada era de la información se caracteriza, según Castells, por una combinación de “productividad, competitividad, eficiencia, comunicación y poder a partir de la capacidad tecnológica de procesar información y generar conocimiento”. Entonces, la capacidad tecnológica no es más que la primera parte del proceso, ni siquiera la más complicada. Igual que todo, tecnología e Internet están insertos dentro de campos de disputa; así pues “las capacidades de usar computadora y redes sociales son utilizadas como medios para mejorar la posición social o conseguir rédito social concreto y en tal sentido reproducen desigualdades de clase y nivel educativo”, no sólo eso, sino que también el capital cultural previo que ya poseen ciertas élites se ve multiplicado por el factor de disparidad de la brecha digital y un muy minoritario grupo de jóvenes y adultos jóvenes de clase media y alta concentran la mayor parte de las competencias estratégicas en lo que a innovación tecnológica se refiere: procesar información, generar conocimiento.
Peor aún, según Ortuño, en otro artículo de “Bolivia Digital” resulta que un 90% de los bolivianos se conecta a internet para leer chats y revisar sus redes sociales, haciendo un uso pasivo del Internet; desde luego no podemos soslayar la falta de condiciones, pero tampoco podemos pensar ingenuamente que el uso ilimitado del mismo nos conducirá, sin más, a una soberanía tecnológica o, mínimo, a un exitoso semestre de aprendizajes en cuarentena. En el contexto actual parece que lo virtual será el entorno educativo en sí para continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hasta hace un par de días, el ministerio de educación balbuceaba alguna que otra propuesta, se barajan las estrategias mixtas de enseñanza por medios virtuales, televisivos y radiales. El cómo seguir educando sigue siendo dominando, el para qué y el hacia dónde, aspectos más complicados siguen sin cuestionarse. A punto de concluir la cuarentena total, se hace público la firma de un convenio entre el gobierno boliviano, Google, Microsoft y Cisco –a cargo de la Universidad Católica Boliviana– para capacitar a 150.000 maestros en el uso de herramientas para educación virtual. Dicho convenio tendrá una vigencia de tres años. “El Ministerio de Educación no va uniformar ni imponer plataformas (…) ofrecerá un menú a los docentes para que ellos, con madurez, puedan elegir los mejores y los más útiles para su trabajo”, anticipa Cárdenas, sin tomar en cuenta ni dar continuidad a las plataformas previas construidas desde iniciativas de software libre en años anteriores. Desde el enfoque empresarial del libre mercado la educación se asume como un servicio y no como un derecho aunque, finalmente lo que se busca con los procesos educativos (educación universal y gratuita) es que estos sean un mecanismo de reducción de las diferencias respecto a disponibilidad de capital cultural, ¿no ve?
En un contexto de crisis sanitaria, distanciamiento físico con consecuencias en las formas de sociabilización (la escuela, la universidad, el instituto, las prácticas laborales, etc.), la educación soberana y la soberanía digital se ven una vez más en el centro de un necesario debate.
Referencias:
Quiróz, Eliana (coord.) (2017). Bolivia digital. 15 miradas acerca de Internet y sociedad en Bolivia. Parte II. Usos culturales, educativos y sociales de Internet. La Paz: CIS/PNUD, pp. 61-121.
Los Tiempos. Bolivia ocupa el sexto lugar en en acceso a Internet entre los países latinoamericanos. Publicado en la sección Tendencias de Los Tiempos (16/05/2019). https://www.lostiempos.com/tendencias/tecnologia/20190516/bolivia-ocupa-sexto-lugar-acceso-internet-paises-latinoamericanos
El País. El Internet caro de Bolivia, su expansión y usos. Publicado en la sección Ecos de Tarija de El País (17/05/2019). https://elpais.bo/el-internet-caro-de-bolivia-su-expansion-y-usos/
La Razón. Gobierno firma convenio con Google, Microsoft y Cisco para capacitor a maestros en educación virtual. Publicado en la sección Sociedad de La Razón (28/04/2020). https://www.la-razon.com/sociedad/2020/04/27/gobierno-firma-convenio-google-microsoft-cisco/