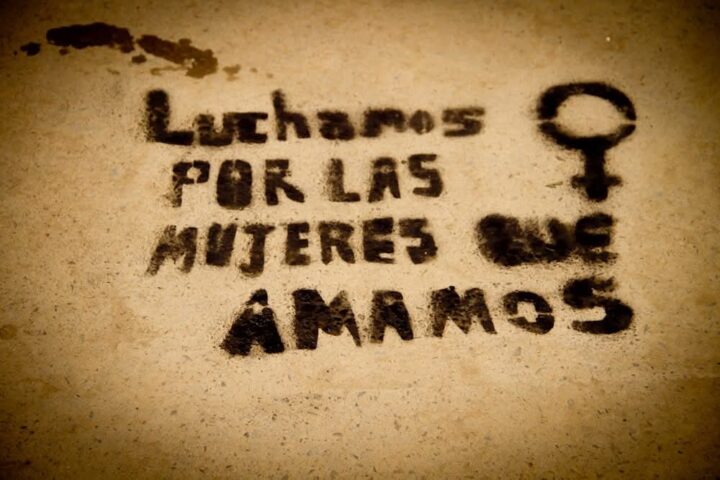Wayna en aymara es joven varón, pero también es el nombre de la montaña (achachila o apu) que es autoridad territorial del espacio que ocupa la ciudad de El Alto, el Wayna Potosí. Ambas conexiones fueron fundamentales para que adoptaramos el término WAYNA en nuestro nombre. Aquí les contaré un poco algunas de nuestras conversaciones para definir nuestro nombre de nacimiento.
En 1.994, cuando estábamos criando el nacimiento de Wayna Tambo, en el equipo veníamos definiendo las características de ese espacio/territorio cultural que iba germinando. En medio de esa crianza emergió el debate por el nombre de nuestro centro. Muchas opciones, pero con cierta facilidad se fue gestando lo que sería Wayna Tambo. Recuerdo algunas conversaciones y decisiones que las comparto, porque expresan los ambientes de la época.
A pesar de nuestras “observaciones” e “incomodidades”, nos decidimos llamar “Casa de la Cultura” primero y poco tiempito después, “Casa de las Culturas”. En esa decisión estaba una de las huellas claves de nuestros procesos, el debate sobre las institucionalidades oficiales y dominantes, el rehabitarlas y, al mismo tiempo, el reubicarlas en el contexto recolocándolas en el ámbito de la gestión comunitaria. Las “Casas de la Cultura”, para nuestro país, eran experiencias gestionadas por las municipalidades y en algunos pocos casos, por una alianza de instituciones públicas que podían incluir las universidades. Nuestra propuesta pasaba por disputar ese referente, de que la “Cultura” se concentraba en casas que gestionaban y definían lo que era aquello, la mayor parte de las veces desde entenderla como bellas artes y desde las creaciones de las élites que a lo mucho llegaban a plantearse acciones para que los sectores populares accedan a esas expresiones culturales en dichas casas. El asumir ese nombre tan institucional y en general descontextualizado y poco pertinente, era una manera de colocar el campo cultural en la vida, en la comunidad, en la gestión de la gente que habitaba una casa que superaba los salones y las paredes de los edificios institucionales y se reapropiaba del espacio público como las calles, las plazas o los mercados, para las convivencias culturales que atravesaban todas las dimensiones de nuestras vidas y en las que también estaban diversas expresiones artísticas. La cultura como un todo que nos ayudaba a reconfigurar nuestras pertenencias, nuestros “NosOtras” y nuestros sentidos de lo que criamos y hacemos brotar.
Al poco tiempo abandonamos el singular de “Cultura” y pasamos al plural de “Culturas” como visibilización de la diversidad y pluralidad que habita el país y el mundo, como posicionamiento en esa diversidad hacia relaciones interculturales e intercivilizatorias que nos permitan rehabitar las ciudades desde horizontes del Vivir Bien (convivir, mejor dicho). La primera decisión estaba tomada, nos llamaríamos Casa de las Culturas. En realidad, al inicio “Casa JUVENIL de las Culturas”
Lo de juvenil era en parte por nuestra edad del grupo gestor del nacimiento de Wayna Tambo, pero también porque era 1.994 a 1.995, es decir una etapa de “victoria” del neoliberalismo, del derrumbe del bloque soviético y la crisis de muchos movimientos “revolucionarios” en Latinoamérica, que incluía la derrota electoral del gobierno sandinista en Nicaragua a finales de la década de los ’80. Momento de “crisis del pensamiento crítico”, de victoria de las ideas de “pensamiento único” y “fin de la historia” que celebraba al capitalismo como el modelo triunfante de la vida y único camino posible para la humanidad. En ese contexto, como equipo asumíamos que el momento sobrepasaba los debates sobre modelos estatales y económicos (capitalismo vs socialismo), que el tema era más profundo y colocaba en el centro de las acciones políticas a los modos de vida, las culturas y los procesos civilizatorios. Que el debate debería llevarnos poner en cuestionamiento y deconstruir la modernidad y sus modelos de desarrollo y progreso, que las culturales originarias nos ponían en evidencia la existencia de otras experiencias culturales en todas las dimensiones de la vida. Que, en esos otros modos de vida, que resignificaban la vida toda y también en concreto nuestras experiencias de gestión cultural, habitaban alternativas civilizatorias (de Vivir Bien podríamos decir ahora), que desmontaban los cantos victoriosos y únicos del neoliberalismo/capitalismo occidental, colonial y patriarcal. Sentíamos en esos momentos que para recolocar las resistencias y las reexistencias en este escenario, se necesitaba un “recambio generacional”. Que muchas de las viejas izquierdas del siglo XX (que incluía experiencias en el campo de la educación y la comunicación popular, de grupos de base cristianos inspirados en la teología de la liberación, de indigenismos que se centraban en la valoración de las identidades propias, etc.), no lograban dar cuenta de esa complejidad cultural y civilizatoria que estábamos viviendo. Por eso nos pusimos JUVENIL en nuestro nombre.
Creo que más demoramos en poner la categoría juvenil en nuestra nominación, que en darnos cuenta que eso nos llegaba a trabajar desde el recorte etario por criterios de edad, cayendo en la trampa de la modernidad, de fragmentar la realidad y a los sujetos, separando sus dimensiones de totalidad de relaciones tan importante para la vigorización de lo comunitario y de otros modos de vida. Si bien, nuestro trabajo tuvo un énfasis en jóvenes, nos dimos cuenta que éste solo era posible reposicionándolo en medio de sus relaciones intergeneracionales, desde la comprensión de múltiples juventudes configuradas por su lugar de clase, sus pertenencias culturales y de género, así como del territorio específico donde se vive y desde donde se establecen sus relaciones. Lo juvenil en la comunidad y sus tránsitos intergeneracionales celebrando la riqueza de la diversidad. Sacamos lo de juvenil y nos quedamos como CASA DE LAS CULTURAS. Primera parte de nuestra nominación resuelta.
Nos pusimos el nombre de TAMBO. Los tambos hicieron parte de nuestras “institucionalidades” originarias vivas (antes de la invasión europea), para gestionar el encuentro, la convivencia, la diversidad, el intercambio, la reciprocidad, el amparo y la redistribución. Eran (son), espacios donde pernoctaban gente procedente de diversos pisos ecológicos, en la red inmensa de caminos andinos. Allí se encontraba amparo y cuidado, pero también se celebraban los intercambios de productos y alimentos de esos diferentes pisos ecológicos (desde la costa, las cordilleras, el altiplano, los valles, los yungas, la Amazonía, el Chaco y otros territorios). Esos intercambios también ocurrían en la dimensión cultural y de los saberes, de las informaciones y las tecnologías. También eran lugares para procesos de enamoramiento y ampliación de las redes familiares, para los compadrazgos y las amistades. En esos tambos también se almacenaba productos alimenticios, fruto del tributo de las comunidades, para redistribuir en tiempos de escases o en comunidades con un mal año para las cosechas, generando cuidado compartido y corresponsable. Eso queríamos hacer: un TAMBO, desde lo cultural, lo educativo y lo comunicativo. Además, de yapa o añadido, en el barrio donde nacimos en la ciudad de El Alto, que se llama Villa Dolores, todavía existían y existen numerosos tambos, especialmente de frutas. Era una manera de estar en nuestro territorio, dando continuidad a lo existente al mismo tiempo que incorporábamos nuestra propia singularidad.
Volvamos al inicio, a lo de WAYNA. Como ya dijimos, este vocablo aymara significa joven varón, les recuerdo que quienes gestamos Wayna Tambo éramos jóvenes por ese tiempo, pero claro que en el equipo no solo había varones, sino también mujeres, éramos casi mitad y mitad. Como nuestros debates del momento nos llevaban al tema de los modos de vida, de lo civilizatorio y de un necesarios “recambio generacional”, lo de Wayna sonaba bien, aunque incompleto (ch’ulla). Solo años más tarde logramos reparar la necesaria complementariedad equilibrada, en Sucre dimos nacimiento a Sipas Tambo (sipa significa joven mujer en quechua). Pero volvamos al nombre de wayna, la clave era que Wayna nos unía a nuestra ancestralidad, es decir lo juvenil arraigado en nuestras culturas de origen por lo de la montaña autoridad y organizadora del territorio donde se asienta la ciudad de El Alto, nuestro achachila Wayna Potosi (6.090 msnm). Wayna por esa doble acepción, nos permitía ligar lo juvenil a la ancestralidad, lo juvenil desbordando y rehabitando la modernidad occidentalizadora urbana desde esos otros modos de vida germinados desde nuestras culturas originarias, capaces de ser contemporáneas al mismo tiempo. Wayna fue el nexo clave de lo que queríamos nominar con nuestro nombre.
Nacimos el 30 de enero de 1.995 y poco tiempo después del mismo, nos consolidamos con el nombre de CASA DE LAS CULTRAS WAYNA TAMBO. Ritualizamos nuestro nacimiento en el Wayna Potosí justamente, en una laguna en medio de la subida a la cumbre de la montaña, de yapa cerca de la mina Milluni, que se encuentra al pie de éste nevado, lugar donde habíamos llegado procedentes de Tarija, con mi familia muchos años antes, ya que mi papá trabajaba en diferentes minas. Milluni fue mi tránsito personal, a muy temprana edad, para mi vida en El Alto.
Por ello les compartimos éstas imágenes del Wayna Potosí, cargadas de ancestralidad y brote de lo contemporáneo desde otros modos de vida, de la laguna donde ritualizamos nuestro nacimiento. Una manera de compartirnos desde lo íntimo con memoria viva comunitaria.