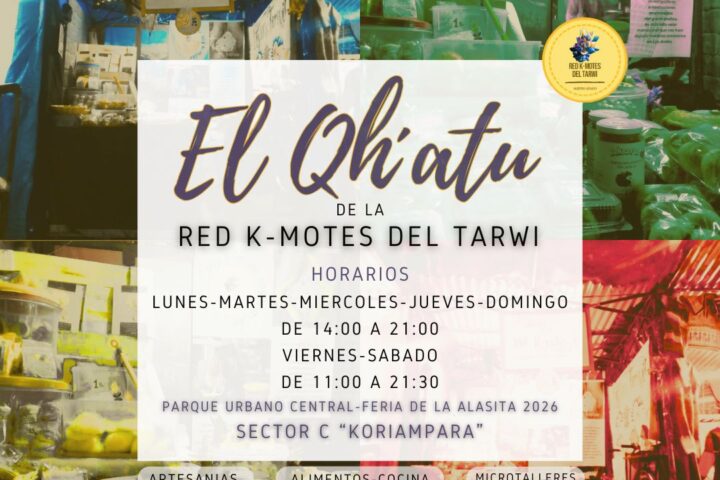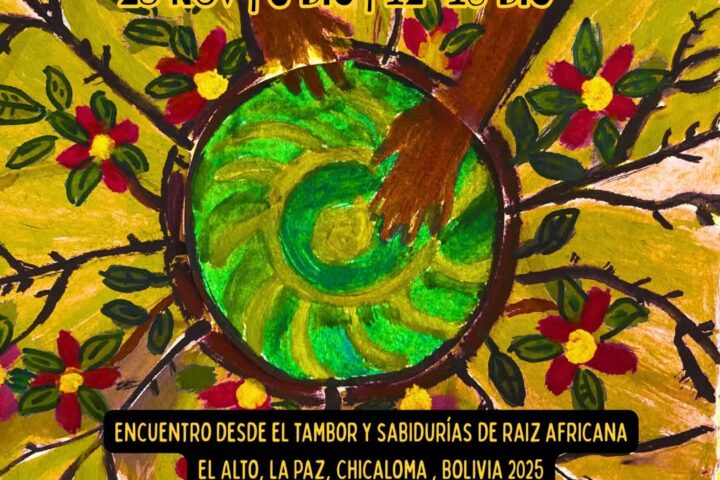Las lógicas coloniales, al concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de la consolidación de su situación de dominantes del saber y conocimiento occidental, así como de sus correspondientes cosmovisiones y formas de vida, no tejieron iniciativas para reconocer adecuadamente los brotes de nuevas configuraciones culturales en el contexto ya abigarrado del territorio que sería luego Bolivia.
Muchas de estas nuevas o inéditas configuraciones culturales, bastante pueblerinas y urbanas, surgieron de ese encuentro/desencuentro de las culturas originarias con la dominación colonial y se expresaron con procesos complejos de intercambios, adaptaciones, convivencias que van generando experiencias culturales novedosas, que no borran o eliminan, menos “superan” a las fuentes originarias culturales, pero que alimentadas por ellas generan experiencias culturales inéditas. Ya en la época del dominio europeo se fueron mostrando esos brotes culturales, pero será en la época republicana que se evidenciarán con fuerza en el escenario nacional, en gran parte a partir del rol concentrador de los llamados pueblos y su mediación entre el mundo rural (de comunidades originarias y haciendas latifundiarias) y las nuevas estructuraciones urbanas (con base en el comercio y el sistema de administración del poder). Ya en el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, junto con el proceso de concentración y crecimiento acelerado de las ciudades, viviremos una explosión de nuevas configuraciones culturales portadas en gran parte por los sectores juveniles.
Recién en la constitución del Estado surgido del nacionalismo revolucionario, a mediados del siglo XX, se buscó incorporar a esas formas culturales denominadas por entonces como “mestizas” e “hibridas” en el discurso de lo “nacional” o “boliviano”. La modernidad, bajo su modelo de modernización y “desarrollismo”, había penetrado a los estados nacionales americanos, pero el vaciamiento del sustrato de la tradición que caracterizó a ese proceso en Europa no se materializó en Latinoamérica, ya que estas naciones necesitaron apegarse a esas formas “folklorizadas” para permitir un mínimo de cohesión en su población. Lo “boliviano”, para decirlo así, no estaba cargado de una larga historia como para generar adhesiones a partir de ella. Las historias largas eran y son de los pueblos y culturas originarias e indígenas, así como de las matrices africanas en gran parte de nuestro continente, no de la construcción republicana llamada Bolivia. Los países, luego de la independencia, trazaron sus fronteras de formas muy arbitrarias y las unidades culturales fueron rotas y/o amalgamadas de maneras muy “caprichosas”. Se necesitaban algunos relatos, además de las guerras de la independencia, para cohesionar a la población bajo el sentimiento de bolivianidad. Allí, la modernidad criolla tomó elementos de las culturas “colonizadas” para tratar de vaciarlas de contenido y folklorizarlas como elemento de “identidad nacional”. En ese proceso de folklorización se impulsaron con mayor fuerza las expresiones que se consideraban “mestizadas”.
La modernidad europea nació a partir de la ruptura con la tradición y la reducción a mero folklore de las culturas campesinas. En el caso latinoamericano, no se dio esa ruptura y la propia modernización de nuestros países tuvo que convivir con las culturas originarias y las nuevas configuraciones culturales entramadas en los pueblos y las ciudades.
Esas nuevas configuraciones culturales, que no pierden las fuentes originales de las que provienen, pero que al mismo tiempo permiten el brote de lo inédito y lo nuevo, nunca fueron asumidas en el sistema educativo nacional (nacido como tal en el nacionalismo revolucionario de mediados del siglo XX). Un sistema educativo nacional que fue heredero criollo y señorial del colonialismo y que trató de imitar las corrientes europeas de educación, por tanto, incapaz de reconocer esas configuraciones culturales abigarradas y complejas como las nuestras.
Nuestra diversidad abigarrada, esa que mantiene las singularidades de cada particularidad cultural al mismo tiempo que produce mezclas entre las fuentes indígenas, los brotes de experiencias culturales inéditas y las nuevas tendencias llegadas con la modernidad y posmodernidad (muy presentes a través de los medios masivos de comunicación), es fruto de encuentros interculturales tensos, conflictivos y complementarios y debería estar presente en el proceso de descolonización. Solo podremos avanzar en la medida que de verdad asumamos en los procesos educativos esa compleja interculturalidad de la que somos parte, esa diversidad que reconozca también las nuevas configuraciones culturales. Un desafío grande que limita la centralidad del profesor o profesora, en el caso de la escuela que no es el único espacio educativo, ya que es imposible que una sola persona pueda tener el cúmulo de esos saberes y nos plantea la necesidad de tener reconocidas múltiples fuentes de aprendizaje.