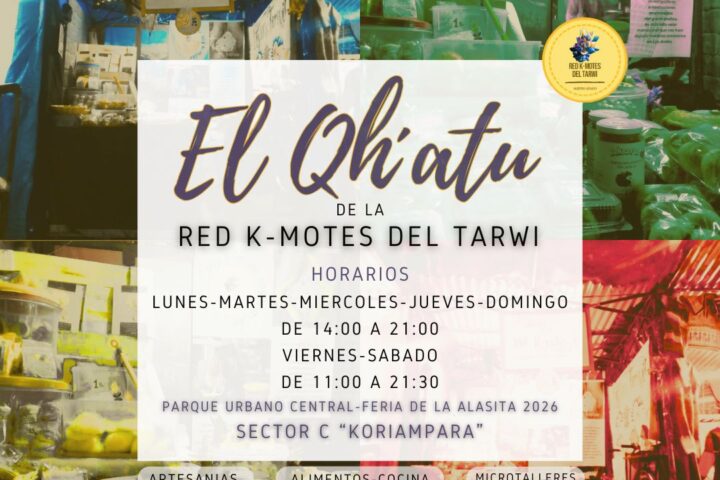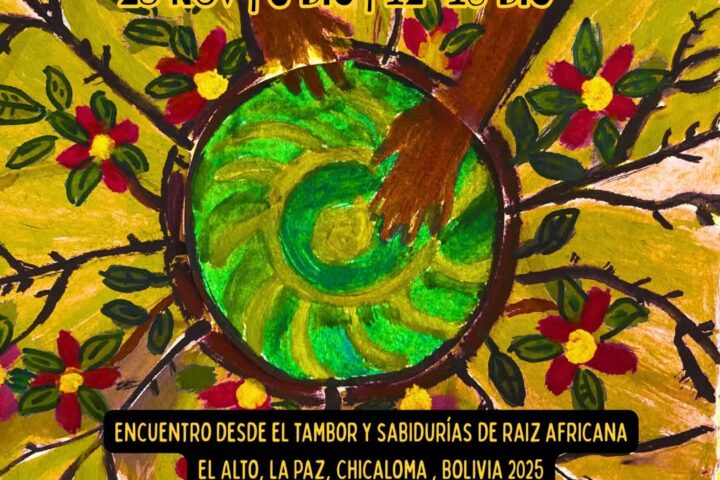La estrategia colonial de dominación operó también a través de provocar el aislamiento de las diversas culturas originarias. Se buscó que el contacto, el intercambio y las relaciones existentes desde antes de la invasión europea, se cortaran de manera que el vínculo ocurriera únicamente entre la cultura colonial y cada una de las culturas originarias o llegada con la esclavitud de manera separada e inconexa –además en un contexto asimétrico de dominación-. La ruptura de la circulación cultural entre aquellas que se encontraban en situación de dominadas o “colonizadas”, servía para erosionar aún más la posibilidad de seguir “desarrollándose” en la medida que el brote de lo nuevo o lo inédito dentro de cada cultura, depende en gran parte del intercambio, de los encuentros complementarios y los desencuentros tensos con otras culturas. Al concentrarse la mayor parte de esos intercambios culturales casi con exclusividad hacia la cultural colonial dominante y al tener ésta última una actitud de imposición y de desprecio sobre las culturas locales, las trayectorias propias para la regeneración y recreación permanente de sus saberes, conocimientos, formas de vida y valores se vio bastante trabada y tuvo que realizarse bajo formas de resistencia, enmascaramiento o penetración en las formas coloniales.
Los saberes, conocimientos, maneras de establecer la convivencia y sistemas éticos o estéticos aceptados oficialmente, que además tienen mecanismos institucionalizados de fomento a su circulación, se restringen a los que proceden del poder central externo. Se “baja” esos saberes y conocimientos como las nuevas verdades a ser aceptadas por todos y todas, se procura la “civilización” del otro a través del acceso a esas “ciencias” llegadas de afuera.
Sin embargo, a pesar de esta política que intentó cortar los circuitos de circulación y distribución de los aportes culturales locales, los pueblos originarios y los traídos como esclavos lograron tejer redes más allá de las oficiales, de manera que el compartir siguió siendo continúo, aunque muchas veces se tuvo que apelar al enmascaramiento y disfraz colonial para evitar la persecución y censura. Esas redes de intercambio fueron fundamentales para los procesos de resistencia cultural durante el poder colonial y su secuela republicana, pero al mismo tiempo es evidente que esas relaciones interculturales más o menos equitativas entre culturas subalterizadas –no excentas de tensiones y conflictos- se debilitaron y no tienen el vigor suficiente como para disputar en condiciones más equitativas el estatuto de saberes y conocimientos socialmente aceptados como válidos en el escenario de lo que se considera correcto desde la academia y los sistemas educativos.
Incluso las corrientes de educación intercultural surgidas en pleno auge de los modelos neoliberales solo contemplaron, en la práctica, el establecimiento de relaciones entre la “cultura dominante” y cada una de las culturas subalterizadas por separado, sin tomar en cuenta la relación entre culturas originarias. Por ejemplo, el proceso de Reforma Educativa en Bolivia, impulsada en la primera mitad de la década de 1990 y que puso como uno de sus pilares fundamentales a la Interculturalidad basada en una relación desigual entre el conocimiento y saber occidental (de raíz colonial) y el de cada una de las culturas “colonizadas” de manera desarticulada respecto a las otras. Además, hay que anotar que ese modelo de interculturalidad “teatralizó” los saberes y conocimientos locales en el escenario escolar, quitándole sus profundas construcciones epistemológicas y cosmológicas, manteniendo la supremacía “científica” de lo occidental moderno. Por último, en la práctica, al menos en los primeros años de implementación de dicha reforma, la interculturalidad entre “cultura dominante” y algunas de las “culturas dominadas” se redujo a un modelo de bilingüismo de transición hacia el castellano.
Así los modelos educativos con los que vivimos desde la herencia colonial y luego en el estado republicano, no contemplaron mecanismos y dispositivos para intercambios culturales entre las culturas indígenas sin necesidad de la mediación de la cultura dominante y, es más, actuaron como agentes de erosión de esas relaciones.
Una nueva experiencia educativa descolonizadora debería considerar el establecimiento de mecanismos y dispositivos que permitan esos intercambios de manera que la interculturalidad sea multidireccional, ocurra en diferentes sentidos y facilite la vigorización de esas otras formas de saber y conocimiento que negocien en condiciones más equitativas con lo considerado “científico” y con las formas de convivencia aceptadas como “normales o correctas” -incluso en el campo de la ética y la estética- en el mundo contemporáneo. Se trata de reaprender nuestra compleja diversidad y volcarla intencionadamente en el sistema educativo de manera que lo “oficial” sea en realidad un campo abigarrado de encuentros e intercambios que recompongan y desafíen permanentemente nuestras certezas.