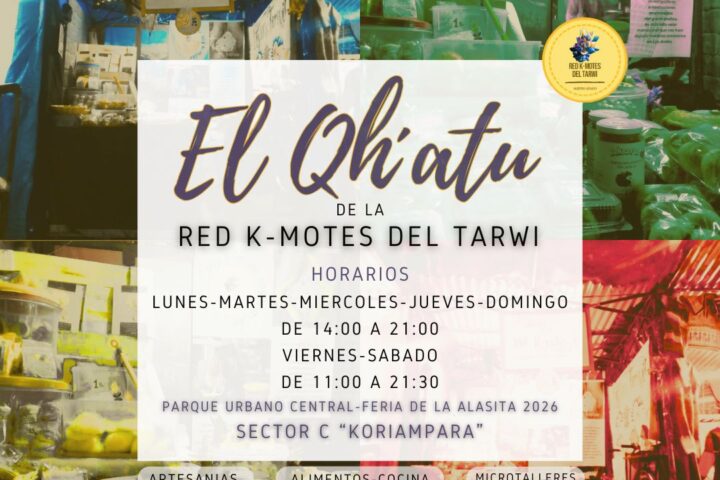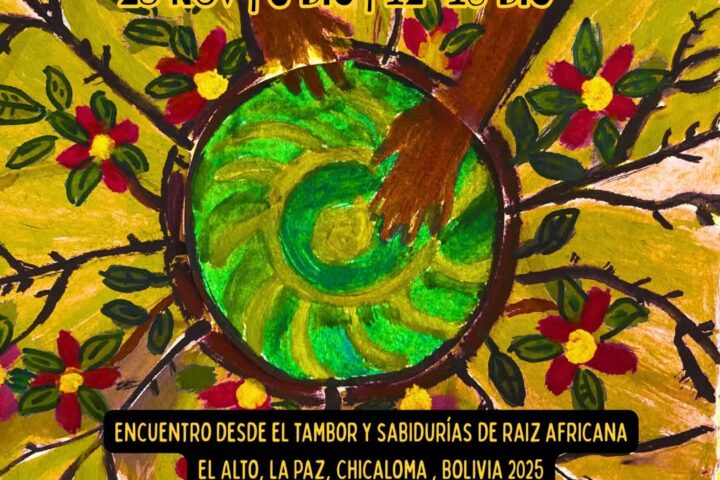Nuestra hoja sagrada “La Coca” que milenariamente ha sido cultivada y protegida por nuestros ancestros y ancestras, que desde siempre se ha significado medicina y alimento para nosotras y nosotros ¡cuánta energía transita y se intercambia a través de esas hojas sagradas! Aquí, como en cualquiera de nuestros pueblos, antes de empezar el trabajo, las asambleas o cualquier encuentro… siempre, siempre primero pijchamos la coquita, es una forma de intercambio, es una forma de hacerte parte, es una forma de agradecer y celebrar por el momento de estar compartiendo y de estar juntos/as.
Hace unas semanas atrás tuve la grata oportunidad de poder acompañar a trabajar a una familia en su cocal. Las wawas a menudo me hacen sus invitaciones y propuestas (no sé si porque saben que voy a aceptar o porque gozan reírse de mis achaques… por cierto, también disfruto reírme de mis achaques). Cuando estaba en Irupana, en el área urbana, las wawas ya me contaban sobre el arduo trabajo en los cocales, pero nunca lo hubiera comprendido bien sino lo vivenciaba en mi propia piel.
–Profe ¿sabes cosechar? ¿sabes cosechar? ¿sabes cosechaaaaaaar?
Yo: no pueeees, pero será que puedo aprender
–Vamos pues a mi cocal el sábado, te vamos a enseñar a cosechar; un waych´u (es una fila de plantaciones de coca) fácil te vamos a dar para que recojas tú
Aquí todos y todas cosechan, de todas las edades, familias enteras, además todos los días y sin descanso (excepto cuando hay fiestas que duran hasta dos días seguidos). Durante el viaje (porque los cocales quedan a largas distancias de donde vivimos) voy observando y agradeciendo por los paisajes artísticos y a la vez voy mirando que las tierras están cultivadas en detalle y con esmero. Los cocales son numerosos, extensos y dispersos. De todos ellos emana el encanto del orden y la devoción con que son cuidados.
Como es de imaginarse, pues el trabajo requiere un arduo compromiso todo el tiempo: almacigar, plantar, ch´ulltear (sacar malezas), cosechar, dejar que la tierra descanse y entre otros detalles (y así cíclicamente), lo considero como una ritualidad cotidiana y solo con la convivencia y entrega profunda podemos entender la intensidad del trabajo en los cocales, no cabe, no basta hablar de conocimiento sino de comprensión a partir de la vivencia. Ahora, más que antes… cuando me traen coquita lo recibo con toda gratitud y no dejo escapar ni una sola hoja al suelo.
Dado el clima, ahora con constantes lluvias (por la época) tuvimos que llevarnos unos plásticos, para cubrirnos si yaku parita (agua de lluviecita) venía a nuestro encuentro y a la vez, también nos atamos unas telas que quedan como capas para que tata inti (padre sol) no nos cale cada vertebra de nuestra columna. En la cintura nos amarramos nuestras mit´añas (pedazo de tela) que queda como una bolsa y allí vamos resguardando cada hoja de coca que recogemos. No puede faltar un buen sombrero, yo fui con mi gorra solamente, entonces quedé algo tostada por cada lado de mis cachetes. Cada cocal tiene su propia esencia de ser y de crecer, algunas están en las empinadas más inexplicables que con tan solo una mala pisada y te vas rodando 5 a 7 km abajo, hasta llegar al rio (sinceramente, preferí no imaginarlo).
Por otro lado, me llama la atención, la extraordinaria forma veloz con la que recogen y arrancan las hojitas de coca. Me han contado que una familia entera de 4 a 5 integrantes, entre ellas las wawas, en un día recogen entre 40 a 50 libras; pues… yo no habré recogido ni 5 libras… menos mal que no lo pesaron y eso que yo estuve cosechando en los waych´us donde no había hormigueros, ni tábanos y además en las que mis dos pies podían pisar en tierra firme y en ocasiones hasta podía sentarme cuando sentía que mis pies se me acalambraban. Almorzamos donde nos pilló el sol del mediodía y continuamos trabajando. Al día siguiente, casi y me quedo en cama, postrada todo el día. Como el pueblo es chico ya se enteraron que fui a cosechar y ya me han comprometido para que los acompañe a unos cuántos más.
—–
Cambiando un poco de tema, las wawas vienen algunas tardes a la escuela, con la excusa de hacer tareas; ellos y ellas quisieran venir todos los días, pero no pueden porque deben ir a cosechar todas las tardes; a un inicio venían escasamente, como 5 a 7 wawas y con pena me hacían saber que querían quedarse todo el día pero que sus familias no los dejaban, entonces me atreví a hablar con algunas familias y las animé para que sus wawas pudieran asistir por las tardes; ahora, vienen más de 15, vienen de forma intercalada, se turnan entre hermanos/as o trabajan 3 días y vienen 2, dependiendo los acuerdos que hacen con sus familias y/o cómo se porten.
Para llegar a la escuela, algunos/as deben caminar entre 3 a 5 km, entonces llegan cansados/as, llegan sudados/as y sonriendo me dicen –corriendo he venido pues. Con algunos/as nos quedamos a almorzar juntos, se quedan directamente porque viven muchísimo más lejos, a la hora de comer nos compartimos la comida… es que un fideo no sabe igual a otro fideo pues.
A veces hacemos sus tareas (que generalmente son muy aburridas), a veces nos vamos a la selva con cualquier excusa, a veces solamente jugamos y nos reímos, a veces simplemente hablamos y hablamos, a veces directamente nos vamos al rio, a veces nos aventuramos a construir espacios o cosas, a veces nos inventamos juegos… a veces hacemos de todo y a veces hacemos de nada… pero, nos place nuestra compañía y ese sentir es mutuo.
Entre otras buenas noticias, me están enseñando aymara ¡wiiiiiii!, ya sé al menos 5 palabras bien entendidas (es poco, pero ya es algo). A menudo nos decimos – ratuki, ratuki, ratukiiiiii y nos respondemos – anchita, anchitaaaaa (no sé si lo escribí bien, pero al menos suena así). Cuando les digo las palabras en aymara su mirada cambia, se detienen, sus oídos se afinan y continuamos, lo propio ocurre con el quechua, porque hay wawas que son bilingües y otros/as trilingües.
¡Que la coquita, nuestra hoja sagrada nunca nos falte! 


Tukuy munakuywan,
Mariciña.
A.V. San Antonio, marzo de 2021