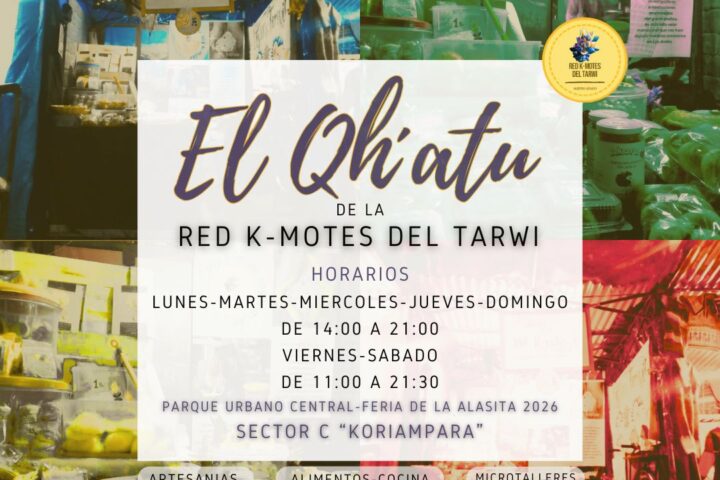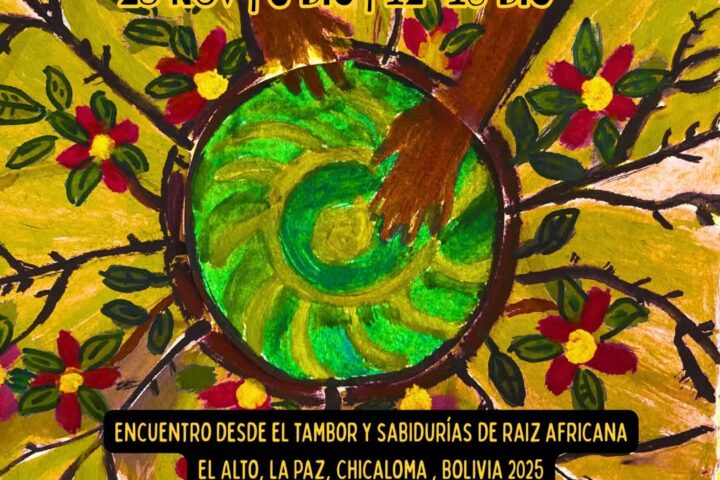En estas breves memorias del nacimiento de Wayna Tambo ya contamos algunos recuerdos y conversaciones de lo que fue constituyendo ese nacimiento, gestado en 1.994, pero con unos antecedentes mucho más largos sin los cuáles no se explicaría nuestra historia, e inaugurado el 30 de enero de 1.995. Hoy lo que quiero compartirles fue la noción de lo juvenil y generacional que nos travesó en ese nacimiento y su pronta modificación.
Era 1.995, para entonces quienes dimos nacimiento a Wayna Tambo teníamos 26 años menos. También para entonces, como contamos en otras memorias, estábamos en un momento de triunfo del neoliberalismo en Bolivia y en el mundo, que se presentaba como el “fin de la historia” y el “discurso único”, pero cómo también en medio de ese metarrelato dominante emergían nuestros cuestionamientos a la dominación hegemónica globalizada. Ya para entonces colocábamos que el debate principal del momento no era sólo ese modelo económico y societal que reconfiguraba los estados empequeñeciéndolos desde el neoliberalismo, sino que había una crisis más profunda que emanaba del modelo civilizatorio mundializado y dominante. Que el debate era profundamente cultural, ya que se cuestionaba nuestros modos de vida, el conjunto de nuestras relaciones y dimensiones de esa nuestras vidas. Lo indígena originario, sin duda, nos contribuía para esos cuestionamientos y el remirar el todo de nuestras vidas.
En nuestro equipo y en otras organizaciones, se sentía que ese debate más cultural, civilizatorio, de modos de vida, nos estaba abriendo a un mundo de posibilidades mucho más amplia que desbordaba las luchas populares y de sectores de izquierda que habían sido las principales en el siglo XX. Que las luchas que emergían ya no eran solo de resistencias sino también de esos otros modos de vida, matrices culturales y civilizatorias que abrían alternativas más amplias y profundas sobre la totalidad de nuestras existencias. Debatíamos la economía, la política, los derechos, pero también nuestras relaciones con la naturaleza, nuestras propias nociones de las culturas y las artes, nuestras maneras de amar, nuestras relaciones con las diferencias y las diversidades, las subjetividades, las ciencias, los conocimientos y los saberes, etc. No se trataba solo de inclusión, de ampliación de los derechos, de democratización de las sociedades, se trataba de transformaciones más profundas en todas las dimensiones de la vida. Transformaciones, sin embargo, que no estaban en el futuro, sino que emanaban de lo existente en las prácticas y convivencias culturales de nuestro pueblo, diverso y plural.
En el equipo, muchas veces sentíamos que esas nuestras conversaciones y búsquedas no logran sintonizar en diálogos con las generaciones precedentes en las luchas. Que había una suerte de ruptura generacional que no hacía posible ese conversar. Recuerdo que hablábamos de cómo lo generacional reconfiguraba un sujeto juvenil emergente. El Alto era una ciudad joven, para 1.950 apenas tenía entre 11 y 12 habitantes, así que su gran crecimiento y configuración urbana databa apenas de las últimas dos o tres décadas para entonces. Pero también era joven en edad, por entonces manejábamos el dato de que el 63% de su población era menor de 30 años de edad. Ese sujeto mayoritariamente juvenil en El Alto, que expresaba a una ciudad joven al mismo tiempo, estaba configurado, en nuestro entender, por un proceso generacional que cuestionaba no solo la dominación de un modelo de estado y sociedad, sino por un modelo civilizatorio hegemónico, dominante y globalizado que surgía, con variantes, de la modernidad occidental. Y que ese debate más cultural, más civilizatorio, más de los modos de vida, como ya dijimos, no era muy comprendido por las generaciones precedentes.
Entonces exaltábamos lo juvenil como sujeto colectivo portador de estos horizontes alternativos más amplios que las luchas que habían atravesado el siglo XX. En consecuencia, nuestro nombre inicial fue Casa JUVENIL de las Culturas Wayna Tambo.
Sin embargo, nuestros debates por entonces nos introdujeron dos temas claves que nos hicieron recomprender estas primeras concepciones.
Lo primero, es que comprendimos que lo juvenil o la juventud era una construcción histórica y cultural, es decir que no era algo dado en todos los tiempos y en todas las culturas de la misma manera y que incluso había épocas y culturas donde lo juvenil se disolvía. Entonces lo juvenil también tenía una historicidad que cuestionaba las narrativas dominantes sobre lo juvenil, y una localización territorial y cultural que nos permitía recomprender lo juvenil como diverso y plural, atravesado por las diferenciaciones de clase, culturales, de género y de época. Al cuestionar la “universalidad” de lo juvenil, superamos las barreras de las nociones de edad como lo central para definir lo juvenil, y así pasar a conversar sobre el ambiente de la época que configuraba a la generación de ese entonces y a sus múltiples tensiones, contradicciones, continuidades y novedades que portaba. Lo generacional nos ayuda a comprender que lo juvenil emergía no solo generando rupturas generacionales, sino continuidades y brotes de lo inédito. Que comprender lo que sucedía en el mundo juvenil, diverso y plural, nos ayuda a comprender mejor, más intensa y densamente, la época.
Lo segundo, es que al cruzar permanentemente lo juvenil con lo cultural y civilizatorio, visualizamos mejor como nuestro mundo alteño, Bolivia, del continente, estaba configurado desde la complejidad y el abigarramiento de modos de vida que se entremezclaban al mismo tiempo que no disolvían las singularidades originales que portaban las diversidades. Nos exigía tratan de aproximarnos tanto a la época como a las diversidades y pluralidades que aportaban las culturas y las historias, el brotar de lo inédito y las continuidades. También por eso asumimos el nombre de Wayna en nuestra denominación. Wayna en aymara, la lengua materna de la mayoría de la población alteña, es joven varón. Nos remitía a lo juvenil como sujeto, pero era muy masculino. A pesar de esa limitante, en otro artículo abordaremos el cómo nos travesó el tema de las relaciones de género en nuestro nacimiento, lo asumimos porque al mismo tiempo nos remitía a la diversidad cultural, civilizatoria, de modos de vida que portaban nuestras raíces indígenas originarias. Wayna Potosí en la montaña sagrada, el achachila, el ancestro, el abuelo de los abuelos, la autoridad territorial más importante, del espacio de la ciudad de El Alto. Montaña que supera los 6.000 metros de altitud. Wayna nos remitía a juventud al mismo tiempo que a anacestralidad, a raíz, a pluralidad civilizatoria, a otros modos de vida y a otras comprensiones de lo juvenil también.
Al profundizar sobre éstas conversaciones, entramos rápidamente en cuenta que lo juvenil en nuestras culturas no se configuraba como rupturas generacionales o asilamiento del sujeto. Que lo juvenil, como toda persona en la vida, solo se podía comprender desde sus múltiples relaciones de convivencia, de reciprocidad y redistribución. Que lo juvenil solo era si estaba en comunidad y en relaciones intergeneracionales. Así que prontamente decidimos abandonar el denominativo de JUVENIL y nos quedamos como Casa de las Culturas Wayna Tambo –sobre lo de tambo conversaremos en otra oportunidad-.
Hasta hoy la población denominada juvenil suele ser quien más habita nuestras actividades y acciones, pero nuestro trabajo se dirige hacia el conjunto de la comunidad, de las familias ampliadas, de las personas en sus múltiples relaciones. Recuerdo que hace unos años atrás, cerca de una década, nos visitó por unas semanas una delegación de organizaciones de Venezuela, venían a conocer nuestras experiencias. Ya había la Red de la Diversidad y los equipos locales de Yembatirenda en Tarija y Sipas Tambo en Sucre. En este tiempo organizamos unos de nuestros festivales dela Red con presentaciones artísticas, debates, eventos formativos, intervenciones callejeras y demás en las 3 ciudades, con El Alto claro. Esas personas que nos visitaban viajaron a los tres territorios y compartieron varios de nuestros eventos y tareas. Cuando ya se estaban por ir a su Venezuela de origen, en las conversaciones de evaluación y aprendizajes de la visita nos dijeron algo que expresaba esa modificación. Dijeron algo así: “Una de las cosas que más nos impresionó y los conmueve de su trabajo es que muchas las presentaciones de los festivales eran para un público joven y que éstos eran los que más venían, pero que lo hacían con sus hemanos y hermanas pequeñas, las mamás, los papás, los abuelos y abuelas, sin problema y que todos disfrutaban. Que la juventud estaba, pero en comunidad”.
Marzo 2021